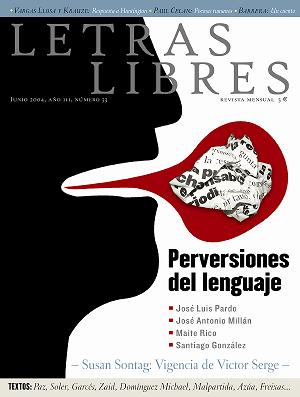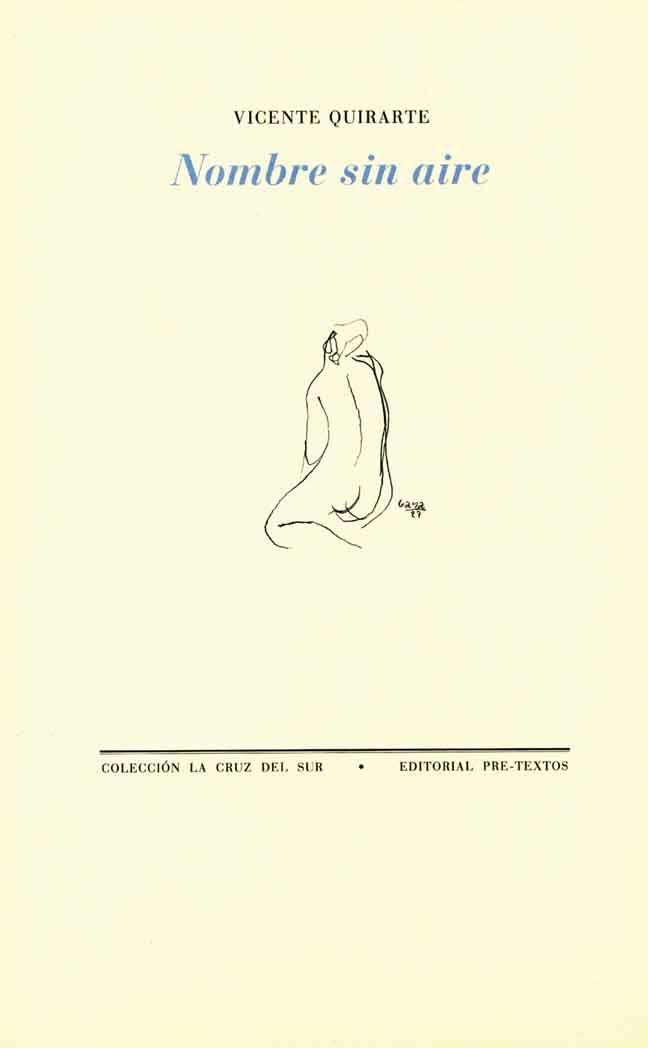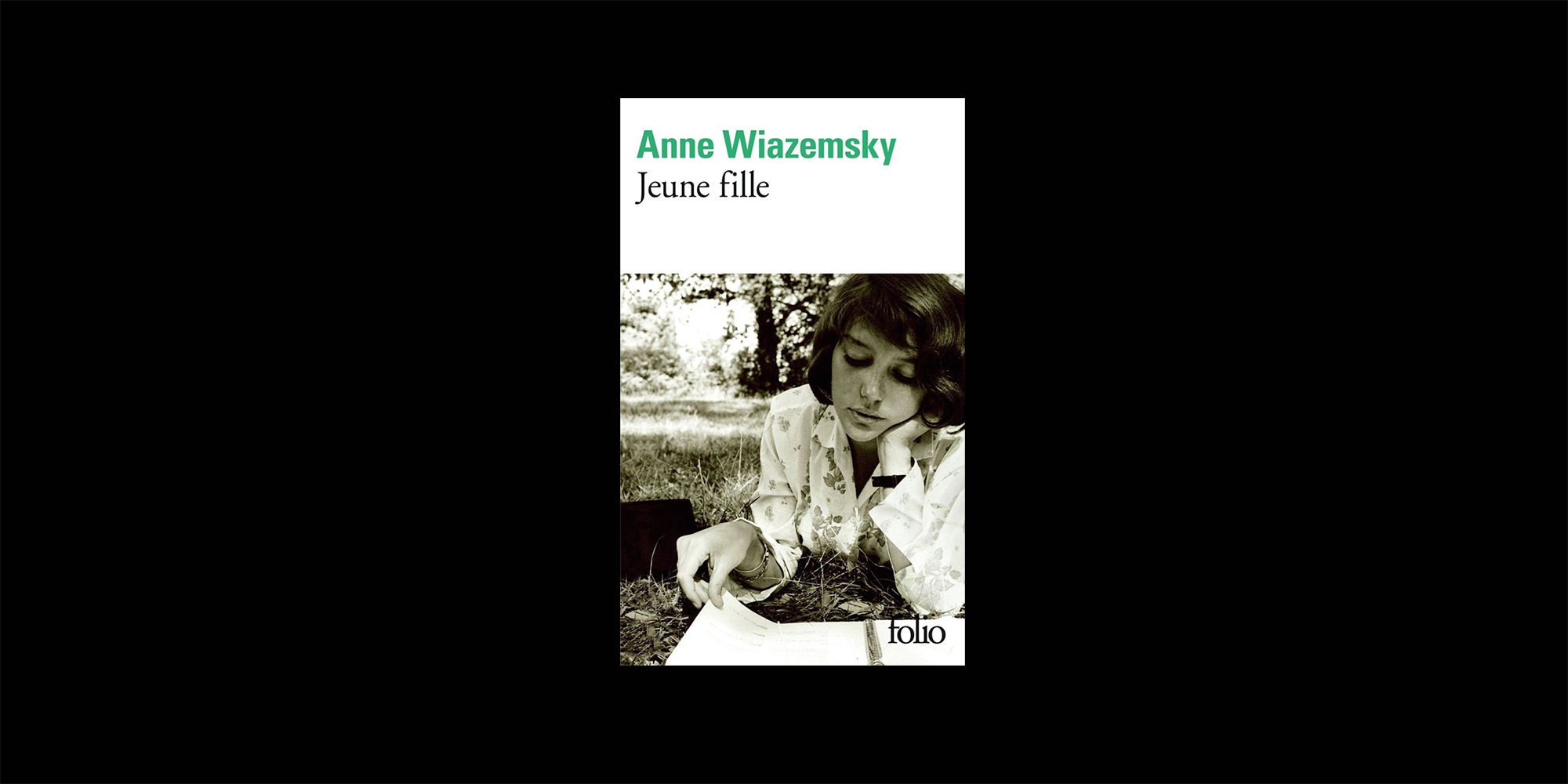En abril de 2002, la revista literaria Quimera publicó una encuesta sobre las mejores novelas españolas del siglo XX. Los 42 consultados (escritores, críticos, profesores…) eligieron un total de 140 obras, correspondientes a 119 autores. De ellos, 109 eran varones (el 92%) y diez, mujeres.
¿Cómo explicar ese desequilibrio? La visión más común de la desigualdad entre los sexos la explica como una rémora del pasado, destinada a ser corregida por el mero transcurso de la Historia, la cual, como todo el mundo sabe, avanza en línea recta en dirección al Bien. Así, el mísero 8% de mujeres en el palmarés de Quimera no haría sino reflejar un pasado que el presente estaría modificando, o habría modificado ya. Y en efecto, estos últimos años la prensa no deja de repetir la idea de que las escritoras triunfan, sobrepasando incluso a sus colegas masculinos. “Los libros más vendidos de 1999 tienen firma femenina”, aseguraba por ejemplo, en portada, la revista Qué Leer en junio de 1999; “Los libros son cosa de mujeres”, afirmaba el suplemento dominical de El País, que dedicaba su portada a ese tema, bajo el título “Mujeres de libro” (23 de abril de 2000); “El boom de las mujeres”, titulaba la revista Leer su número de verano de 2000; y en 2001, el hecho de que algunas escritoras ganasen premios literarios importantes (Juana Salabert, el Biblioteca Breve; Elena Poniatowska, el Alfaguara; Rosa Regàs, el Planeta…) daba lugar a varios reportajes en la misma línea: “El Planeta de las mujeres”, titulaba por ejemplo La Vanguardia… ¿Igualdad? Más que eso: monopolio, triunfo arrasador, concluía por fuerza la lectora o lector desprevenido; ¿acaso no aseguraba Qué Leer, en un lenguaje irresistiblemente evocador de invasiones marcianas, que “ellas están más guerreras que nunca” y “pronto los de la cuota del apartheid serán ellos”?…
Casi nadie se detuvo a hacerse algunas preguntas. Por ejemplo, sobre las admirables dotes divinatorias de Qué Leer, capaz, en el mes de junio, de hacer afirmaciones relativas a todo el año. Más llamativo aún era que, tratándose de una aseveración tan fácilmente cuantificable, no hubiera en toda la revista cifra alguna para apoyarla… Tampoco el titular de Leer, ni las frases rimbombantes que desgranaba El País Semanal (“Las mujeres […] dominan la edición española”), venían acompañadas de la más mínima estadística. Nadie se detuvo a señalar que si bien algunos de los premios editoriales habían sido efectivamente ganados por mujeres en 2001, en 2002 las aguas volvieron a su cauce habitual: Mario Mendoza obtuvo el Biblioteca Breve, Tomás Eloy Martínez el Alfaguara, Alfredo Bryce Echenique el Planeta (La Vanguardia, esta vez, no tituló “El Planeta de los hombres”)… ni tampoco a nadie se le ocurrió recordar que ese año, como casi todos, los otros premios, los institucionales —el de la Crítica, el Nacional de Narrativa, el Nacional de Poesía, el Nacional de Ensayo, el Cervantes…— habían sido ganados por varones, con la única y habitual excepción del de Literatura Infantil.
¿Dónde está, entonces, el presunto boom de las escritoras? ¿En su número? Una somera investigación (contenida en mi libro Literatura y mujeres, Destino, Barcelona, 2000) demuestra que no es el caso: de los libros publicados por quince editoriales españolas representativas en el año 1999, en torno a un 20 o 25% eran obra de mujeres. ¿En los premios que obtienen? Acabamos de ver que no son mayoría —ni siquiera lo fueron en 2001, cuando obtuvieron más o menos la mitad— en los editoriales, mientras que en los institucionales brillan por su ausencia. ¿En sus ventas, entonces? En el número de Qué Leer citado, las únicas cifras —en otra sección de la revista, ajena al tema de portada— eran las de los libros más vendidos en la Feria del Libro de Madrid, y en ella, los profesionales del sector pudimos corroborar lo que ya sabíamos: en todas las listas de best-sellers que se publican en nuestro país, el número de mujeres suele rondar dos entre diez, porcentaje por lo demás previsible puesto que coincide con ese 20% que apuntábamos más arriba.
Así pues, esa idea de que “las mujeres arrasan”, hoy y aquí, en el campo de la literatura, tiene varios inconvenientes. El primero —un inconveniente bastante serio— es que es mentira. El segundo, y ahí quería llegar, es que alimenta la idea insidiosa —que data de finales del XIX y que Andreas Huyssen analizó en After the Great Divide (Macmillan, Londres, 1988)— consistente en identificar la cultura popular con las mujeres y lo femenino… lo cual refuerza, por reacción, la actitud defensiva de una alta cultura que se ve a sí misma como un baluarte de excelencia, casualmente ocupado por varones (blancos y occidentales para más señas), resistiendo el embate de una horda de marujas —”más guerreras que nunca”— e indígenas diversos… Con lo cual vuelvo a Quimera.
¿Rémora del pasado, esos 92 nombres masculinos versus ocho femeninos? En tal caso, la generación más joven debería estar representada por una proporción similar de ambos sexos. Veamos pues cuántos escritores de menos o poco más de cincuenta años se incluyen en la lista: yo conté, a ojo de buen cubero, doce, de los cuales once eran varones… Especialmente interesante es centrarnos en tres de ellos: Mañas, Prada y Pérez Reverte. Pues los tres tienen algo así como un alter ego femenino. La trayectoria de José Ángel Mañas, cuya primera novela, Historias del Kronen, quedó finalista del Premio Nadal y obtuvo grandes ventas y pésimas críticas, se parece mucho a la de Lucía Etxebarría, ganadora de dicho premio con su segunda novela. La de Juan Manuel de Prada es comparable a la de Espido Freire: ambos ganaron, muy jóvenes, el Planeta, y gozan de éxito comercial y críticas bastante positivas. Por último, Pérez Reverte, un escritor prolífico, que se dio a conocer con novelas de género (histórico), vende cientos de miles de ejemplares y a quien la crítica respeta, puede parangonarse con Almudena Grandes: ella también empezó con una obra de género (erótico), publica con frecuencia, vende mucho y es respetada por la crítica. Pues bien, en los tres casos, el varón figura en el canon propuesto por Quimera (Pérez Reverte ha sido además doblemente canonizado por su ingreso en la Academia), no así sus equivalentes femeninas. Pues como observa Brenda Silver, cruzar la frontera entre alta y baja cultura se permite más fácilmente a los hombres que a las mujeres (Virginia Woolf Icon, The University of Chicago Press, 1999).
En definitiva, muchas mujeres escriben; muchas, también, publican —si bien en una proporción que apenas alcanza un tercio del total—; muchas gozan de éxito comercial y mediático; algunas tienen buenas críticas; pero no sabemos si sobrevivirán. Pues hay un filtro que separa el presente del futuro y ese filtro —el canon— es el que por lo visto no pasan las mujeres (cité el caso de Quimera pero podía haber citado otros: por ejemplo, en una lista de los “15 libros de referencia de la narrativa española después de la muerte de Franco” ofrecida por El País el 5 de mayo de 2001, la proporción de obras femeninas es cero). ¿Cuál es su importancia? Muy sencillo: lo que figura en el canon es lo que leerán en el colegio nuestras nietas y nietos. ¿Y los motivos? Básicamente uno: la identificación operada a priori por nuestra cultura entre lo femenino y lo particular. Volveré sobre ello.
Y ese fenómeno no es nuevo. No es nuevo que las mujeres escriban; ni que publiquen y sean leídas; pero sobre todo no es nuevo el contraste entre su visibilidad, incluso exagerada —por su carácter excepcional— en vida y su desaparición posterior. Puede incluso decirse que hoy, cuando la figura de la escritora parece totalmente “normalizada”, ese es —sigue siendo— el principal problema con que se enfrenta la literatura escrita por mujeres: el “vendaval de olvido” (en afortunada expresión de Anna Caballé) que barre sus obras de la historia oficial.
Se comprenderá pues la importancia que tiene un proyecto como el que vamos a comentar —y que casi no tiene precedentes en nuestra historia—: una amplia antología de la literatura española y latinoamericana escrita por mujeres. ¿Qué decir de tan magna empresa? Ante todo, que era necesaria, y que su utilidad como obra de consulta está fuera de toda duda: quien quiera saber, brevemente, quién era y qué escribió Isabel de Villena o Concha Espina, o formarse una rápida opinión sobre la narrativa de Belén Gopegui o Lucía Etxebarría, puede abrir el volumen correspondiente, donde encontrará una semblanza biográfica, una breve bibliografía y unas páginas escogidas, así como una introducción general a la literatura femenina de la época correspondiente. Y en segundo lugar, que frente a un trabajo tan ímprobo y en general tan bien hecho de recopilación, selección, documentación, clasificación, análisis… resultaría mezquino reprocharle defectos menores, como la ausencia de notas (fruto de un malentendido muy común, el que consiste en creer que las notas ahuyentan al lector profano, cuando, al contrario, es éste quien más las necesita) o lo rudimentario de la bibliografía. Sí hay que poner reparos, en cambio, a la vertiente teórica del proyecto, sobre todo porque se nos escamotea la pregunta central, la cuestión palpitante que un proyecto como ese no puede dejar de plantear: a saber, si existe una literatura femenina… Pero vamos por partes.
Efectos del espantapájaros
La vida escrita por las mujeres no pretende ser sólo una antología literaria sino un documento histórico. Consecuente con ello es el criterio de incluir a algunas escritoras de gran influencia en su día, aunque de escasa calidad; pero sobre todo, la acertada decisión de publicar, además de textos literarios —en el sentido convencional de la palabra—, otro material, de interés histórico o biográfico, tal como prólogos, cartas y hasta alguna entrevista (la de Montserrat Roig a Clementina Arderiu, por cierto atrozmente traducida).
Todos recordamos la historia de “Judith Shakespeare”, esa imaginaria hermana de William, tan genial como él, cuya biografía inventa Virginia Woolf en Una habitación propia. Para empezar, Judith no recibe una educación como la de su hermano. Viaja a Londres, como él, con la intención de dedicarse al teatro, pero su periplo termina conduciéndola, no a la creación y la gloria, sino a la deshonra y el suicidio. Pues para contestar a la pregunta de por qué ha habido tan pocas escritoras, tenemos que formular otra: “cómo eran educadas [las mujeres], si aprendían a escribir, si tenían una habitación propia, cuántas tenían hijos antes de cumplir veintiún años; en una palabra, qué hacían de ocho de la mañana a ocho de la tarde”, nos dice Woolf. Son abrumadores los testimonios que en este sentido reúne La vida… El más impresionante, quizá, el de Sor Juana Inés: su alegato a favor del derecho femenino al estudio extrae su sobrecogedora fuerza no sólo de la lógica de sus argumentos, sino también del sufrimiento personal subyacente: “resulta un tan extraño género de martirio cual no sé yo que otra persona haya experimentado […] que hasta el hacer esta forma de letra algo razonable me costó una prolija y pesada persecución no por más de porque dicen que parecía letra de hombre y que no era decente” (i, 278).
Es obvio, y La vida… rebosa ejemplos de ello, que la escritura de las mujeres —o su ausencia o sus limitaciones— está marcada por los obstáculos con que se tropezaron: su escasa educación y el rechazo social a la mujer culta, casi unánimemente denigrada y ridiculizada, convertida en un espantapájaros eficazmente disuasorio. Un ejemplo entre mil nos lo da esta reflexión, debida a una dramaturga española del XVIII: “Cuando me propuse delatar con la pluma una parte de las muchas ideas que animan mi corazón, se aparecieron a mi mente dos formidables monstruos que con semblante aterrador intentaron confundirme; eran la sátira y el desprecio” (i, 431). Las mujeres con ambiciones intelectuales tuvieron que dedicar a defenderse y a justificarse (la captatio benevolentiae femenina, de tan larga y penosa historia, constituye casi un subgénero por derecho propio) muchas de las energías que habrían podido fructificar en obras; por no hablar de todo lo demás: la sumisión al marido (o al padre o al confesor), las obligaciones familiares y domésticas… Ahora bien, lo verdaderamente interesante, a mi modo de ver, es no quedarse en el mero lamento, sino analizar los efectos que todo ello ha tenido en las obras que de un modo u otro las mujeres terminaron por crear. A este respecto, existen dos estudios fundamentales, aunque poco conocidos aquí: el de Christine Planté La petite soeur de Balzac (Seuil, París, 1989) y el de Rachel Sauvé De l’éloge à l’exclusion (Presses Universitaires de Vincennes, 2000). Sabemos que para aplacar el rechazo de que eran objeto, las mujeres que escribían lo hacían acogiéndose a unas determinadas finalidades (o pretextos), las únicas que eran consideradas aceptables para ellas: la relación personal (de ahí los epistolarios), el consuelo o alivio de sus penas (de ahí los diarios, la poesía intimista…), la enseñanza (coherente con la misión de educadora otorgada a la mujer desde el siglo XVIII y que se traduce en literatura edificante, propagandística, infantil…), y por último la subsistencia económica, justificación muy útil para la legión de periodistas y escritoras populares que proliferan en el XIX y XX pero que tiene el efecto de excluirlas ipso facto del Arte con mayúscula… La primera característica específica de la literatura escrita por mujeres es, pues, y por estos motivos, la elección de determinados géneros literarios; volveremos sobre ello.
En líneas generales, puede afirmarse que a lo largo de la historia las mujeres han escrito, pero lo han hecho en las fronteras de la literatura o, para ser más exactos, de lo que en su época se consideraba tal. Caso paradigmático es el de Madame de Sévigné, cuya voluntaria exclusión de la Literatura con mayúscula —ella sólo pretendía comunicarse con su hija— tiene el efecto paradójico de propiciar un nuevo estilo literario (como bien ha visto Roger Duchêne en Madame de Sévigné et la lettre d’amour, Klincksieck, París, 1992). Y las muchas mujeres que en el XVII y XVIII practican lo que era entonces un género bastardo y despreciado: la novela, tampoco pretenden hacer Literatura. (Habría que matizar que, como apunta Sauvé, nuestra perspectiva puede estar distorsionada por la selección que la historia de la literatura ha operado entre las escritoras, privilegiando las que casaban con la visión patriarcal de lo femenino en detrimento de las autoras de aspiraciones más claramente artísticas. Pero esa es harina de otro costal.) Por cierto que quizás así puede explicarse el curioso título de la obra que comentamos: La vida escrita por las mujeres. No habría estado de más una explicación, sin la cual nos quedamos con la incómoda sensación de que lo que escriben las mujeres —no me refiero ahora a la intención sino al resultado— no es, no merece llamarse, literatura propiamente dicha…
Execradores y contra-execradores
¿Se puede hablar de una literatura femenina con características propias? En su prólogo, la directora del proyecto, la profesora Anna Caballé, elude plantear claramente esta cuestión. Alega, para justificar la empresa, motivos de otro orden: mostrar “el acceso histórico de la mujer a la literatura”, “estudiar la subjetividad femenina a lo largo de los siglos” (i, 16-18)… sin entrar en una posible especificidad literaria. Y esa es la tónica general de las demás introducciones. En sus textos, las colaboradoras de la obra (Milagros Rivera, Cristina Segura, Nieves Baranda, Virginia Trueba, María Prado, Alicia Redondo y la misma Caballé, amén de un colaborador, Fernando Aínsa), demuestran ser buenas conocedoras de la época y autoras que estudian, pero no tienen una postura teórica común. Cierto que se trata no de un ensayo ni de una historia de la literatura, sino de una antología comentada (en este sentido, La vida… puede verse como ilustración o complemento de la muy ambiciosa y en general excelente Breve historia feminista de la literatura española en lengua castellana, en cinco volúmenes dirigida por Iris Zavala y publicada por Anthropos en 1998). Pero habría sido deseable una mayor coherencia, también en cuanto a calidad: hay textos excelentes (los de Segura, Baranda, Caballé…), otros correctos, alguno arriesgado (el de Redondo, admirable por lo comprometido, pero cuya beligerancia contrasta con el tono más neutro del resto)… y alguno sumamente discutible.
Lo cierto sin embargo es que muestran a las claras —aunque no siempre lo analicen— la especificidad de la literatura femenina. No se trata, claro está, de un compartimento estanco, sino de variaciones o novedades respecto a los modelos dominantes en cada momento. En cuanto a los géneros literarios, queda claro que dentro de los disponibles en una determinada época, las escritoras han optado por algunos con preferencia a otros, como ya señalaba Béatrice Didier en L’écriture-femme (Presses Universitaires de France, París, 1981). Así, han frecuentado más la novela corta o la poesía, y menos el teatro o, dentro de la poesía, la de tema amoroso. Es interesante señalar que los motivos para ello son de dos órdenes. Unos atañen a las circunstancias exteriores: “un puñado de versos se coloca en cualquier parte. Más difícil lo tenían las escritoras de obras dramáticas o de relatos de ficción para llegar hasta un amplio público”, observa Baranda (i, 317). Los otros apuntan a aquello que señalaba Georg Simmel: hay categorías que son “por su forma y su aspiración universalmente humanas, pero en su realización histórica, puramente masculinas” (Cultura femenina y otros ensayos, Alba, Barcelona, 1999; ed. original 1911). Es el caso de la poesía amorosa, marcada por una tradición que identifica al sujeto con el varón y hace de la mujer un objeto idealizado y mudo: ello dificulta que las mujeres tomen la palabra, y cuando lo hacen —entrado el siglo XX—, es sobre todo parodiando ese discurso tradicional.
En lo temático hay también constantes, algunas circunscritas a una determinada época, otras más longevas. Por citar sólo las más conspicuas: la insistencia en presentar la propia obra como fruto de experiencias personales y no de la lectura y el estudio, aunque haya sido el caso; la captatio benevolentiae de la que hablábamos más arriba; la evocación (o reivindicación o reinterpretación) de figuras femeninas poderosas del pasado; la gran presencia del universo doméstico (ya se haga en un tono crítico, prescriptivo o puramente descriptivo); la defensa de la mujer contra los tópicos misóginos; las reivindicaciones feministas (educación, libertad sexual…); la amistad y solidaridad femeninas; la exploración de las relaciones madre-hija; la desconfianza respecto al amor…
¿Por qué, entonces, esa renuencia a plantear la cuestión a las claras? ¿Es que carece de interés, o de importancia? No parece que sea ese el caso, pues a la vez que se elude, se alude a ella una y otra vez. Así, Ana Caballé escribe en el prólogo: “Las escritoras […] se niegan a admitir que lo que escriben sea literatura de mujeres. Y exigen anular las distinciones a la hora de valorar sus libros. Como es obvio, llevan razón y la literatura no admite otras clasificaciones que las derivadas de la estima que merece.”
¿Valorar? ¿Estima?… ¿Qué tienen que ver —se pregunta perpleja esta lectora— la estima y el valor con la definición o descripción? ¿Acaso entenderíamos que un autor contemporáneo “se negara a admitir” que lo que escribe sea literatura contemporánea, o que un escritor argentino “exigiera anular las distinciones” entre literatura argentina y literatura colombiana?…
Tal vez lo entenderemos mejor si damos un rodeo por el texto de Fernando Aínsa, consagrado a las escritoras hispanoamericanas contemporáneas y en el que hallamos este párrafo: “[…] casi nadie discute ahora [que] el valor de una obra literaria poco tiene que ver con las diferencias de género. ‘Sexualizar’ a las escritoras, dando primacía a lo biológico por sobre lo artístico, es anacrónico. […] Estamos, pues, lejos de la literatura femenina que debía percibir el mundo exclusivamente con ‘ojos de mujer’. El ‘gineceo literario’ limitado a temas, tonos y estilos marcados por lo íntimo, lo espontáneo y lo intuitivo, coto cerrado que acumuló tópicos sobre la ‘literatura de mujeres’, ha ido abriendo sus puertas al mundo […].” (IV, 53)
Es realmente notable que a estas alturas de la historia alguien —y no cualquiera: supuestamente, un especialista— crea que la especificidad de la literatura femenina sólo podría explicarse en términos biológicos. ¿Se imaginan a un profesor de literatura escribiendo: “‘Nacionalizar’ a los escritores, dando primacía al Rh por sobre lo artístico, es anacrónico”?… (¡adiós literatura comparada!). Por cierto que esta misma visión adánica —como si la biología pudiera existir aislada de la historia, como si la naturaleza pudiera manifestarse sin mediación de la cultura— se repite en otros textos de la obra, en frases tan sorprendentes como: “Una vez desvelada la verdadera naturaleza de la mujer…” (II, 26). Pero volvamos al de Aínsa, para observar su concepto de la literatura femenina como algo prescriptivo (“debía percibir…”) y negativo (“limitado a temas…”). No es extraño, entonces, que afirme que dicha literatura “fue, hasta no hace mucho, mirada con benévola condescendencia” (IV, 54) (lo único extraño es que lo escriba en pasado y como si no fuera con él). Pues también aquí, como en el párrafo citado de Caballé, se ha colado de rondón el concepto clave: “el valor de una obra literaria poco tiene que ver con las diferencias de género”…
Y es que esta es la madre del cordero: la confusión constante, y desesperante, entre el juicio de hecho —la mera descripción de la literatura femenina, su historia, sus características, que debería ser tan neutra, tan desapasionada, como la definición de las vanguardias o de la generación del 98— y el juicio de valor. Juicio que naturalmente —nadie lo dice con estas palabras, pero salta a la vista en un discurso como el de Aínsa, al cual (y a todos los discursos del mismo jaez) responde inconscientemente un discurso como el de Caballé— no puede, en una sociedad patriarcal donde todo lo femenino está desvalorizado, sino ser negativo. Y en efecto, la crítica literaria tiende a identificar lo femenino con lo inferior o marginal, mediante una serie de operaciones inconscientes pero quizá por ello (porque eluden el examen racional) doblemente eficaces, operaciones tales como resaltar el carácter femenino (o “de mujeres”, “para mujeres”, etcétera) de una obra sólo en el contexto de una crítica negativa, o dar por supuesto que una ficción protagonizada por mujeres sólo atañe e interesa a las mujeres, mientras que una ficción con protagonistas masculinos es de alcance universal. (Doy ejemplos de ello en mi artículo “¿Qué significa “de mujeres / para mujeres / femenino” en la crítica literaria española actual?”, incluido en el volumen En sus propias palabras: escritoras españolas ante el mercado literario, bajo la dirección de Christine Henseler, Torremozas, Madrid, 2003.) Esa es, a mi modo de ver, la explicación de la desigualdad en un canon como el de Quimera: no importa tanto que los encuestados fueran mayoritariamente varones (en una proporción de 37 a cinco) como la definición —particular e inferior— que nuestra cultura da de las mujeres y lo femenino, y que se encarna, sin ir más lejos, en el lenguaje: véase el diccionario de la Real Academia o cualquier otro.
Terminaré con una cita de Rosa Chacel (que, dicho sea en honor a la verdad, se habría negado en redondo a aparecer en este articulo o en La vida escrita por las mujeres, pero eso es otro asunto): “Los execradores del arte judío dijeron horrores, pero no pusieron las cosas en su lugar. Los execradores de los execradores lo defendieron estúpidamente, esto es, negándolo: ‘No hay arte judío’.” (Alcancía, Vuelta, Seix Barral, Barcelona, 1982, p. 92.)
Coloquemos “literatura femenina” en lugar de “arte judío” y, aplicándonos la moraleja, intentemos no cometer la misma estupidez. ~