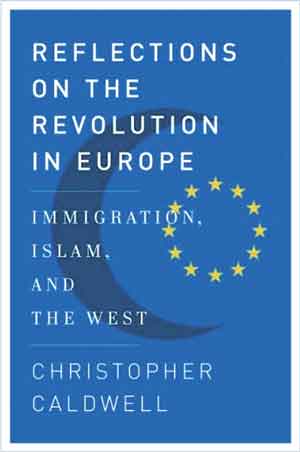¿Conocen el software de correo electrónico llamado Eudora? Fue desarrollado a finales de los años ochenta en la Universidad de Illinois por un tipo llamado Steve Dorner que había leído el cuento de Eudora Welty (Jackson, Misisipi, 1909-2001) titulado “Por qué vivo en la oficina de correos”, donde se narra la historia de una mujer que opta por abandonar a su familia e irse a vivir a su lugar de trabajo. Como homenaje a ese relato, Dorner bautizó su programa con el nombre de la autora, cosa que al parecer ésta agradeció encantada.
Hoy que casi nadie lee literatura y sí mucho spam informático y demás subterfugios para matar el aburrimiento, ese nombre quedará en los anales de la modernidad y casi nadie sabrá que el cuento que le otorgó una nueva dimensión está en el origen del reconocimiento de la Eudora escritora, dado que apareció en el primer libro que publicó: Una cortina de follaje, que siguió a algunas narraciones publicadas en revistas como el New Yorker y The Atlantic Monthly a partir de 1936. Con ese libro alcanzó el éxito, en parte gracias a la ya entonces reconocida escritora de relatos texana Katherine Anne Porter, quien se convirtió en su mentora y, para darle un empujoncito, firmó el prefacio al mismo. En los años cincuenta Welty abandonó así la fotografía, que había sido hasta entonces su principal ocupación, y se consagró a la escritura, para pasar a engrosar el olimpo de los autores sureños, presidido qué duda cabe por el dios Faulkner. Y desde la perspectiva actual forma junto a Porter, Carson McCullers y Flannery O’Connor el cuarteto femenino que sentó las bases del relato realista americano.
Ahora que se cumple el centenario del nacimiento de esta dama de las letras, Welty ha estado presente entre nosotros de dos maneras: por un lado se publican por primera vez en España sus Cuentos completos (en Lumen habían aparecido ya los de su madrina), un motivo de celebración al que sólo cabe achacar, como defecto menor, que sus muchas páginas lo hagan poco propicio para ser leído entre sábanas; y por otro su retrato pendía de la visitada y celebrada exposición de Annie Leibovitz que tuvo lugar hasta el mes pasado en Madrid. Ya nonagenaria, sonriente, destaca en ella el brillo pícaro en la mirada, emblema de la curiosidad con que contempló la vida cotidiana de su sur natal, en una primera etapa desde detrás del objetivo y pluma en ristre después. De hecho, el Museo de la Ciudad de Nueva York ofrece en estas fechas una muestra de sus fotografías de la Gran Depresión, en la línea del fotoperiodismo documental de Dorothea Lange aunque menos descarnada. En cuanto a sus cuentos, siendo como era hasta la fecha una escritora cuya obra estaba por decirlo de algún modo dispersa, disponer de toda su narrativa breve reunida es un motivo de alegría. Aquí se compilan los cuentos procedentes de sus libros Una cortina de follaje (1941), La red grande (1943), Las manzanas doradas (1949), La novia del Innisfallen (1955) y otros dos relatos que no llegó a recoger en volumen.
Además del relato, Welty cultivó la novela y con La hija del optimista (ahora publicada por Impedimenta) ganó el Premio Pulitzer en 1973, que ya había obtenido unos años antes Porter y este año le han dado a la escritora Elizabeth Strout. También ejerció la crítica literaria y publicó en 1983 una autobiografía, editada aquí con el título de La palabra heredada (Montesinos). Pero eso no quita para que brille especialmente en las distancias cortas e incluso un talentoso Truman Capote la admirara por sus narraciones breves, que en su mayor parte no salen de las fronteras geográficas dentro de las que creció y vivió. Es una escritora tan enraizada en su terruño que construye en la ficción una escenografía que es espejo de un paisaje tan real como los materiales de que está hecha su literatura. De hecho, ahora que la ficción va por otros derroteros y los nuevos flujos de la globalización parecen expulsar a los autores de sus territorios propios como si de terrenos impermeabilizados a la creación se tratara, impresiona constatar que alguien dedicara tantas páginas a hablar de su contexto vital. En esta línea, Salman Rushdie afirma en un ensayo publicado en el número 100 de la revista Granta: “No puedo sino envidiar profundamente a los escritores con hondas raíces, como William Faulkner o Eudora Welty, que dan por supuesta su parcela y la explotan de por vida. El emigrante no tiene suelo donde pisar hasta que lo inventa.”
Entrar en los cuentos que reúne este volumen es pues como apartar las cortinas de un cine y contemplar la sureña vida americana en toda su plenitud: porches, negros descalzos, calles polvorientas, ríos, sombreros, ferroviarios, ancianas endomingadas, tiendas de comestibles… Tan sólo los relatos de La novia del Innisfallen (1955) se alejan de esa premisa dado que están ambientados en Gran Bretaña, en concreto en un viaje de Londres a Irlanda. Los demás son cuentos que se miran en el paisaje real y humano de la autora, eso sí, muy alejados de la visión idílica del sur que dio la más célebre película de amos y esclavos, basada en la novela de Margaret Mitchell. Por el contrario, Welty trabaja muy pegada a la realidad y, aunque construye mundos propios donde prima lo intenso y lo sensorial, lleva a cabo un trabajo con la lengua coloquial que la hace mucho más veraz (“Tú, colega. Acabo de canear a mi nena en los morros”). En ella el uso de la metáfora es abundante y le lleva a momentos intensamente líricos, mas su maestría reside en que sus historias parecen entrar por ojos, olfato, oídos, de modo que los ambientes pugnan por envolverlo todo como un magma.
Algunos de sus escenarios son reales, otros pueblos inventados como el Morgana que aparece en el libro Las manzanas doradas, y que brilla especialmente en el relato “La lluvia de oro”, un Macondo inventado se diría que con la intención de resaltar las frustraciones que la vida provinciana lleva implícitas. Historias de seres pequeños, como la Livvie que da nombre al relato así titulado, esa esposa de color, joven y sin un céntimo, a quien una vendedora de cosméticos deja probar por vez primer un pintalabios. O el protagonista de “Keela, la muchacha india tullida”, en cuya verdadera identidad reside el drama. Hay una buena dosis de dureza en sus relatos y de fondo resuena el eco de una risa grotesca, como sucede en “Una visita de caridad”, donde una muchachita exploradora acude a un asilo a visitar a una anciana tan sólo para hacer puntos. La crítica dice que su gran discípula ha sido Alice Munro, también retratista de la vida en minúscula, aunque en este caso canadiense, que como su maestra parece ir contra la épica para contar lo pequeño.
Le he leído a Agustín Fernández Mallo en su ensayo Postpoesía que la gente lee clásicos porque en la literatura actual sólo halla burdas imitaciones de estos, y puestos a hacer, mejor recurrir al original. Es posible, pero lo que sí es muy cierto es que la invasión de banalidad que teje hoy día las ficciones (vidas frívolas, abuso del argot urbano y vacuidad general), acabarán haciéndonos pensar que en recurrir a la tradición está la vanguardia. Quería titular este artículo “Tradición como vanguardia”; disculpen, me ha podido la facilidad. ~