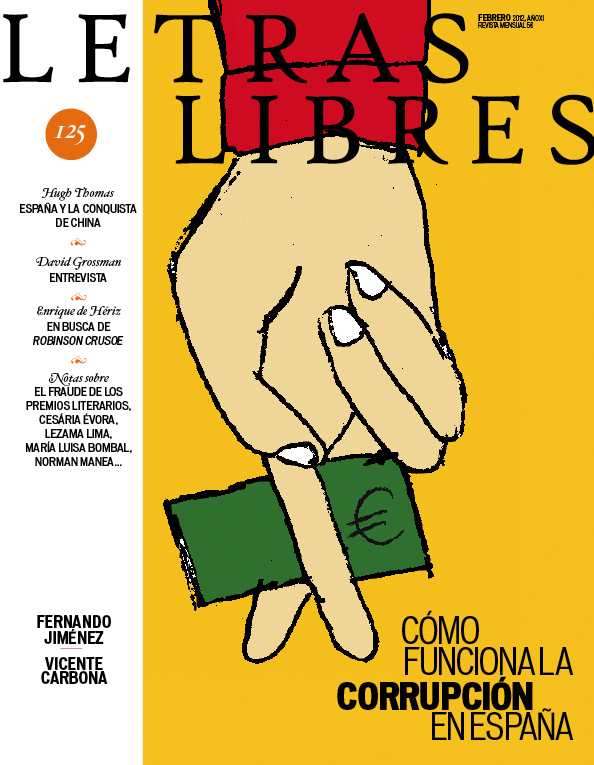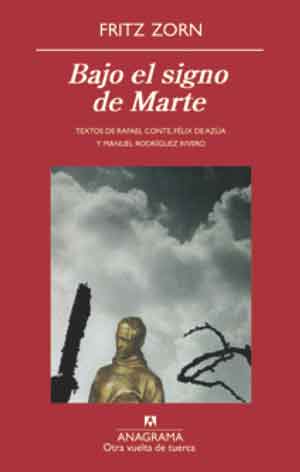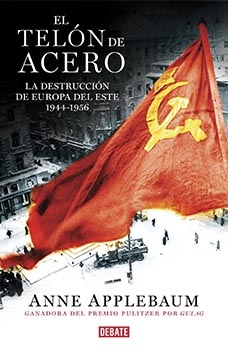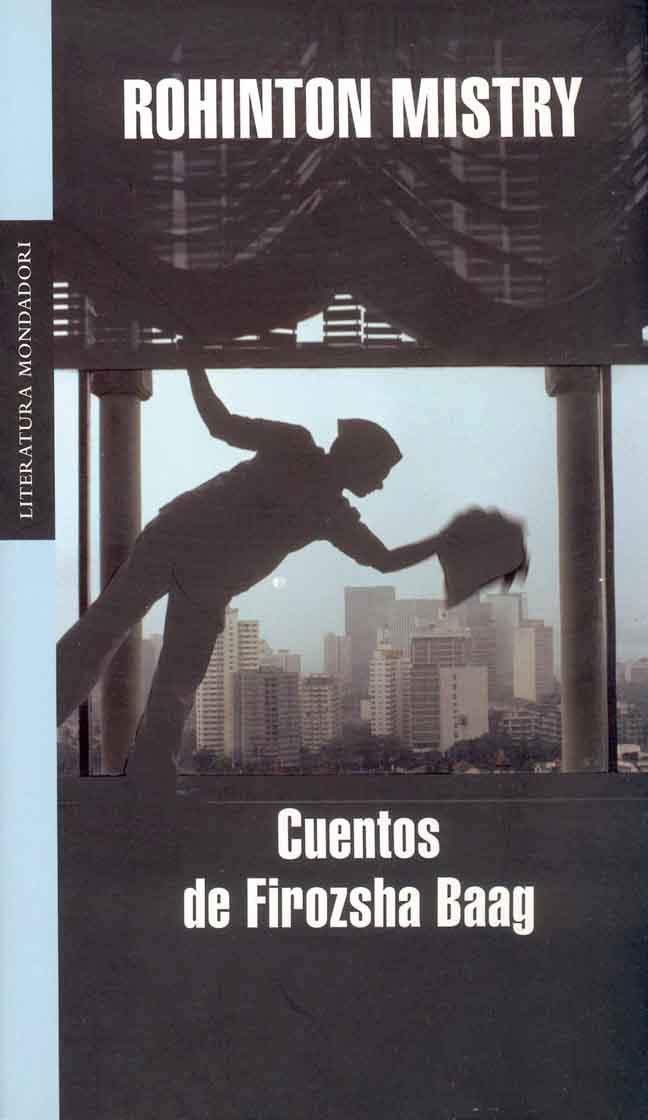Marina Gasparini
Laberinto veneciano
Barcelona, Candaya, 2011, 126 pp.
En un libro insustituible, Prospects of power, John Snyder sostiene que el ensayo, tal como lo conocemos desde Montaigne, suele convertirse en vehículo de una religión laica en que el hablante blasfema con un irónico Soy el que Soy: lo crucial del género es que posibilita un desafiante “ejercicio de la voz”. El Borges de Historia de la noche, con un parecer similar, había sentenciado que Montaigne merece nuestra memoria por haber sido el “inventor de la intimidad”. La certidumbre compartida en ambos casos es que el Soy característico del ensayo clásico se revela más como personaje que como persona –palabra que se despoja del individuo para reclamar su frágil verbalidad.
Desde una intimidad cuidadosamente inventada, sin aspavientos confesionales e indisociable del lenguaje, nos habla el personaje-autor que Marina Gasparini ha creado en su Laberinto veneciano. La cuestión del género resulta desde el principio insoslayable porque no sería demasiado extraño suponer equívocamente en el libro una vaga filiación a la literatura de viajes, hoy favorecida por los avatares de la mundialización. Los desplazamientos geográficos en la prosa de Gasparini, sin embargo, se anulan o neutralizan desde la imagen rectora del título, motivo central de varias secciones: la filotopía extrema de sus ensayos nos invita, de hecho, a la inmovilidad trascendente, a la firme contemplación intelectual y afectiva de un lugar elevado a suma de experiencias transpersonales, donde los viajes dejan de ser físicos. “Una noche de verano caminaba por calles que no sabía adónde me conducirían”, advierte la primera línea del primer capítulo, y pronto nos enteraremos de que la ruta seguida está más en los meandros del yo que en la ciudad casi personificada cuyo laborioso retrato leemos: “A la mañana siguiente deambulé infructuosamente buscando las calles por las que había caminado. Venecia de nuevo me dejaba con el silencio en que nos sume la conciencia del misterio.” Pese a lo anterior, no todo se esfuma en la indeterminación, porque un sistema se delinea, despejada la suma de perplejidades temporales gracias a la paradoja que el espacio plantea: “Meses después, una penumbra fuera del tiempo acompañada de un sigilo sin aliento me permitieron reconocer el lugar ante el que había reclinado la cabeza en repetido gesto. Era el laberinto. El mío.”
La clave está en unas líneas de María Zambrano de inmediato recordadas: “Venecia es para mí un enigma que se deja ver, un laberinto que se aparece y que no hay que esforzarse por buscar, porque si se lo busca no se encuentra jamás.” Venecia es el nombre geográfico que da Gasparini a una región del decir y la conciencia; su mapa introspectivo se traza en ensayos donde convergen múltiples discursos acerca de la ciudad o producidos en ella, sean literarios (el exilio de Brodsky en Venecia, cap. IX), mitográficos (Orfeo, cap. XI) o inspirados por la música (Parsifal en Venecia de Sinopoli, cap. I) y, especialmente, las artes plásticas (las Cárcelesde Piranesi, el Desollamiento de Marsias de Tiziano, caps. II yIII). Laberinto, en fin, de la cultura occidental diseñado por la interacción, aunque erudita siempre sensual, de una voz y una ciudad.
Imprescindibles son los pasajes dedicados al problema del “origen” (cap. VIII): en ellos, más allá de la aparente abstracción, el vértigo del pensamiento y sus redes culturales nos depara un inesperado aterrizaje en lo concreto. El rumor perseverante del agua que bate contra las piedras del canal de la Giudecca suscita en la voz ensayística una marea de asociaciones etimológicas (perseverare), religiosas (conexiones entre persistencia en el deber y la pietas, según Kerényi), literarias (Lezama y el destino estético) que desembocan en las históricas y autobiográficas: la curiosa coincidencia que hace que alguien nacido en Venezuela, como es el caso de Gasparini, se residencie en el Véneto, cuna familiar, pero también origen onomástico, simbólico, de la tierra apenas dejada atrás, porque “en el nombre de mi país natal, la nostalgia de un país distante deja escuchar sus ecos. Venezuela fue bautizada en el recuerdo de Venecia. Bastaron unos palafitos construidos sobre el agua para que Amerigo Vespucci recordara a la ciudad que como una visión se presenta a nuestros ojos cubierta de mármoles blancos y rosados. Mucho de imaginación y un tanto de añoranza hubo en la evocación”. De esa manera, la nostalgia del navegante se vuelve análoga a la de la escritora y, por otra parte, el espacio que se descubre, gracias a un velado quiasmo, se transforma en hecho de escritura: el libro mismo que tenemos en nuestras manos, cuya Venecia ocupa el lugar del país perdido, invertida la situación del origen. Lo que para Vespucci era simulacro se reafirma como el objeto extraviado, anhelado y definitivo del que brota la creación. Un producto literario que una mirada superficial consideraría simplemente cosmopolita, exotista o, acaso, ejemplo de la pregonada fluidez de la aldea global, nos da la sorpresa de un arraigo tan vigoroso como oblicuo en un discurso de nación: “La tierra de los orígenes suele ser la nostalgia que da nombre a lo nuevo.” Conviene destacar, no obstante, que los arraigos entrevistos en Laberinto veneciano se fundan en el acto de imaginar y el de nombrar, es decir, en el poder del lenguaje.
Que un fenómeno así ocurra en estos momentos de la historia, cuando ha empezado a articularse una literatura diaspórica venezolana como resultado de las convulsiones internas del país a lo largo de la década de los noventa y en lo que va del nuevo siglo, no es casual: Gasparini se suma a un grupo de autores de talla entre los que figuran Gustavo Guerrero, Juan Carlos Méndez Guédez, Gustavo Valle y Luis Pérez Oramas. Para ellos la nación sigue siendo un enigma que se deja ver y que, a veces, se manifiesta trágicamente. ~
(1964) es escritor venezolano y profesor de literatura en la Universidad de Connecticut.