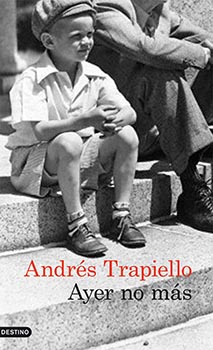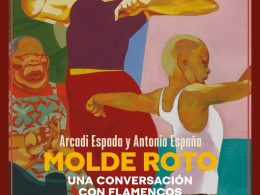Monika Zgustova
Las rosas de Stalin
Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2016, 336 pp.
“Puede que no me crean, pero soy la hija de Stalin.” Dos altos funcionarios de Estados Unidos escucharon atónitos esta afirmación de boca de una desconocida que se había presentado en la entrada de su embajada, en Nueva Delhi, una noche de marzo de 1967. Solo llevaba consigo el pasaporte soviético y un pequeño maletín con algo de ropa y el manuscrito de sus memorias (por el que se pagaría en Occidente un anticipo de un millón y medio de dólares, suma hasta entonces solo superada por las memorias de Churchill). Ningún miembro del servicio exterior estadounidense sabía de la existencia de una hija del difunto dictador, y esta, de pronto, llamaba a su puerta para cruzar “la línea invisible que separa el mundo de la tiranía del mundo de la libertad”, como escribiría poco después. Era toda una bomba diplomática que se activaba, además, el año en que Moscú estaba inmerso en los preparativos de la celebración del quincuagésimo aniversario de la revolución rusa. La que había sido la niña de los ojos de Stalin, su único descendiente aún vivo (los otros dos hijos habían muerto: uno en la guerra contra los alemanes; el otro, alcoholizado), decidió desertar en su primer viaje fuera de la Unión Soviética, concretamente a la India, adonde había ido para depositar en el Ganges las cenizas de su pareja, el comunista hindú Brayesh Singh, con quien Moscú no la había autorizado a casarse, por su condición de extranjero. “El Kremlin me considera propiedad estatal”, afirmó reiteradamente Svetlana Alilúyeva. Con todo, iba equivocada si pensaba que, con ese acto desesperado, con esa apuesta a todo o nada, como si emulara al protagonista de su novela preferida –El jugador–, escaparía de la omnipresente, y asfixiante, sombra paterna. Al fin y al cabo, este sería un capítulo más en la huida de la etiqueta de “hija de” que arrastraría toda la vida, desde el gran Palacio del Kremlin de Moscú hasta el humilde geriátrico en Wisconsin donde murió sola y arruinada. Para ello, mudó más de una vez de apellido –se puso el de su madre, Alilúyeva, en 1957, y adoptó el de su tercer marido, Peters, en 1970–, pero también cambió de nacionalidad, de confesión, de pareja y decenas de veces de domicilio en distintos países. Nunca supo conciliar el amor irracional a su padre, un sentimiento que resultó fortalecido tras el aparente suicidio de su madre cuando ella tenía seis años, con el legado criminal de ese “monstruo moral y espiritual”, como ella misma lo definió.
La vida de esta mujer, testigo privilegiado del siglo XX, a caballo entre dos mundos en plena Guerra Fría, es sorprendente y compleja. Notable memorialista en la mejor tradición rusa, su obra permite tanto acercarse a sus vivencias como adentrarse en la mentalidad soviética de su época. Culta y políglota, sensible e impulsiva, demostró lo genuino que era su entusiasmo por las letras con un desplante juvenil: aunque su padre le había prohibido estudiar literatura, acabó trabajando como profesora e investigadora en la Universidad Estatal de Moscú y, después, en el prestigioso Instituto Gorki, donde accedió, durante el deshielo, a toda la literatura prohibida y se codeó, entre otros, con el escritor disidente Andréi Siniavski. Prueba del interés que sigue despertando esta figura que vivió rodeada de polémica es la aplaudida biografía Stalin’s daughter: The extraordinary and tumultuous life of Svetlana Alliluyeva, publicada el año pasado, a cargo de la canadiense Rosemary Sullivan, quien tuvo acceso, entre otras fuentes, a archivos desclasificados de los servicios secretos estadounidense y ruso. El lector en español solo contaba hasta la fecha con la traducción de dos de sus volúmenes de memorias, si bien descatalogados. Monika Zgustova nos ofrece un retrato personal de la hija de Stalin sin la pretensión de ser exhaustivo. Las rosas de Stalin no arranca con la infancia junto al padre, sino ya en la madurez, en los prolegómenos de su deserción. Zgustova privilegia la experiencia del exilio, la extrañeza y sus expectativas continuamente frustradas debido al carácter a veces caprichoso y soñador de la protagonista, en busca de una estabilidad emocional que se resistía a llegar. La autora se centra en pasajes concretos mediante un narrador pegado a la protagonista, a sus pensamientos y reacciones, incluso a sus sueños, como el fuerte impacto que le causa el encuentro con la cultura india, la pesadilla en la que se convierte su paso por la fundación Frank Lloyd Wright, dirigida por la histriónica y dictatorial viuda del arquitecto americano, o la estancia en la tierra de su padre, Georgia, cuando intentó restablecer los lazos con sus primeros hijos, en su regreso temporal a la Unión Soviética. Esta decisión compositiva, si bien tiene la ventaja de priorizar e intensificar algunas líneas del relato, soslaya ciertos aspectos de la personalidad de la protagonista que tal vez ayudarían a entender mejor algunas de sus decisiones. Zarandeada a menudo en una montaña rusa en la cual se alternaban estados de euforia y tristeza extremos que la distanciaron de buena parte de sus amistades, exigía que le tributaran una entrega incondicional sin privarla de una independencia innegociable. Estos rasgos vienen a demostrar la dificultad de abrazar una vida surcada de giros inesperados, urdidos, en parte, por los servicios de inteligencia de uno y otro bando, lo que acentuó algunas de sus ideas paranoicas respecto a su situación, tanto en la Unión Soviética como en los Estados Unidos. La Svetlana Allilúyeva de Zgustova mantiene, en los embates de sus altibajos emocionales y de la presión externa a causa de su árbol genealógico, la abnegación y el optimismo, así como una aceptación de las circunstancias asombrosa. “Allí donde vaya, ya sea en Australia o en cualquier otra isla –se lamentaba–, siempre seré la prisionera política del nombre de mi padre.” Y, como vemos en Las rosas de Stalin, eso lo descubrió tanto en su país de origen como en el de acogida, donde llegó a convertirse en una suerte de producto de consumo. ~
(Barcelona, 1976) es traductora y fotógrafa. Entre los autores que ha traducido al español se encuentran Vasili Grossman, Lev Tolstói, Yevgueni Zamiatin y Borís Pasternak