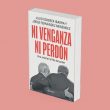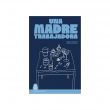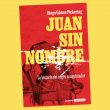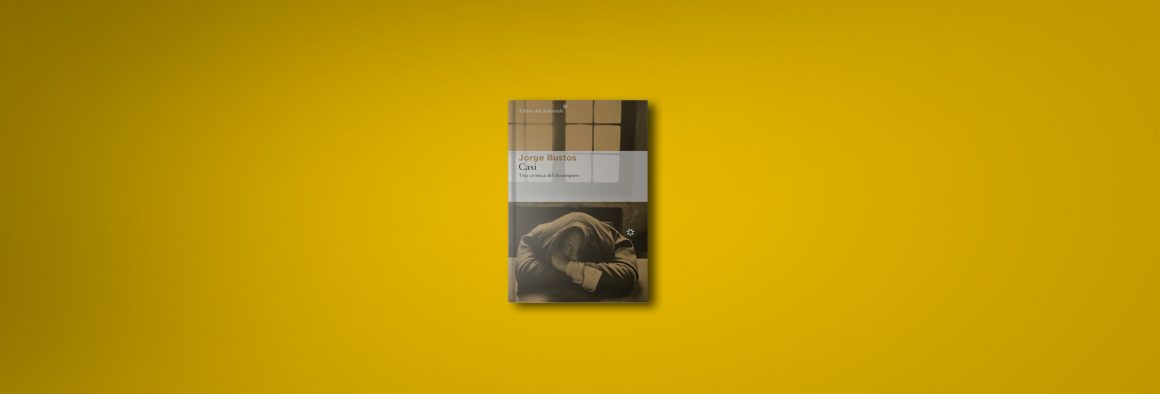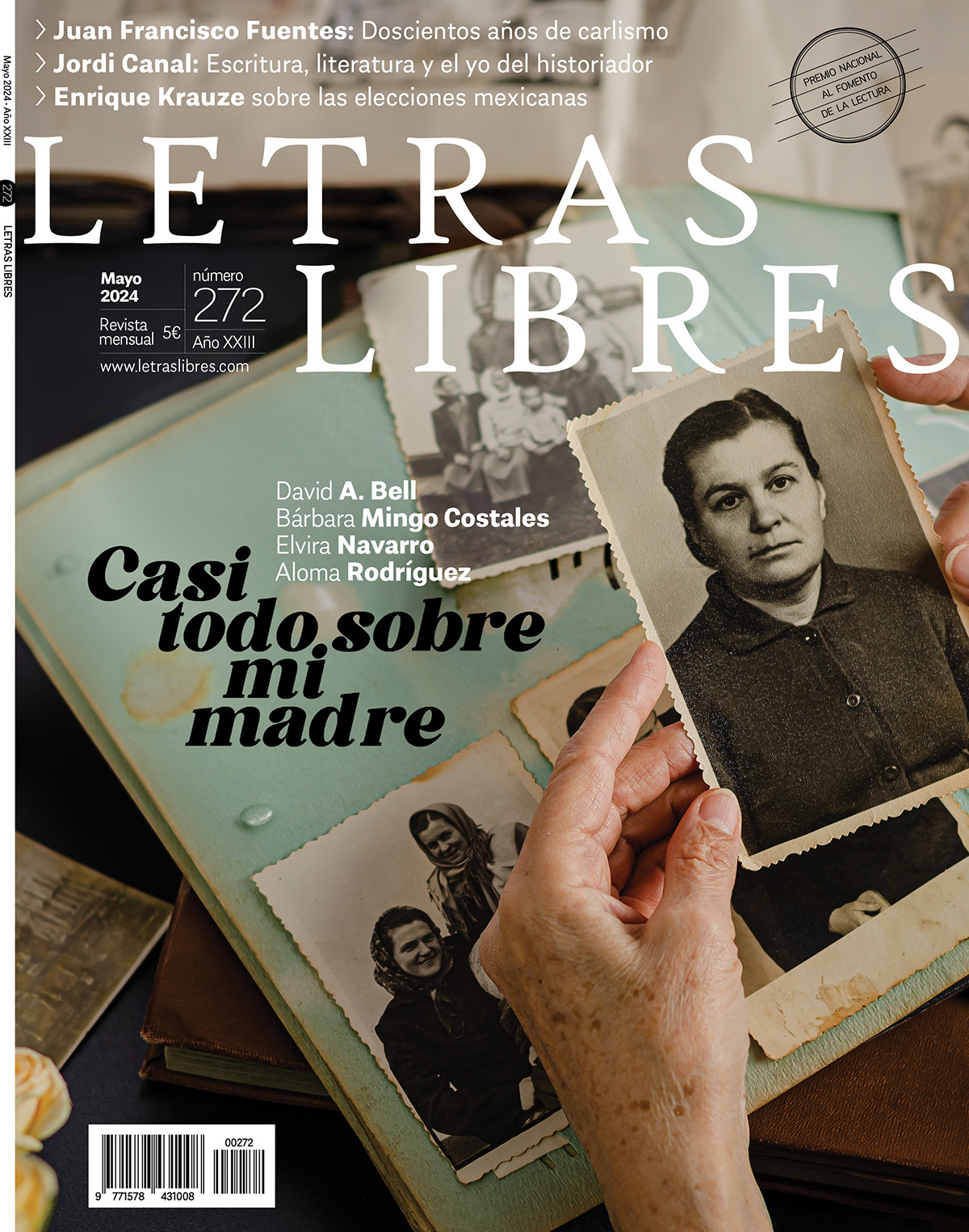En su libro Contra la empatía, el psicólogo y profesor de Yale Paul Bloom distingue entre empatía y compasión. El primer concepto está muy manoseado: es la palabra token del individuo sentimental contemporáneo. Es, en esencia, ponernos en la piel del otro. Bloom piensa, provocadoramente, que esto puede resultar muy nocivo por varios motivos. Cree, por ejemplo, que la empatía es sesgada: “somos más propensos a sentir empatía por las personas atractivas y por las que se parecen a nosotros o comparten nuestro origen étnico o nacional”. También cree que es un mecanismo limitado: la empatía “nos conecta con individuos concretos, reales o imaginarios, pero es insensible a las diferencias numéricas y a los datos estadísticos”. También es indiferente al futuro y provoca reacciones excesivamente irracionales. Y hacer nuestro el dolor de otros nos puede incapacitar emocionalmente.
Bloom prefiere lo que llama “compasión racional”, una bondad con más distancia, cierto autocontrol y un elevado sentido de la justicia. Quizá su posición es demasiado “cerebral” y “solucionista”. Tal vez una compasión racional es más efectiva que una empatía emocional, sobre todo en el plano de las políticas públicas: un funcionario en un centro de acogida no puede ser muy empático, es decir, no puede interiorizar todo el dolor que presencia, porque entonces su función se vería enormemente mermada. Pero en el plano personal, el “solucionismo” de Bloom puede resultar contraproducente: a veces solo hace falta escuchar y acompañar sin aportar soluciones.
Jorge Bustos tiene una visión parecida de la empatía en su estupendo libro Casi, donde explora el mundo del sinhogarismo en Madrid a partir de sus visitas al Centro de Acogida San Isidro, o Casi. Es el más antiguo y grande de España. En él sobreviven alrededor de trescientas personas de noventa nacionalidades. El Casi ha sido “depósito de mendigos, obra de misericordia, cárcel de hombres y mujeres condenados por la ley de vagos y maleantes, inclusa de huérfanos y moderno centro de acogida a partir de 1983”. Bustos habla en las primeras páginas del “arte de la compasión, que es un arte ilustrado y no visceral”. El autor “desconfía de los buenos sentimientos, que a menudo son la coartada de la peor hipocresía cuando no del narcisismo moral o de una odiosa condescendencia”. En Casi, Bustos rehúye del sentimentalismo y ejercita una compasión racional y una piedad sin aspavientos. Es quizá esa actitud la que le permite trabar tan buenas relaciones con sus entrevistados, desde individuos sin hogar a funcionarios, voluntarios o religiosas. Casi es una galería de personajes marginales fascinantes, pero no es una crónica de la “sal de la tierra” ni utiliza a sus personajes como vehículo para unas ideas. Al mostrarlos tal y como son, los dota de dignidad y los hace reales para el lector. Habla de cómo engañan y roban y agreden y también de cómo se quitan lo suyo para ayudar al prójimo o del agradecimiento que profesan a sus salvadores; habla de sus mentiras y manipulaciones y explica cómo sin ellas no podrían sobrevivir en la selva; explica los límites del asistencialismo y reivindica su función, tan necesaria; habla de sus adicciones sin moralismos ni prejuicios; expone cómo sus incentivos no son los mismos que los de individuos en plenas facultades y cómo se ha distorsionado su mundo interior y exterior. Es un libro lleno de observaciones y reflexiones profundas y punzantes sobre la mente humana. El indigente pierde el apetito por la vida. A veces es la adicción lo que les envía a la calle; a veces es la calle la que les hace entrar en adicciones, lo que les altera cognitivamente para siempre. Su horizonte de expectativas es muy limitado, su desconfianza es natural, su sistema de recompensa no funciona bien. “En la calle el organismo adopta el modo de supervivencia”, dice la directora del centro de acogida Beatriz Galindo, que atiende a mujeres sin hogar en situación de grave exclusión. “No vives, te defiendes. Y paradójicamente eso te mantiene vivo. Como ahora han mejorado sus condiciones de vida”, dice sobre una de las mujeres acogidas, “se ha vuelto más consciente de su dolor”.
La obsesión de muchos funcionarios y voluntarios es evitar la institucionalización, es decir, la dependencia excesiva de los centros de acogida. No por falta de espacio o fondos (aunque siempre escasean las dos cosas) sino porque la recuperación de la autonomía individual y la dignidad personal es clave. Hay historias apasionantes. Un tipo que dice haber formado parte del gal; uno de los funcionarios lo corrobora. Otra mujer dice que compartió celda con Luis Roldán. Una mujer se volvió loca al descubrir a su marido en la cama con su hermana y acabó en la calle. Hay un antiguo crítico de arte que dice haber conocido a Andy Warhol cuando visitó Madrid en los ochenta; se dio a la bebida y no ha podido recuperarse. Hay un torero y chef que toreó en Las Ventas y en la Maestranza y cocinó con Arguiñano y Arzak. Hay un pintor que consiguió recuperarse de la bebida y vive en un piso tutelado; Bustos acude a su primera exposición en una galería; consigue venderle un cuadro a una concejala.
El capítulo sobre los MENA, los menores extranjeros no acompañados, una etiqueta cargada políticamente, es especialmente importante. Bustos no necesita más que mostrarlos tal y como son para refutar el relato racista sobre ellos. Son chavales posadolescentes que no tienen nada ni a nadie y que sueñan con lo que sueñan todos los chavales de dieciocho años: quieren vestir bien para ligar, quieren un trabajo para comprarse una moto, conservan la rabia y el orgullo de cualquiera a esa edad, con el aliciente de que están solos en un país donde la policía les detiene simplemente por su aspecto. Bustos recela constantemente de las generalizaciones. Cada individuo es un mundo. Defiende un Estado de bienestar que no sea selectivo, al contrario del supuesto “chovinismo de bienestar” de la ultraderecha. “Una democracia que recela del mestizaje no dura mucho tiempo como tal democracia: sus ciudadanos han emprendido el regreso a la tribu y al orden de la selva.” Tampoco le gusta el esencialismo en torno a las víctimas tan común en la izquierda contemporánea: “Rara vez las víctimas más puras son también las más capaces de reflexionar sobre su condición. Bastante tienen con salir adelante en la lucha por la vida.” En su ensayo hay un equilibrio constante entre lo público y lo privado, una ambivalencia que surge de un análisis multicausal: a veces el problema es personal, a veces es estructural, a veces las soluciones son públicas, otras privadas. “Las instituciones se inventaron para no depender de la variable calidad moral de las personas, mucho menos de su fe religiosa; pero lo cierto es que ninguna institución aguanta mucho sin encarnarse en personas decentes”, escribe Bustos. Y Casi está lleno de funcionarios y voluntarios más que decentes, humanos, cuya compasión es productiva y salva vidas.
Quizá la empatía y la compasión no son tan excluyentes como sugiere Bloom. Son como las gafas de cerca y de lejos de la bondad humana. El libro de Bustos se mueve en esa ambivalencia. El autor es piadoso y compasivo, pero también empático, es decir, se ve afectado por estas personas y eso activa algo en él que intenta descifrar. La empatía quizá es selectiva o individualista, como señalaba Bloom, pero esa individualización es precisamente lo que nos permite ver la particularidad, y por lo tanto la humanidad y dignidad, de cada persona. Al final del libro Bustos hace, sin mencionar el concepto, una defensa de la empatía, es decir, una defensa de la individualización frente a la abstracción: “Mantener vivo lo particular frente a las generalizaciones de la ideología: esta es la humilde batalla en la que hay que comprometerse. No existen los sintecho. Existe cada persona privada de hogar que un día podríamos ser nosotros.”
Su despedida en una excursión a la pradera de San Isidro el 15 de mayo, en el que los usuarios del Casi viven un día de ocio sencillo, un bocata en la hierba, una siesta bajo el sol, un breve baile en la verbena, es un bonito ejemplo de esa ambigüedad. Algo ha cambiado en él que no tiene que ver con el análisis racional. Hay una distancia, quizá insalvable, y a la vez un reconocimiento. “Me despido de todos y me arranco de allí con el remordimiento de siempre, alejándome despacio pero alejándome, soportando sus últimas miradas de intempestiva gratitud, portando una culpa difusa y la avergonzada promesa de no volver a ignorarlos.” ~