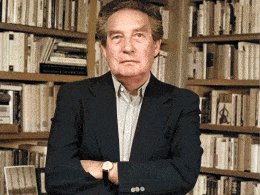Como ambición. Como empeño vital. Cuenta Louise Glück que después de dar por terminado Ararat, su quinto libro, escrito tras la muerte de su padre, pasó más de dos años sin escribir nada. Ni una sola palabra. Todo lo que hacía era escuchar Don Giovanni en bucle y trabajar en el jardín. Y eso, no poder escribir, para alguien como ella que desde muy niña supo que tenía que ser distinta y que, como obedeciendo a un designio divino, se dispuso a serlo con un fanatismo que derivó en enfermedad, representaba no solo una pesadilla sino también un peligro.
Desde muy joven aspiró a convertirse en un alma pura, algo que solo conseguiría si se liberaba de las servidumbres de la carne. Necesitaba construirse una identidad propia que la ayudara a seguir viviendo en este mundo. Intentó publicar sus poemas ya con trece o catorce años y llegó pronto a la conclusión de que su existencia solo tendría sentido si se entregaba al intelecto, a la palabra, a la manifestación por escrito de lo que veía y lo que sentía, olvidada de lo físico. Ser artista implicó desde el principio renunciar a todo lo que no fuera arte. Renunciar al placer y centrarse en la creación, sin distracciones externas. Aprender a estar en lo más alto y en lo más bajo. Escribir hasta el mareo. Hasta la extenuación.
Un día se preguntó que cómo iba a escribir nada si se pasaba las horas leyendo manuales de jardinería y trabajando en el jardín. Y debió de ser entonces cuando oyó ese ritmo, esa pauta que dice escuchar cuando comienza a advertir que se está formando un posible libro en su cabeza, porque se sentó a escribir acerca de una flor. Y al día siguiente escribió acerca de otra flor. Y en cuestión de ocho semanas tenía terminado su siguiente libro, El iris salvaje, con el que ganó el Pulitzer en 1993. Acabó exhausta y de nuevo dejó pasar el tiempo hasta el siguiente, Praderas, ya en 1997, tras divorciarse de su segundo marido, para hablar en esta ocasión del amor, el desamor y las trampas del matrimonio.
La poesía como pretensión máxima. El deseo de ser una verdadera artista, una verdadera creadora. Su marido le decía que cuando salía de su estudio después de haber escrito algo que ella consideraba bueno tenía la misma mirada que tendría una monja tras una audiencia con el papa. Esa especie de conexión espiritual con lo supremo. Esa especie de iluminación. Cuando se lee a Louise Glück resulta imposible no entrar en la intensidad de su voluntad, esa energía, esa tenacidad que termina produciendo en nosotros una tensión agradable, una suavidad engañosa.
Hasta que asumimos su primera persona, su perspectiva formalmente autobiográfica, y su experiencia se convierte en la nuestra: su trauma por la pérdida, la ausencia, el vacío, el paso del tiempo y el descubrimiento de la finitud en cuanto seres mortales pasa a ser nuestro propio trauma. A ello contribuye no solo su lucidez sino también la manera en que nos la revela. Su lenguaje, que es austero, sin adornos, casi coloquial, nos hace seguir leyendo con la falsa impresión de no estar encarando nada espinoso, mientras nos adentramos en unas arenas movedizas que nos llevan hasta el fondo sin sensación de riesgo.
¿Cómo no leer entonces a Louise Glück? La suya es la pasión primigenia. La que muchas veces se olvida en un ámbito de egos y de cifras. Su manera de entender la literatura desde el ideal que se transforma en práctica sin condiciones y que le hace declarar que ser poeta es algo a lo que se aspira porque no todo el que escribe poesía es poeta, y que la paciencia resulta tan imprescindible durante el proceso creativo como lo es durante esos largos periodos en los que no se puede escribir nada. Su voz, la de sus poemas, me sigue pareciendo la de una criatura que necesita hacerse oír en medio del marasmo familiar, sirviéndose de un desapego formal que constituye su manera de enfrentarse a lo ingrato, pero también a lo insoportablemente amable de lo cotidiano.
(Madrid, 1971) es narradora y traductora. En 2019 publicó Las efímeras (Galaxia Gutenberg).