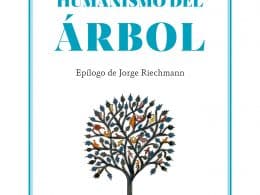Lee aquí otras entregas de Memorias de un leedor.
La lectura tiene sus hados, que obran misteriosa y, a veces, providencialmente. Alguno de ellos dispuso que yo leyera, el mismo año, el Libro del desasosiego y los Ensayos de Montaigne, la obra de la desolación y la obra de la dicha. Con los Ensayos llegamos al corazón de estas memorias porque se trata, tal vez, de la lectura decisiva de mi vida. En cierta forma, creo que todas mis lecturas anteriores no fueron sino una serie de pasos previos para llegar a esta y si de todos los libros que he leído tuviera que escoger uno solo, probablemente sería este.
Es un fenómeno raro y que no necesariamente ocurre a todos los lectores, incluso a quienes han leído mucho: encontrar el libro, aquel que nos define y marca por completo. Es un momento único, privilegiado, aquel en el que el lector encuentra su libro y el libro a su lector. Siempre me ha gustado la idea, de la que Piglia habla en Blanco nocturno, del libro destinado, aquel que parece hecho para nosotros, personalmente, y que puede estarnos aguardando al fondo de un largo pasillo de siglos y volúmenes.
Las circunstancias en las que leí los Ensayos de Montaigne fueron también excepcionales. Fue la segunda gran lectura de aquel año de “retiro” y no podía haber sido más contrastante. Yo, naturalmente, había leído los Ensayos antes (no todos, en realidad, solo los más famosos). Me quedaba claro que era un clásico, lo había admirado vagamente y hasta ahí. O sea, lo leí por encima, superficialmente; o sea, en realidad no leí nada. ¡Cuántos libros, y no pocos clásicos, leemos de este modo! Creemos conocer a Dante, a Cervantes, a Shakespeare, a Montaigne. ¿De veras los hemos leído? ¿Los hemos comprendido cabalmente y vuelto parte de nuestro ser? La mayoría de las veces, me temo, nos hemos enterado de qué van y ya.
Montaigne es, además, un autor para cierta edad. No tiene mucho caso leerlo, digamos, antes de los treinta (yo tenía treinta y tres cuando hice esta lectura, o sea, cinco menos de la edad que él tenía cuando comenzó a escribir su obra). Está bien leerlo antes, claro, para irlo conociendo y saber que existe, pero sobre todo para después, pasado algún tiempo y acumulada cierta experiencia de vida y lectura, leerlo realmente. Ese, por cierto, es un concepto clave en el mundo de Montaigne: experiencia. No en balde el último de los Ensayos, epítome de toda la obra, se titula precisamente así. Los Ensayos exponen en su totalidad la experiencia vital de un hombre y demandan al lector, para que pueda establecerse un diálogo fructífero, que ponga la suya sobre la mesa.
El libro en el que leí los Ensayos fue la edición de Obras completas de La Pléiade, la preparada por Albert Thibaudet y Maurice Rat (Gallimard, París, 1980), que había comprado en París años atrás con algún bouquiniste. Estaba en perfecto estado, con su cubierta de plástico y sospecho que casi intocada. El año que pasé en Francia compré los Pléiade que pude, todos de segunda mano (Rabelais, Descartes, Pascal, Stendhal…). Debería detenerme aquí a hacer el elogio de esa colección, aunque ya se haya hecho muchas veces, que, en su presentación material (el papel biblia, la pasta en piel, la tipografía, etc.,) y el escrúpulo con el que está cuidada, cifra de algún modo toda la civilización del libro. Tener en las manos un volumen de La Pléiade y hojearlo comunica de inmediato, de manera física, el valor de esa civilización que hace no mucho se pretendía que fuera rápida y completamente sustituida por las pantallas. Unas memorias de lectura como estas –en las que son indispensables los libros concretos, materiales, con sus formas, colores y olores– serían impensables en esa dudosa utopía, que por suerte no viviré. Quizá, sin tener mucha consciencia de ello, escribo un documento histórico, una reliquia; quizá un lector de un futuro no muy lejano, si llegara a leer esto, se asombraría: “¡Mira cómo les gustaban los libros!”.
Además de la edición de La Pléiade, tenía a la mano la clásica traducción de Constantino Román y Salamero en tres volúmenes de Iberia, en la colección Obras Maestras, con su simpático logo de un ratón mordisqueando un libro. Así, pues, con estas dos ediciones, diccionarios y lápiz en mano, pasé algunos meses en la compañía casi exclusiva de Montaigne. Apenas hacía otra cosa y casi no salía de la casa. Leía, lentamente, maravillado a casi cada página. Experimenté lo que muchos lectores de Montaigne, del siglo XVI a la fecha, han experimentado: el asombro y la gratitud –el agradecido asombro– de irme descubriendo en esas páginas escritas por un hombre hace más de cuatrocientos años. Montaigne, ya se sabe, salió a buscarse a sí mismo y nos encontró a todos. ¿Cómo era posible? A responder esta pregunta, a razonar mi admiración y a compartirla he dedicado un pequeño libro que espero publicar próximamente, así que no intentaré resumir aquí lo dicho allá, pero sí quiero apuntar algunas razones por las cuales el encuentro con Montaigne fue para mí decisivo.
La palabra encuentro es justa porque, al leer los Ensayos de Montaigne, más que sencillamente leer un libro, uno tiene la impresión de tener enfrente una persona, de carne y hueso, y hablar con ella. Es una impresión que han tenido muchos lectores de Montaigne a lo largo de la historia y que Stefan Zweig supo expresar muy bien: “No tengo conmigo un libro, una literatura, una filosofía, sino a un hombre del que soy hermano, un hombre que me aconseja, que me consuela y traba amistad conmigo, un hombre al que comprendo y que me comprende. Si tomo los Ensayos, el papel impreso desaparece en la penumbra de la habitación. Alguien respira, alguien vive conmigo, un extraño ha entrado en mi casa, y ya no es un extraño, sino alguien a quien siento como un amigo”.
Pocos libros transmiten con tanta fuerza la personalidad y la humanidad de su autor como los Ensayos de Montaigne. Aquí, como dijo el propio autor, no se puede separar la obra de su hacedor y “quien toca una toca al otro” (II, III).
Con los Ensayos, Montaigne emprendió un proyecto que, aunque se le pueden buscar antecedentes (Séneca, san Agustín, Petrarca), era más bien inédito. Como afirma en el justamente famoso prólogo “Al lector”: “pintarse a sí mismo”. Montaigne llevó a cabo una de las más radicales y completas ejecuciones del célebre oráculo de Delfos y aspiración socrática: conócete a ti mismo. Para hacerlo, recurrió a una forma que no existía, que tuvo que inventar justamente con este fin, el ensayo. Es uno de los mayores méritos de Montaigne: haber creado su propio género. No existía el ensayo, propiamente hablando, antes de que este caballero francés lo creara en sus dominios del Périgord. A ningún otro género literario se le puede atribuir una paternidad tan clara e indisputable como a este. No se puede hablar del inventor del poema, la novela o el drama; del ensayo, sí, Michel de Montaigne. Por otro lado, y a diferencia de la mayoría de los autores, no se dispersó ni prodigó en diversas obras más o menos circunstanciales y apostó todo a una sola, única y esencial. Una vida, un hombre, un libro.
El propósito es el autoconocimiento y el retrato de sí mismo. Para esto, Montaigne ensayará sobre todas las cuestiones posibles (la amistad, los caníbales, la presunción, unos versos de Virgilio, la vanidad, etc.). En el fondo, el tema siempre es él, el hombre Montaigne, que se examina escrupulosamente hasta el último de sus recovecos. Pronto surge lo obvio, que podría haber sido fuente de desesperación, pero que el ensayista acepta como parte inherente a la condición humana: no hay fijeza, no hay estabilidad en el hombre, estamos en perpetuo cambio y movimiento, y el yo de ayer es otro. No importa; pintará entonces el tránsito. Solo en el ensayo, ese género libérrimo y sin ataduras, ágil y ligero, podrá lograrlo.
En los capítulos anteriores, el lector habrá advertido mi predilección por esa minoría de autores –auténticos happy few– que buscaron y predicaron la alegría. Montaigne los encabeza a todos y esta es la principal razón de mi amor por él. Su obra bien pudo llamarse los Ensayos o De la felicidad porque es en torno a ella que gira su principal lección. Comienza, como haría siglos más tarde su discípulo Alain, por rechazar los encantos de la tristeza y la melancolía, humor que, por cierto, no ignoraba. El Señor de la Montaña es, ante todo, un gran hedonista (“digan lo que digan, incluso en la virtud, nuestro último objetivo es el placer”, XIX, I), extremadamente sensible a los placeres sensuales e intelectuales. Los procurará siempre, sin vergüenza alguna, mientras abomina de todo ascetismo. Como su espíritu hermano, Stendhal, detesta a esos seres profesionalmente tristes, quejumbrosos, apocados. El sabio de los Ensayos es un sabio alegre: “la marca más expresa de la sabiduría es un gozo constante; su estado es como el de las cosas por encima de la luna, siempre sereno” (XXV, I).
Como muy pocos libros, los Ensayos de Montaigne son un arte de vida, un manual de humanidad (en mi opinión, el más completo y amable que se ha escrito). Enseñan el oficio más importante de todos: “no hay nada tan hermoso y legítimo como hacer bien de hombre, y como debe ser. Ni ciencia tan ardua como saber vivir bien esta vida. Y de nuestras enfermedades, la más salvaje es despreciar nuestro ser” (XIII, III).
(Xalapa, 1976) es crítico literario.