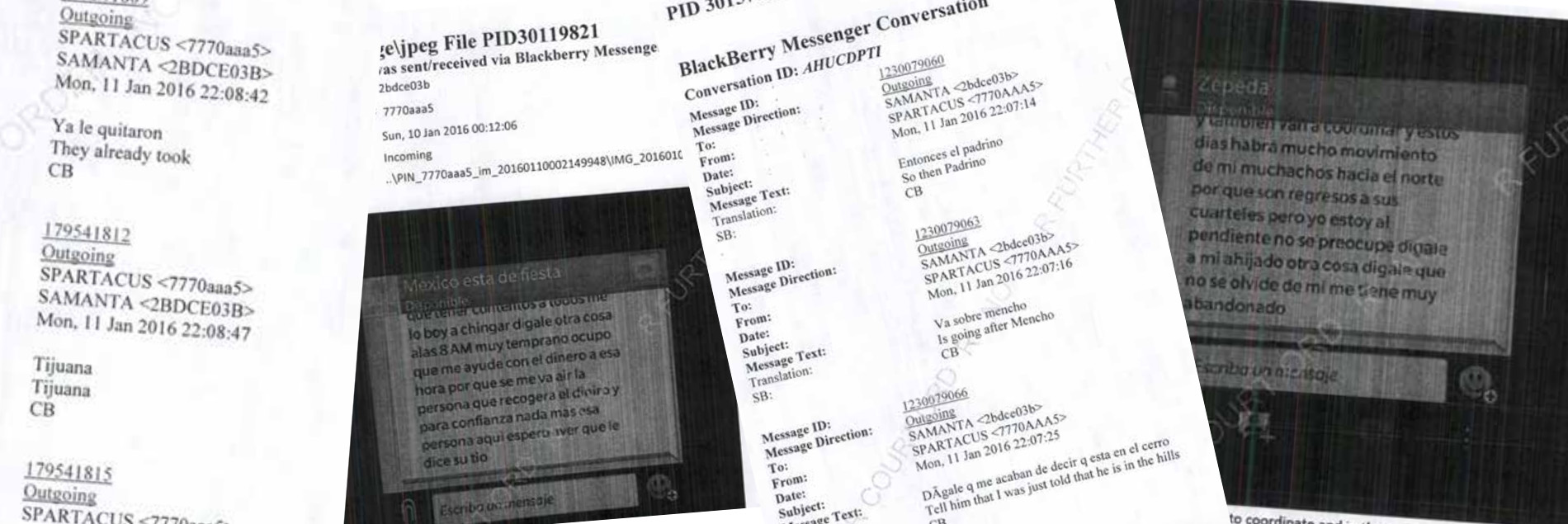Hace un par de semanas tuve la ocurrencia de publicar un breve artículo de opinión en el que expresaba mi rechazo de la tauromaquia, sugiriendo que la defensa de la llamada fiesta nacional carece de argumentos convincentes y se apoya en la fuerza numérica residual de sus aficionados: ningún legislador se atreve por el momento a plantear su prohibición, salvo que pueda justificarla sobre la base del sentimiento antiespañol que cristalizó en la decisión del gobierno catalán allá por el año 2010, anulada después por el Tribunal Constitucional debido a que con ella se invadían competencias exclusivas del Estado; los votos que están en juego disuaden a quien tiene que enfrentarse a las urnas y a ello contribuye la chocante asociación –popular entre políticos conservadores madrileños– entre el toreo y la libertad.
Me esforcé por presentar mi tesis de manera ordenada, apelando a la racionalidad del lector. Sirvió de poco: con algunas excepciones a las que enseguida me referiré, los comentarios en web o redes sociales recurrían al insulto o la descalificación. Y si bien eso no es nuevo ni inusual, confirmaba una vez más que el debate público es un intercambio de monologuismos donde nadie atiende a razones. Pero tampoco es eso lo que me interesa tratar aquí; o no exactamente. Lo que me llamó la atención fue la similitud que las reacciones filotaurinas a mi artículo poseían con otras expresiones de fe religiosa o ideológica que presuponen la interiorización de un cuerpo de creencias que se basta a sí mismo como forma de justificación: a quien permanece fuera de ellas se lo considera incapacitado para entender el fenómeno al que se refieren y, desde luego, desautorizado para emitir juicio alguno sobre el particular.
Se puede estar dentro o se puede estar fuera; para quien está dentro, en cambio, solo se puede estar dentro; y solo quien está dentro está legitimado para expresar sus preferencias, que naturalmente y por descontado le serán favorables. “No entiendes nada” fue la respuesta estándar a mi artículo, lo que debe traducirse como “no has interiorizado nuestras creencias ni posees nuestra vinculación emocional con la tauromaquia” y, en consecuencia, nada de lo que yo dijera podía ser sometido a consideración. Hubo algún lector que llegó a preguntar qué aspecto de las corridas de toros me llevaban a afirmar que en ellas se inflige violencia al animal: la perfecta demostración de que el aparato ideológico que sirve para justificar la tauromaquia logra suprimir la violencia de las banderillas y el estoque, convirtiéndolas en una estética que hace desaparecer incluso el sistema nervioso de los mamíferos.
Insisto en que no se trata de un rasgo exclusivo de los aficionados a la tauromaquia: hallamos una actitud semejante en los fieles a una religión (fuera de la cual nada de ella es comprensible en términos trascendentales), en quienes se adhieren a determinados cuerpos ideológicos (los marxistas con su lucha de clases, las feministas radicales con sus postulados culturalistas que suprimen los rasgos biológicos, los libertarios con su desprecio al Estado) o en los miembros de una asociación ufológica (persuadidos como están de que los extraterrestres tratan de comunicarse con nosotros). Aunque los grados de sofisticación intelectual difieren en cada caso, podemos hablar de metafísicas impermeables para referirnos a aquellos colectivos humanos en los que la adhesión a una doctrina se convierte en fundamento de un modo de vida o en la base que justifica alguna práctica compartida. Hay de todo: también los fans de Bob Dylan organizan congresos donde analizan los detalles de la obra del genial cantante norteamericano y jamás admitirán que alguien pueda rivalizar con él. Por lo demás, todos formamos parte de alguna secta y seguramente, la familia es la primera. Pero ni todas las familias son iguales, ni lo son los distintos espacios de socialización en los que nos desenvolvemos.
Huelga decir que tales modos de vida y sus prácticas distintivas no tienen por qué aparejar fricción social alguna: el reconocimiento jurídico del pluralismo en las sociedades liberales persigue la debida protección de la diversidad que se deriva del ejercicio de la autonomía personal, incluso si puede sospecharse que las conductas así protegidas –pensemos en el uso del burka– se derivan de una socialización más dogmática que abierta. En condiciones ideales, nuestras sociedades se parecerían al retrato que de ellas dibujase Robert Nozick: un lugar donde cada uno puede vivir como quiera y asociarse con quien desee para realizar su utopía privada, sin por ello obligar a los demás a hacer lo propio ni imponerles creencia alguna a través del poder público. Por lo general, los archipiélagos asociativos que componen una sociedad libre –la imagen es del teórico político Chandran Kukathas– no se solapan entre sí; las actividades de orden recreativo en las que participamos junto a otros individuos rara vez entran en conflicto con los intereses ajenos: podemos reunirnos para hacer surf, leer a Blumenberg o estudiar a los pájaros binocular en mano sin molestar a nadie. En ese caso, el poder público tiene poco que decir, si bien algunas de esas actividades deben ser reguladas por implicar un uso más o menos intenso del espacio público: hacer skating, procesionar tronos, celebrar despedidas de soltero. Para quienes no participan en ellas, quizá no tienen nada de valioso; nadie podrá convencer a un ateo que detesta la Semana Santa de que esta última es objetivamente interesante. De nuevo, la diferencia crucial se plantea entre interioridad y exterioridad; pudiéndose estar dentro o fuera de distintas maneras según cuál sea el grado de elaboración teórica que cada uno aporte a la justificación de su modo de vida particular.
Por desgracia, hay supuestos en los que el conflicto con bienes jurídicos que gozan de especial protección se vuelven especialmente agudos. Dado que los Testigos de Jehová rehúsan la transfusión de sangre ajena, se planteará un problema allí donde quien la necesite sea un menor de edad al que sus padres quieren proteger de la impureza –a nuestros ojos imaginaria– con riesgo para su vida; con buen sentido, el Estado ordena la protección del menor de edad e impone la transfusión obligatoria contra la voluntad de sus padres. Y de sobra conocemos los problemas morales que plantea el aborto, donde la dificultad estriba en determinar cuándo existe un tercero cuyos intereses han de ser tomados en consideración por más que el famoso eslogan feminista –“nosotras parimos, nosotras decidimos”– sugiera que ningún límite legal sería aquí admisible. En una sociedad moralmente heterogénea donde no se produce la adhesión unánime a una sola cosmovisión ideológica o religiosa, la moralidad será forzosamente contenciosa y uno de los problemas que de ello se derivan es la fijación de los criterios que nos permitan tomar decisiones colectivas acerca de los casos difíciles. Ni siquiera está claro de qué manera puede arbitrarse un diálogo o entablarse una negociación cuando al menos una de las partes esgrima una metafísica impermeable como justificación de sus prácticas; volveremos sobre esto.
En el caso de la tauromaquia, el acuerdo social es inexistente: así como quedan muchos aficionados, seguramente es mayor el número de los indiferentes y no es pequeño el número de los que renegamos de una “fiesta” que implica el sufrimiento gratuito de un animal. Digo “gratuito” porque entiendo que la finalidad a la que sirve ese sufrimiento no está moralmente justificada, a diferencia de lo que sucede –por debatible que sea– con el que padecen los animales a los que sacrificamos para que nos sirvan de alimento. Este último es un sufrimiento inevitable si deseamos seguir comiendo carne animal, pero puede atenuarse mediante procedimientos que restan al animal dolor físico y conciencia de su propia muerte. Recuerdo que una lectora, en sus comentarios a mi artículo, se reía del adjetivo “gratuito” y me reprochaba –una vez más– no saber (yo) de lo que hablaba. Es comprensible: para el partidario de la tauromaquia, el sufrimiento y la muerte del toro son cualquier cosa menos gratuita; su necesidad deriva de la ritualización del enfrentamiento –desigual conforme a las estadísticas, dígase lo que se diga acerca del riesgo que sufre el torero– entre el animal y el “matador”. Y de ese hilo quisiera tirar ahora, no sin antes hacer dos matizaciones.
Primera: el argumento según el cual solo los vegetarianos pueden someter a crítica las corridas de toros es absurdo, ya que la industria animal puede y debe mejorar la vida de los animales y yo mismo sería partidario de establecer restricciones al tipo de animales que son criados y sacrificados para esos u otros fines. Por otro lado, algo tendrán que decir los defensores de los toros al vegetariano que se opone por igual la existencia de cualquier forma de explotación animal. Y por último: pese a las excepciones que reconoce a esos efectos del derecho europeo, el sacrificio doméstico de animales por motivos religiosos debería asimismo prohibirse, pues nada garantiza –todo lo contrario– que el sufrimiento del animal será aminorado por los matarifes.
Segunda: para quienes crean que los animales no experimentan dolor o creen que ese dolor carece de cualquier significación moral, la tauromaquia no planteará ningún problema y no habrá nada que hablar al respeto. Bien. Pero no hace falta estar de acuerdo con los filósofos que –con Peter Singer a la cabeza– llaman “especismo” a la discriminación de las demás especies animales por parte de la especie humana para reconocer que la ciencia no miente cuando nos asegura que los animales sufren cuando se los hiere o maltrata o tortura y, en consecuencia, merecen una consideración moral que habrá de tener expresión política en forma de leyes que regulen la manera en que debemos comportarnos con ellos. Tampoco es necesario abandonar el antropocentrismo para ello: la preferencia por la especie humana puede coexistir con el tratamiento reflexivo de los demás animales en el marco del gradual refinamiento de las relaciones humano-animales.
Ahí es donde se plantea el problema de la tauromaquia: ¿está moralmente justificado herir y matar al toro? Nótese que quien haga tal cosa con un perro en un descampado será juzgado por un delito de maltrato animal; la tauromaquia reclama su excepcionalidad atribuyéndose una significación –está reconocida por nuestra jurisprudencia como un bien cultural– que transmuta la violencia en algo diferente gracias a su ritualización. O sea: la violencia infligida contra el animal es objeto de resignificación a ojos del aficionado debido a su valor estético y/o trascendental. Pero no todos somos aficionados. Y así como no nos molesta que una viuda lleve luto por su esposo muerto, pese a tratarse de una costumbre de raigambre religiosa que ya se encuentra en desuso, el maltrato de un animal resulta moralmente cuestionable: no vemos trascendencia alguna ni aceptamos el valor catártico del rito. Donde el aficionado con inclinaciones filosóficas ve una suerte de contienda mitológica entre el hombre y la bestia, el crítico solo ve sufrir a un animal inocente –no sabe lo que es un torero– mientras la multitud disfruta del espectáculo.
Alegando la conveniencia de aceptar la permisibilidad de la tauromaquia por el valor superior que tiene el rito ejecutado en la plaza, el escritor y ensayista Ernesto Hernández-Busto me envió unas páginas del filósofo Fernando Savater en las que este desarrolla, con su conocida elocuencia, ese mismo argumento. Se trata de un pasaje que ilustra de manera cumplida los problemas que plantea la defensa pública de la tauromaquia en una sociedad liberal donde ni siquiera el valor del rito está asegurado: unos ven metafísica donde otros ven una mera ilusión, dicho sea en el doble sentido de la palabra. Para el filósofo donostiarra, el toreo es “el arte de evitar lo inevitable”, que es la muerte: “la muerte hace de comparsa para que la vida se afirme”. Leemos que en los juegos táuricos de la antigüedad, vinculados a rituales de fertilidad, “el toro acudía al festejo no para quitar la vida al hombre, sino para darle más vida”. De modo que en la plaza no tiene lugar una “melancólica sangría”, sino una afirmación de la vida que la “confirma y aumenta”. Señala Savater que la Ilustración “perdió de vista el profundo sentido liberador del mito”, malinterpretando al torero como mero opio del pueblo; en realidad, el matador cumple una función social: distribuye entre el pueblo “la vida regenerada que acababa de conquistar en el ruedo.” Luego se pone ferlosiano y habla del Capital y de la mercancía que todo lo degenera, negando sin embargo que en la plaza haya solo mercancía. No: el toreo simboliza “el enfrentamiento con la bestia que es símbolo y guardián del poder, que juntamente posibilita y defiende el acceso a la fuerza”. Y remata, citando a Nietzsche: “Solo el amor puede juzgar”.
También el filósofo francés Francis Wolff, referencia para los taurinos interesados en la reflexión teórica, plantea argumentos similares. En el frontispicio de sus 50 razones para defender las corridas de toros pide a los críticos que sepan comprenderlas, lo que incluye aceptar que la violencia en la plaza está “sublimada y ritualizada”, hasta el punto de que el aficionado siente “admiración” hacia el toro bravo que se revuelve contra el destino y lucha por su vida. La corrida es un espectáculo de primer nivel, una “fiesta total de la grandeza y de la desmesura [que] recibe el nombre de lo sublime”. Así que quienes reprochan a la tauromaquia el maltrato del animal se equivocan, ya que “intentando alzar a los animales hasta el nivel en el que debemos tratar a los hombres, necesariamente rebajamos a los hombres al nivel en el que tratamos a los animales”. De ahí que, para Wulff, la tauromaquia permita mantener viva en una sociedad tecnológica la experiencia –aquí ritualizada– del enfrentamiento del hombre con el mundo natural. Escribe:
“Justamente porque nuestra época ha perdido poco a poco el sentido de los ritos, de la muerte, de la naturaleza, de la animalidad, es por lo que necesita volver a encontrar al mismo tiempo la realidad, la imagen y el símbolo en la corrida. ¡De ahí su modernidad!”
Desde este punto de vista, lo moderno no es refinar la relación humana con los animales una vez que se los ha neutralizado como amenaza, ni rebajar en la medida de lo posible el sufrimiento que se les causa; lo moderno es sacar un toro a una plaza para asaetearlo y matarlo, porque eso nos vuelve a conectar con el sentido de la existencia. Análogamente, tratar mejor a los animales se interpreta como una rebaja del valor de los hombres, una peligrosa inversión de los valores que pervierte la naturaleza de las cosas.
No tiene sentido insistir. Wulff tiene razón cuando señala que “ningún argumento podrá jamás convencer a aquellos que imaginan la corrida de toros como la tortura de una bestia inocente”, pero habría de añadir que ningún argumento podrá jamás tampoco convencer a quienes imaginan la corrida de toros como un rito que devuelve a los hombres el vínculo con las fuentes primitivas de la existencia o –como señala Savater– distribuye vida entre la comunidad cuyo héroe ha luchado contra la muerte y salido victorioso. En el conflicto entre diferentes interpretaciones de una misma realidad, el dato objetivo lo proporciona la violencia infligida contra un animal que sufre y muere para que una comunidad de aficionados experimente sensaciones sublimes.
¿Y qué hacemos con esto? Wulff alerta contra la tentación de aplicar una “moral prohibicionista” que se muestre intolerante hacia manifestaciones culturales legítimas y cargadas de tradición. Pero es un hecho que las leyes prohíben las peleas de perros o gallos, que también van sobradas de tradición y cuyos aficionados tienen asimismo por legítimas. La cuestión sigue siendo la misma: en una sociedad heterogénea que ya no es comunidad cerrada que necesita cohesionarse a través de ceremonias unánimes, sociedad donde la evitación de la crueldad –como quería Richard Rorty– constituye un objetivo generalmente compartido y el mundo animal ha sido dominado por el ser humano, perdiendo así sentido los ritos consistentes en simbolizar la lucha del hombre contra la bestia, ¿tiene justificación la tauromaquia? Y sobre todo: dada la imposibilidad de que se entiendan entre sí aficionados y críticos, ¿cómo puede tomarse una decisión al respecto? ¿De qué manera pueden hablar quienes en modo alguno llegarán a entenderse?
El sociólogo Anthony Giddens tiene dicho que la modernidad implica un cuestionamiento de la tradición, pero que de ahí no se deriva automáticamente el fin de la tradición; lo que no cabe ya es defender la tradición “al modo tradicional”, o sea señalando su continuidad histórica como argumento de autoridad. Dicho de otra manera, la tradición debe justificarse públicamente con argumentos coherentes. Y pudiera suceder que estos últimos no resultaran persuasivos; hay tradiciones que no deberían mantenerse, lo que no quiere decir que puedan hacerse desaparecer fácilmente. John Rawls recomendaba que ninguna cosmovisión sea defendida en el espacio público mediante argumentos metafísicos, que por su propia naturaleza no pueden ser validados ni refutados: son creencias ajenas a quienes no las comparten. Por el contrario, decía el filósofo norteamericano, hay que plantear argumentos políticos basados en valores y estándares públicos; no constituyendo valores públicos aquellos que son internos a asociaciones como las iglesias o los clubs privados. Si no exigimos razones públicas, los conflictos solo podrían resolverse mediante la exhibición de fuerza de quien puede imponer sus valores privados al resto.
¿Tiene el club de los aficionados a la tauromaquia buenas razones públicas para defender la continuidad de eso que ellos entienden como un rito sublime y otros vemos como el gratuito ejercicio de violencia contra un animal? A mí me parece que no: sus razones son privadas y derivan de una metafísica impermeable que se vuelve problemática a partir del momento en que un tercero –en este caso un animal– sufre las consecuencias. Y aunque entiendo que ellos lo vean de otra manera, sus apasionadas creencias me resultan insuficientes como justificación de un rito que pierde su sentido en una sociedad que se quiere –si se quiere– ilustrada.