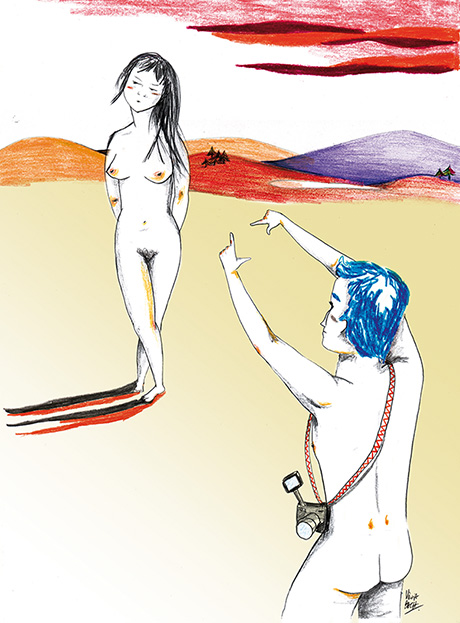Los cambios en democracia siempre son lentos, pero uno vota porque sabe que su voto vale para algo. Los griegos que votaron ‘no’ en el referéndum griego lo hicieron con la intuición de que ese voto podría cambiar las cosas, pero no estaban del todo seguros. Muchos bailaron en la plaza Syntagma tras conocer el resultado, pero quizá más como reafirmación de su propia dignidad y orgullo que como celebración de una victoria. Otros se congratularon por haber “asustado” a la UE y al FMI, que, según ellos, le tienen miedo a la democracia. Pero, como dice en un editorial Nikos Konstandaras, el director del periódico griego Kathimerini, “es poco probable que la continuación de este impasse vaya a asustar a los socios miembros más que antes de la votación. Si hacen alguna concesión será para prevenir el colapso de nuestra economía. Actuarán por pena y no porque se estén rindiendo ante nuestras demandas”.
Que la UE piense en actuar por pena, que Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo, o Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, hablen de “ayuda humanitaria” a un país de la unión suena a fracaso del proyecto europeo. La Unión Europea se basa en un principio de solidaridad similar al de los sistemas progresivos de impuestos: hay países que reciben más del presupuesto europeo (entre ellos España, receptora neta de fondos) de lo que aportan. Los rescates soberanos pueden difuminar este principio, porque convierten deudas que tiene un Estado con inversores privados en deudas entre Estados (y por lo tanto entre contribuyentes), pero no lo anulan. El espíritu de la UE es algo abstracto y simbólico, casi más una negación de un pasado terrorífico que una hoja de ruta clara para el futuro, pero es claro en algo: no hay vuelta atrás. Solo algunos como Matteo Renzi, primer ministro de Italia, parecen comprenderlo en su amplitud: “Si nos quedamos quietos, prisioneros por reglamentos y burocracias, Europa se ha acabado.”
Determinada izquierda intenta establecer una dicotomía entre la Europa de los pueblos y la de los mercados. Ni una ni otra han existido nunca: como dice Manuel Arias Maldonado, “pregunte usted en 1960 a bávaros, bretones y toscanos si quieren unirse entre sí y a ver qué sale”. Y la UE, a pesar de la crisis, sigue siendo el mayor Estado de Bienestar del mundo. Pero lleva años atrapada en una interpretación excesivamente ortodoxa de la economía. El amateurismo y torpeza de Tsipras y la actitud chantajista y chulesca de Varoufakis, que acusó al FMI de terrorismo, han dado a la Eurozona una excusa para no admitir su propia culpabilidad en esas políticas, tal y como comentan en The Economist.
Según el economista Tano Santos, la crisis ha hecho creer a muchos europeos que la construcción europea está ligada a la destrucción del Estado del Bienestar de posguerra. La Unión Europea no surgió como una unión idílica de pueblos sino como consecuencia de pequeñas uniones comerciales grises e interesadas hechas a trompicones para resolver problemas inmediatos. Pero muchos de los que nacieron bajo su paraguas o soñaron con la unión años antes de su implantación le imprimieron una ilusión muy orteguiana: ocurra lo que nos ocurra, siempre nos quedará Europa. Otros creyeron ser europeístas pero interpretaron ese sentimiento en clave nacional: Almunia, ex consejero de Competencia de la Comisión Europea, hará algo por nosotros, que es español; cómo es posible que Almunia nos haga esto a los astilleros asturianos, si es español. Cuando se recoge sobre sí misma, cuando sus miembros se repliegan hacia su propia soberanía, la UE corre el peligro de convertirse en ese ente abstracto llamado Bruselas, ese meme que los euroescépticos han creado para reducir el proyecto europeo a un puñado de burócratas.
[Imagen]
Ricardo Dudda (Madrid, 1992) es periodista y miembro de la redacción de Letras Libres. Es autor de 'Mi padre alemán' (Libros del Asteroide, 2023).