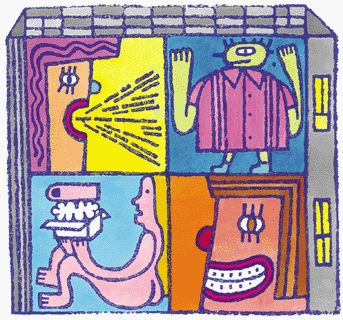El erotismo es el homenaje que la inteligencia rinde a la vulgaridad de la carne. Reconocer sus fueros no significa necesariamente idealizarla: solo admitir humildemente que, a pesar de nuestra orgullosa razón, tenemos que saciar su hidrópica sed o resignarnos a un amargo sucedáneo de la existencia. La tiranía del cuerpo nos exige poner a su servicio la misma facultad intelectual que usamos para emprender los vuelos más altos del espíritu. Cuando la imaginación condimenta la sexualidad, realiza un sacrificio equivalente al de una reina que se arrodilla frente a su paje. Los ascetas y los reprimidos crónicos prefieren ser infelices que soportar esa humillación. Para ellos no hay nada más precioso que la dignidad humana, entendida como una sublimación del instinto bestial, y por eso, cuando el deseo los incita a perder la figura, a rebajarse frente a su conciencia, se imponen el castigo voluntario de la abstinencia heroica, o los castigos inconscientes de la frigidez, el vaginismo o la impotencia nerviosa.
Nos hemos acostumbrado a pensar que la moral judeocristiana es el peor enemigo del erotismo, pero la verdad es que sus prohibiciones siempre han sido un acicate para la lujuria. De hecho, Georges Bataille creía necesario mantenerlas vigentes para exacerbar el deseo. Los mandamientos de no fornicar ni codiciar a la mujer o al hombre del prójimo son a tal punto imposibles de obedecer que la Iglesia castiga con lenidad a sus infractores, brindándoles la cómoda opción de pecar ahora y pagar después. Algunos devocionarios castellanos de la Edad Media esgrimían esa benevolencia como gancho publicitario, cuando el cristianismo se disputaba el control espiritual de la península ibérica con la religión musulmana. En los Milagros de nuestra señora, una encantadora apología de la devoción popular ingenua, Gonzalo de Berceo narra varios milagros en que la Virgen concede la salvación in extremis a libertinos y pecadores que tuvieron el tino de combinar la vida licenciosa con la fe mariana. La ayuda que brinda a una abadesa encinta y a un sacristán impúdico la retratan como una deidad tolerante y liberal, que no concede demasiada importancia a los deslices venéreos. Por supuesto, a partir de la Contrarreforma, el catolicismo cerró estas válvulas de escape, pero hasta la fecha, los creyentes libertinos pueden salvarse “de panzazo” con un oportuno arrepentimiento al pie de la sepultura, cuando ya no les cuesta trabajo resignarse a la castidad.
Existe, sin embargo, un evangelio de la decencia que no se fundamenta en preceptos divinos, sino en la noción de buen gusto. La mojigatería laica, fundada en un altivo y aséptico menosprecio de la carne, busca reafirmar la superioridad del intelecto sobre el instinto, haciendo mofa de sus apetitos. Inglaterra fue la cuna de esta oleada represiva surgida en el Siglo de las Luces, pero como se ha extendido por doquier ya tiene un carácter universal. Su principal exponente, Lord Chesterfield, se valió de un argumento jocoso para advertir a su hijo que no debía entregarse con desenfreno a la cópula: “El placer es momentáneo, el costo exorbitante, la postura ridícula”, dictaminó en una de las cartas que lo hicieron famoso, no por su calidad literaria, sino porque los historiadores de las letras inglesas las consideran un compendio insuperable de hipocresía social, comparable a nuestro Manual de Carreño. Lord Chesterfield incurrió algunas veces en la ridiculez que censuraba, pues tuvo un hijo fuera del matrimonio. A su juicio, no solo el fornicio estropeaba los modales de un gentleman, también la risa: “Las risotadas frecuentes y en voz elevada son un rasgo de locura y de malos modales, son la forma en que el vulgo expresa su ridículo entusiasmo ante cosas ridículas; y pasan por llamarlo alegría. En mi opinión no hay nada tan carente de educación como una risa audible.”
Enemigo de cualquier efusión emocional o endócrina, Lord Chesterfield quería que su hijo Philip siguiera esos preceptos para triunfar en sociedad. No lo consiguió, porque Philip solo alcanzó a ocupar puestos menores en la administración del Imperio británico, pero su veneración de la compostura marcó el derrotero que en el siglo siguiente adoptó la moral victoriana. Sus cartas dejan entrever una firme confianza en que el intelecto y el sentido común pueden vencer a la libido, porque un amo tiene siempre el poder de someter a su criado. La moral judeocristiana no minimiza el poder de la libido: al contrario, busca fortalecer al máximo el espíritu para oponer resistencia a ese formidable enemigo. En cambio, el catecismo burgués, anclado en los buenos modales y en una idea utilitaria de la virtud, pretende sobajar el cuerpo, negar la animalidad y castigar sus desfiguros con el ridículo. En la actualidad tiene más poder que las tablas de Moisés, sobre todo entre los ateos de clase media, porque nadie sobrestima tanto como ellos el señorío de la inteligencia. Y me temo que en el mundo académico, tan lleno de nerds, mucha gente obedece por inercia los mandamientos de Lord Chesterfield. Para muchas lumbreras con disciplina estoica, las borlas doctorales son incompatibles con las posturas caninas, pues quien se ha elevado tanto sobre la especie ya no puede comportarse como un vil cuadrúpedo. ~
(ciudad de México, 1959) es narrador y ensayista. Alfaguara acaba de publicar su novela más reciente, El vendedor de silencio.