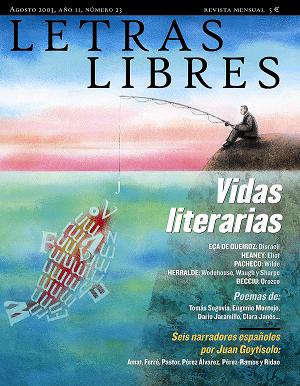I
Retomo hoy estas “Cartas de Inglaterra” —que no podía escribir desde Lisboa, donde he estado algunos meses gozando de los ocios de Títiro, sub tegmine fagi, a la sombra de esa haya constitucional que se llama el Gremio— y debo recordar, aunque tarde, la muerte de Benjamin Disraeli, Lord Beaconsfield, ocurrida el día 19 de mayo,de madrugada, en Londres, en su casa de Curzon Street. La enfermedad de Lord Beaconsfield, una mezcla de gota, asma y bronquitis, se prolongó larga y cruelmente; sin embargo, el mal fue vencido y Lord Beaconsfield sucumbió en realidad a la flaqueza, a la fatiga de sus setenta y siete años y a una existencia tan agitada, tan plena, tan emocionante, que permanecerá como su mejor novela, muy superior en estilo y en interés a Tancredo o a Endymion.
Desde el primer día Lord Beaconsfield perdió la esperanza de restablecerse; pero se dispuso a encarar la muerte como había encarado siempre sus derrotas políticas: con un coraje desdeñoso y frío y con un aire de altiva superioridad. Durante la enfermedad, en los accesos más agudos de dolor, respondía con esos sarcasmos mordaces y brillantes que fueron siempre su venganza preferida ante un adversario más fuerte.
El día 18, por la noche, cayó poco a poco en una somnolencia comatosa, y permaneció así hasta que rompió la mañana. Momentos antes de morir, se agitó, se incorporó, dilató una vez más su pecho, alzó los brazos, como solía hacer en los grandes debates de la Cámara; después se reclinó sobre la almohada, extendió sus manos hacia Lord Rowton y Lord Barrigton, sus secretarios, y musitó: “Estoy vencido.” Y se quedó como dormido para siempre. Si consideramos que en ese instante toda Inglaterra y el mundo entero esperaban ansiosamente noticias de aquella habitación de Curzon Street, donde expiraba el hombre que sesenta años antes era un pobre escribiente de notaría, podemos decir que en esta carrera tan feliz incluso la misma muerte fue también feliz.
Su propio funeral hubiera halagado a su imaginación, a ciertas delicadas facetas de su imaginación de artista. El testamento que dejaba no permitió que se celebrasen funerales públicos en la abadía de Westminster, extraña disposición en un hombre que amó sobre todo la pompa y las grandiosas ceremonias; pero tampoco tuvo el lúgubre decorado de la muerte: los crespones, las plumas negras, los cirios, los velos de luto, las calaveras bordadas; todo eso que debería resultar tan antipático a su luminoso espíritu. Fue sepultado en su querido castillo de Hughenden, en medio de los árboles de su jardín, durante una fresca mañana de mayo, en la capilla cuajada de flores como para una fiesta nupcial; el camino que iba hasta allí transcurría entre jazmines y rosales; en lugar del tañido de las campanas de Westminster tuvo el canto de los pájaros; y el féretro, seguido por los príncipes de Inglaterra, por todos los embajadores, por la aristocracia a la que él había gobernado, desaparecía entre las coronas, los ramos, los manojos de primroses, que la reina Victoria había enviado, con estas palabras escritas por su mano: “Las flores que más quería”.
Luego, al día siguiente, en todas las catedrales de Inglaterra, en todas las capillas rurales, el clero entonó desde el púlpito el elogio de Lord Beaconsfield. En las universidades, en los institutos, en las academias, los profesores conmemoraron aquella soberbia carrera. En los tinglados de los meetings, en las reuniones del comercio, en cualquier parte donde se reúnen hombres, se elevó alguna voz para honrar sus servicios y su talento: Lord Granville en la Cámara de los Lores, en la Cámara de los Comunes Gladstone, hicieron su panegírico público en sesión solemne; y durante días toda la prensa inglesa, la prensa de todo el mundo civilizado —excepto la de Portugal, desgraciadamente— se vio inundada con su nombre, con el elogio de sus libros, de su pintoresca historia.
Y así desapareció Lord Beaconsfield —como había sido su deseo de toda la vida— en medio de un apoteósico rumor.
*
Y sin embargo nada parece más injustificado que tal apoteosis. Lord Beaconsfield, a fin de cuentas, fue un hombre de Estado que escribió novelas. Hoy, sus novelas, consideradas como obras de arte, comienzan a parecerle a esta generación científica y analítica tan falsas, tan ficticias como las novelas lírico-religiosas del vizconde de Arlincourt; y como hombre de Estado el nombre de Lord Beaconsfield no aparece ligado a ningún progreso notable de la sociedad inglesa. Crear el título de Emperatriz de las Indias para la reina de Inglaterra, tomar Chipre, restaurar ciertas prerrogativas de la corona, urdir el fiasco de Afganistán, no son títulos para su glorificación como reformador social. Por otro lado, escribir Tancredo o Endymion no basta para dejar huella en una literatura que tuvo contemporáneos como Dickens, Thackeray o George Eliot.
Aparte de todo esto, ¿qué ha ocurrido para que un país tan práctico y tan equilibrado como Inglaterra se deje llevar de tal arrebato de admiración por un hombre que personificó, que encarnó todo lo que se opone al temperamento, a las maneras, al gusto inglés? Resulta que Lord Beaconsfield, más que ninguno de sus contemporáneos, ha impresionado a la imaginación inglesa. En la fría Inglaterra, como en otros cielos más cálidos, es muy grande el influjo de la imaginación.
A veces podía uno sonreír ante sus fantásticas obras de arte, o protestar contra sus teatrales combinaciones políticas, pero en medio de protestas y sonrisas su propia personalidad nunca dejó de maravillar y de fascinar. Cualquier inglés medianamente educado al que se le pida su opinión sobre Lord Beaconsfield dirá: “¡Fue un hombre extraordinario!”
Ahora que vemos el conjunto de su existencia, ésta se nos revela como extraordinaria, de tal modo que no parece el resultado natural de los hechos o de las circunstancias, sino una creación subjetiva de su propia voluntad, y una especie de enredo de novela tejido por su pluma. Véase si no. Nacido judío, se convirtió en el jefe de la aristocracia sajona y normanda, la más orgullosa de la tierra. Había empezado en un oscuro círculo literario y había vegetado por algún tiempo en una notaría de Londres, y llegó a ser el más famoso primer ministro de un gran imperio. Aunque no tenía más que deudas, se convirtió muy pronto en el mentor de las grandes fortunas agrarias. Hombre de imaginación, de poesía, de fantasía, fue el ídolo de las clases medias inglesas, las más prácticas y utilitarias que jamás hayan gobernado una nación comercial. Sin religión y sin moral, gobernó sobre un protestantismo que no concibe orden social alguno fuera de su estrecha religión y de su estrecha moral. Aunque confesaba su desprecio por la omnipotencia de la ciencia moderna, fue el gran hombre de una sociedad que quiere dar a todo progreso una base puramente científica; y, en fin, aunque era lo menos inglés posible, con un modo de ser y de sentir casi extranjero, dirigió durante años y años Inglaterra, el país más hostil al espíritu extranjero, y que sabía muy bien que no era comprendido por el hombre que lo gobernaba. Todo esto parece paradójico; y, en efecto, la existencia de Lord Beaconsfield fue una perpetua paradoja en acción. Para lograrlo era necesario que por un lado su talento y por el otro su habilidad fuesen muy grandes. Realmente no le faltaban dotes personales: una prodigiosa y astuta inteligencia, una voluntad de acero, el sereno valor de los héroes, una infinita vena sarcástica, una tumultuosa llama de elocuencia, un absoluto conocimiento de los hombres, una luminosa penetración en el fondo de los caracteres y los temperamentos, un sutil poder de persuasión, un irresistible encanto personal… Y todo ello envuelto —como en medio de una luminosa atmósfera— por algo brillante, rico, generoso, imprevisto, que era o hacía el efecto de ser su genio.
n
Por mi parte, empiezo por admirar su propia apariencia. Dicen que era hermoso como un Apolo, y que esto contribuyó mucho a sus primeros éxitos. Ahora, tan viejo ya, apenas resultaba pintoresco.
Su gran cabeza, sobre la cual caían aquellas dos extraordinarias crenchas paralelas, su mirada ensimismada y como concentrada en pensamientos muy profundos, la nariz de pura raza hebrea, la boca caída en una perpetua curva sarcástica, el labio inferior muy curvado y muy pendiente, y su extraña mosca de Mefistófeles, conformaban una de esas fisonomías que se presiente que van a perdurar en la galería de la historia, y que servirán a los futuros historiadores para explicar un destino y un genio. Cuando era joven, y cuando las modas románticas lo permitían, se vestía de satén y de terciopelo, se cubría de abundantes medallones y joyas; hasta sus pantalones tenían bordados de oro. Ahora tenía una toilette más sobria, usaba sólo esas levitas largas como túnicas a las que los hombres de origen judaico son tan aficionados, y su único adorno eran los hermosos ramilletes que llenaban su pechera. Un periodista francés, con ocasión de una crisis política en que Lord Beaconsfield tenía que pronunciar un discurso decisivo, lo encontró un momento antes, en uno de los salones del parlamento, ocupado en llenar de agua el tubito de cristal que, tras el ojal del frac, conservaba frescas sus rosas. Toda su persona se nos revela en este rasgo.
De raza oriental, conservó siempre el amor por el lujo, por las pedrerías, por los ricos tejidos, por la pompa; sus novelas están llenas de descripciones de palacios, de fiestas ante las cuales las más ricas galas de Salomón resultan pálidos tablados de teatro de feria; su estilo se resiente de esta afición: es una tela suntuosa, recamada de oro, guarnecida de joyas, rutilante y espesa, que cae en bellos pliegues revistiendo la idea. El dinero, el oro, siempre le preocuparon, menos por su influencia social que por el mero esplendor de su acumulación. Sus héroes poseen fortunas tan prodigiosas que resultan imposibles en las condiciones económicas del mundo moderno. Lotario, el famoso Lotario, cuando quiere hacer un regalo de cumpleaños a una señora católica, le ofrece una catedral toda de mármol blanco, que él mismo mandó construir y que dedicó a la santa del nombre de la dama; su coste pasaría de los dos mil millones. Confesemos que resulta chic. Pues bien, regalos de este tipo los hacía Lotario todos los días. El banquero Sidonia, una de las más curiosas creaciones de Lord Beaconsfield, que quiere darle a su amigo Tancredo una carta de crédito para los banqueros de Siria, la redacta de este modo: “Páguese al portador tanto oro cuanto sería preciso para reconstruir los cuatro leones de oro macizo que adornaban la puerta derecha del templo de Salomón”. Muy chic también.
Estoy seguro de que uno de los mayores placeres de Lord Beaconsfield era el de poder manejar los millones de Inglaterra. Todos sus gobiernos costaron caudalosos ríos de dinero; gastaba el oro como si fuese agua, y se permitía el lujo de realizar por sí mismo, y a costa de su país, las épicas larguezas de su banquero Sidonia. Hasta cuando estaba en el Poder seguía dentro de la novela.
n
Las líneas maestras de su biografía son bien conocidas. Su padre era uno de esos eruditos mediocres y laboriosos que van desenterrando y coleccionando, a través de infolios y de bibliotecas, casos curiosos y arcaicos de historia y de literatura.
Por eso nació entre libros Benjamin Disraeli. Literalmente entre libros, porque la casa en que vivían los Disraeli presentaba el aspecto de una tabaquera…, y en el cuarto del niño, entre el cúmulo de vetustos mamotretos, apenas quedaba espacio para una silla y una cuna. El viejo Disraeli era judío; pero por suerte para el futuro destino de su hijo rompió con la sinagoga, y todos los Disraeli se hicieron cristianos. Benjamin tenía entonces diecisiete años, y su padrino ante la pila bautismal fue un tal Samuel Rogers, notable por ser al mismo tiempo uno de los más ricos banqueros de la City y uno de los poetas más elegíacos de su tiempo; y más notable aún por no pasar a la historia ni como banquero ni como poeta, sino como un exquisito gourmet, el gran Lúculo de Londres, que ofreció las más célebres, las más refinadas cenas de Europa.
Con este título de cristiano se puso Benjamin Disraeli a caminar por la vida, pero fue a encallar muy pronto en una oficina de notaría, donde se dice que, durante dos años, este mozo orgulloso, que ya entonces se consideraba un semidiós, redactó poderes y testamentos. Sin embargo, iba escribiendo con la misma pluma Vivian Grey. Del escandaloso revuelo que esta novela produjo surge su brillante carrera. La obra, si dejamos aparte algunos destellos de un talento aún poco equilibrado, es, en conjunto, al mismo tiempo pesada e imprecisa; pero satisfacía los gustos escandalosos e intrigantes de la sociedad de entonces y ponía en escena a todas las individualidades relevantes de Londres, políticos, dandies, reinas de la moda, poetas, especuladores…
El mejor resultado de Vivian Grey fue que convirtió a Disraeli Junior —así era como firmaba por entonces— en el favorito de Lady Blenington y del conde de Orsay, las dos figuras dominantes del Londres de aquella época, que tenían por añadidura el más selecto, el más inteligente, el más apetecido salón de Inglaterra para sus tertulias.
Lady Blenington era una mujer de graciosa y olímpica belleza, de una extremada audacia de carácter y de una gran energía intelectual. Aquella pareja constituía un modelo destinado a reinar. El conde de Orsay fue el hombre que durante veinte años gobernó la moda, el gusto, las costumbres, con la misma indiscutible autoridad con la que hoy el príncipe de Bismarck es el árbitro de Europa.
Usar un modelo de corbata o admirar a un poeta que no hubieran sido aprobados por el conde de Orsay, supondría correr el mismo peligro de una nación que sin la autorización secreta del príncipe de Bismarck organizase hoy una expedición militar. Lady Blenington, entre otras cosas embarazosas, tenía una hija; y el bello De Orsay, no sé por qué, ni él lo supo nunca, se casó con esta muchacha. Los novios se fueron a vivir con Lady Blenington; y, muy pronto, entre su brillante marido y su resplandeciente madre, la pobre condesa de Orsay fue como una pálida lamparilla chisporroteando entre dos astros. Entonces hizo una cosa sensata y delicada: se apagó del todo, desapareció. Y el conde de Orsay y Lady Blenington, libres ya de aquella señora que entristecía, que congelaba los salones con su aire honesto y frío, comenzaron entonces a resplandecer tranquilamente, como constelaciones contiguas en el firmamento social de Londres. Y Londres se rindió ante esta nueva y original situación doméstica, como se rendía ante un nuevo frac del conde de Orsay, o ante una opinión literaria de Lady Blenington.
Benjamin Disraeli se convirtió en seguida en uno de los héroes de aquel salón, donde se exhibió con ese aire de tranquila superioridad, de correcto desdén, que fue uno de los secretos de su fuerza. De ordinario se mantenía callado, apoyado en el mármol de la chimenea, con una pose de Apolo melancólico, abandonándose al acariciador ambiente de las miradas de las damas que veían en él la encarnación radiante del poético Vivian Grey. Las personas más íntimas, empezando por Lady Blenington, le llamaban siempre Vivian, querido Vivian. El conde de Orsay le hizo un retrato en sepia, honor que pocas veces concedía y que era el más apetecido por aquel extraño mundo.
Todos estos triunfos de Disraeli Junior sorprendían mucho a Disraeli Senior. Un día, mientras alguien le decía que su hijo estaba escribiendo una novela, en la que salían duques y todo tipo de grandes personajes, el viejo y laborioso erudito exclamó: “¡Duques, señores! ¡Pero si mi hijo no ha visto nunca ninguno!”
Vería muchos después, los vería a todos. Y los gobernaría con una vara de hierro. Pero en aquella época el bello Disraeli Junior era todavía un radical, o al menos adoptaba esa actitud. Meditaba incluso sobre su Epopeya de la Revolución, su única obra en verso, una vaga rapsodia, que nunca he leído, pero de la que los críticos más benévolos hablan como de un volumen de doscientas páginas sin una sola línea tolerable. Y, cosa rara, este hombre tan sagaz, tan escéptico, tan experimentado, no perdió jamás la candidez casi cómica de considerarse tan gran poeta como Virgilio o como Dante, y la fantasiosa esperanza de que las generaciones futuras pondrían la Epopeya de la Revolución al lado de la Eneida o de la Divina Comedia.
A pesar de ser un poeta abominable y un perfecto dandy —o tal vez por eso mismo—, Benjamin Disraeli era conocido en aquel tiempo como uno de los jefes del movimiento de la Joven Inglaterra.
La Joven Inglaterra estaba formada por un grupo de muchachos, ardientes y aristócratas, que se habían empapado de la Revolución a través de la literatura; hablaban mucho de la Humanidad y lo que más deseaban era un burgo podrido que los sacase diputados; cultivaban por los salones el amor platónico, querrían ver feliz al pueblo con tal de que ellos estuviesen en el Poder para promover esa felicidad, y —rasgo decisivo de sus maneras y de su pose— cuando se escribían unos a otros se trataban de my darling, ¡amor mío!
Tenían además otros distintivos: llevaban el pelo a la nazarena, tenían el valor —enorme en aquel tiempo— de admirar al odiado Byron, y procuraban elevar y perfeccionar el arte de la cocina en Inglaterra.
Mientras tanto, Benjamin Disraeli ya estaba decidido a sacudirse su radicalismo, en cuanto fuera necesario para los intereses de su carrera. Carrera que él veía entonces, a pesar de ser desconocido y pobre, tan claramente triunfal en el futuro como si la tuviese escrita ante sus ojos, capítulo a capítulo, en un programa.
En pleno reinado de los tories, resulta ya definitoria su respuesta a Lord Melbourne, por entonces primer ministro, cuando le preguntaba cuáles eran sus intenciones.
—Ser yo el primer ministro dentro de poco —respondió el dandy con sus altivos ademanes a lo Vivian Grey.
Lord Melbourne vio en esa respuesta una odiosa e insolente jactancia. Y así lo parecía, cuando, algún tiempo después, Disraeli, ya diputado por Wycombe, pronunció su primer discurso y vio cómo lo sofocaban las carcajadas y los abucheos. Como no podía dominar el tumulto, se calló, añadiendo sólo estas palabras:
—Hoy no me habéis dejado hablar. Llegará un día en que haré que me escuchéis.
Y llegó el día en que no sólo la Cámara de los Comunes, sino Inglaterra, el continente entero, todo el mundo civilizado, escuchaban con ansiedad las palabras que salían de sus labios, y que llevaban consigo la paz o la guerra a Europa.
II
La reputación de que gozaba Lord Beaconsfield en los salones tuvo que esperar algún tiempo para transformarse en popularidad; pero su popularidad, apenas obtenida, penetró rápidamente en la enorme masa trabajadora, y se transformó, en pocos años, en esa vasta y resonante celebridad, que hizo su nombre conocido, íntimo casi, en todas partes donde se habla inglés, en la más tosca aldea de pescadores de Cornwall, en el bush de Australia, entre los mismísimos bárbaros montañeses de las Highlands, y que, cuando se dirigía al congreso de Berlín, arrastraba hacia las estaciones de ferrocarril a la población alemana para contemplar al gran inglés.
Este reconocimiento de su gloria constituye uno de los fenómenos más curiosos de la carrera de Lord Beaconsfield; porque, en general, no se aprecia lo suficiente la enorme dificultad de conseguir la fama, aunque ésta sea mediocre.
Nada hay tan ilusorio como el alcance de la celebridad; a veces parece que una reputación llega hasta los confines de un reino, cuando en realidad no pasa de las últimas casas de un barrio.
En el momento culminante de su popularidad, el viejo Alejandro Dumas se asombró de que el magistrado de una ciudad próxima a París, hombre ilustrado por otra parte, no supiera con qué letras se escribía el glorioso nombre de Dumas.
Si redujésemos a números las proporciones de las glorias contemporáneas, quedaríamos aterrados ante la grotesca mezquindad de los resultados. Nosotros, periodistas, críticos, artistas, hombres de estudio y de aficiones literarias, creemos que es casi imposible que exista alguien en Europa que no haya leído a Victor Hugo, o que no conozca al menos ese nombre tan sencillo de pronunciar, que hace medio siglo que hiere, con gran estruendo, el oído humano. Pues bien, puede afirmarse que fuera de Francia apenas cinco mil personas quizás hayan leído a Victor Hugo, y seguro que no pasan de diez mil las criaturas que conocen su nombre, incluida la gran masa democrática de la que él es el épico oficial. Y esto constituye ya un enorme progreso, desde los tiempos en que Voltaire ambicionaba tener ¡cien lectores!
La conocida alegoría de la Fama, cantando el nombre de un varón con sus cien bocas, aplicadas a cien trompetas, y volando del uno al otro confín del universo, resulta una de las imágenes más descaradamente falsas que nos ha legado la Antigüedad. El estruendo de las cien trompetas muere como un suspiro dentro del humilde círculo de una camarilla o de una coterie, nada viaja con tanta lentitud como la Fama. Un fardo de paños tarda cuatro días en llegar desde Londres a Lisboa; los nombres de Tennyson, Browning, Swinburne, los tres grandes poetas de Inglaterra, que hace cuarenta años que son su más preciada gloria, todavía no han llegado acá. Si bien es cierto que todo el mundo necesita franelas, y que no todo el mundo soporta la Poesía.
Pero una celebridad no halla sólo dificultades en traspasar las fronteras; las encuentra sobre todo, y casi insuperables, en atraer la atención de la inmensa turba de sus conciudadanos. Especialmente en un país como Inglaterra, donde la áspera lucha por la existencia, la voraz preocupación por el pan de cada día, el feroz conflicto de la competencia, no permiten esa indolente holgazanería, la holgazanería portuguesa o española, donde permanecemos con la barriga al sol, dispuestos a contemplar, a admirar el menor cohete que estalle en el aire.
En Inglaterra, el duque de Wellington era ciertamente popular; porque ganó la batalla de Waterloo, y por lo tanto, según la opinión contemporánea, salvó a Inglaterra de la invasión. Gladstone es conocido en cien ciudades y en mil pueblos, porque alivió a la nación de los grandes impuestos. Pero éstos constituyen las excepciones; las otras celebridades inglesas, bien sean políticos como Lord Salisbury, o filósofos como Spencer, o poetas como Browning, o artistas como Herkomer, permanecen profundamente ignorados por la gran masa del público. Se trata de reputaciones de salón, de academia, de club, de redacción de periódico.
Pero Lord Beaconsfield en realidad nunca hizo nada para llegar a ser popular y permanentemente recordado; nunca ligó su nombre a una gran institución, a un gran beneficio público, a una campaña victoriosa. Muy al contrario, todo en su original personalidad parecía destinarlo a la impopularidad: su origen, sus gustos y costumbres antiingleses, su poderosa vena sarcástica, su oratoria refinada y sutil, el gongorismo metafísico de sus ideas literarias, y ciertos rasgos muy marcados de su fondo semítico. Añadamos a esto que, para la gran mayoría de la nación, representaba a un parvenu de la autoridad oligárquica, sordamente hostil a la idea de democracia y de soberanía popular.
Creo que su asombrosa popularidad procede de dos causas: la primera es su idea —que inspiró toda su política— de que Inglaterra debería ser la potencia dominante en el mundo, una especie de Imperio Romano que ampliara constantemente sus colonias, que se apoderase de los continentes bárbaros y los britanizara, que reinase en todos los mercados, que decidiera con el peso de su espada la paz o la guerra en el mundo, que impusiera sus instituciones, su lengua, sus costumbres, su arte, soñando con un orbe terráqueo que fuese por entero un Imperio Británico, girando armónico a través del espacio.
Este ideal, que recibió el nombre de imperialismo, en los días de gloria de Lord Beaconsfield, es una idea grata a todo inglés. Incluso los periódicos liberales, que con tanto furor denunciaban los peligros de esta política romana, disfrutaban en el fondo de una inmensa satisfacción de orgullo al proclamar su inconveniencia. Había tanta jactancia británica en concebir tamaño Imperio, como en condenar, y en decir, con un aire de noble renunciamiento: “No nos conviene la responsabilidad de gobernar el mundo”.
Lord Beaconsfield, que era la encarnación oficial de esta idea imperial, se volvió naturalmente tan popular como ella. Pasó a ser considerado el instrumento de la grandeza exterior de Inglaterra, el hombre que la hacía dominante y temible, que mantenía alta y terriblemente reluciente a los ojos del mundo la espada de John Bull. Gladstone, Bright, la gran escuela liberal, conocida como escuela de Manchester, con su política de no intervención que se ocupaba sólo de las mejoras materiales, de las finanzas, del progreso interno, fue acusada entonces de haber permitido que decayese y se extinguiera el prestigio inglés en Europa.
Y ahora llegaba aquel judío extraordinario, apoyado en la riqueza, en la prosperidad interior que le habían legado los liberales, a colocar de nuevo a Inglaterra al frente de las naciones, haciendo que resonase a lo largo y a lo ancho su voz de león…
Todo el país anduvo pavoneándose durante años con aquella grandiosa presunción, que Lord Beaconsfield alimentaba de continuo con discursos belicosos, con teatrales amenazas, con concentraciones de flotas, con un constante movimiento de regimientos, con invasiones aquí y allá; la ocupación de Chipre, la práctica absorción de la propiedad del istmo de Suez…, siempre algún lance brillante donde Inglaterra aparecía, entre los fuegos de Bengala de su elocuencia, como señora del mundo. Y a John Bull le encantaban estas cosas, a pesar de que veía que la espada de Inglaterra, después de relucir un instante en el aire, volvía invariablemente a su vaina; a pesar de que comprendía que el dinero se gastaba como el agua de las fuentes; a pesar de que notaba que los impuestos crecían; a pesar de que se daba cuenta de que Inglaterra estaba soportando sobre sus hombros responsabilidades desproporcionadas a su fuerza.
Más tarde, el gran sentido práctico de Inglaterra vio claramente la necesidad de brillar menos ante los ojos del mundo y de ocuparse de la maquinaria interior, que comenzaba a averiarse. Un día puso en la calle al grandioso Beaconsfield, y llamó al práctico Gladstone; el hombre que reconstruye las finanzas, que alivia los impuestos, que realiza las grandes reformas interiores… Pero, a pesar de todo, Beaconsfield ha permanecido como el modelo de estadista que amó y deseó la grandeza imperial de la patria más que ningún otro.
A esta causa de su popularidad debemos añadir otra: la réclame. Nunca un estadista ha tenido una réclame igual, tan continua, tan hábil, de tan vastas proporciones. Los mayores periódicos de Inglaterra, de Alemania, de Austria, incluso de Francia, están —nadie lo ignora— en manos de los hebreos. Y el mundo judaico nunca dejó de considerar a Lord Beaconsfield como a un judío, a pesar de las gotas de agua cristiana que habían mojado su cabeza. Esta insignificante anécdota nunca impidió a Lord Beaconsfield el celebrar en sus obras, el imponer con su personalidad la superioridad de la raza judaica; y por otro lado nunca fue óbice para que el judaísmo europeo le prestase todo el tremendo apoyo de su oro, de sus intrigas y de su publicidad. En su juventud, es el dinero judío el que paga sus deudas; después, es la influencia judía la que le da su primer escaño en el Parlamento; es el ascendiente judaico el que consagra el éxito de su primer Gobierno; por último, es la prensa en manos de los judíos, es el telégrafo en manos de los judíos, los que constantemente lo alabaron, lo glorificaron como estadista, como orador, como escritor, como héroe, ¡como genio!
n
Como novelista, Lord Beaconsfield nunca escribió exactamente una novela, tal y como nosotros lo entendemos hoy. Algunas de sus novelas son panfletos en los que los personajes constituyen argumentos vivos, que triunfan o fracasan no según la lógica de los caracteres y de las influencias del ambiente, sino según las necesidades de la controversia o de la tesis. Otras construyen verdaderas alegorías como las que representa la pintura decorativa en los muros de los monumentos públicos. En una de las más famosas, Lothair, hay un mozo ideal, encarnación del espíritu inglés, que ama sucesivamente a tres mujeres: una italiana casada con un americano, hermosa criatura de perfil clásico y formas de diosa, que representa a la Democracia; una ardiente muchacha de cabellos negros y encrespados, en perpetuo éxtasis, que es la personificación de la Iglesia Católica; y, por último, una dulce y rubia doncella, seria, grave y tierna, que simboliza el Protestantismo. Después de dudar entre estas tres pasiones, se decide, como buen inglés, a casarse con el Protestantismo, es decir, con la rubia, aunque conserva un culto secreto y difuso por la Democracia, es decir, por la soberbia americana de perfil marmóreo. Moraleja: la felicidad de un pueblo se halla en la posesión de una sólida moral cristiana, aliada a un uso moderado de la libertad. La cosa daba para un excelente y aparatoso fresco en el salón de un Parlamento. Y Lord Beaconsfield acentúa los detalles alegóricos con tal ingenuidad que a veces hace sonreír. Así, por ejemplo, la americana, o sea, la Democracia, aparece siempre en soirées y en fiestas ataviada a la griega, coronada por una estrella de brillantes, como la cabeza de la República en las monedas francesas de cinco francos.
El ambiente en que se desarrollan sus novelas tiene casi siempre un aire de cuento de hadas. Como ya he dicho, todo son palacios de un lujo fabuloso y sombrío, fiestas que no soñaron ni los Medicis, fortunas de banqueros, de duques, ante las cuales los Cresos, los Montecristos, los Rothschilds, todos los ricachones del mito o de la realidad, aparecen como despreciables pelagatos.
La lengua de estos personajes se corresponde con el esplendor de sus moradas y con el fárrago de sus destinos. Misses de dieciocho años, que viven prosaicamente en Belgrave Square, les hablan a sus enamorados con toda la pompa alegórica del Cantar de los cantares; y cuando dos brillantes espíritus como Sidonia o Mrs. Coningsby conversan, se pueden ver, cruzando rápidamente de unos labios a otros, las imágenes rutilantes, los conceptos luminosos, como si ambas criaturas se estuvieran recitando números del Intermezzo o sonetos de Petrarca.
Este lenguaje se ajusta, por otra parte, a las ideas, a los sentimientos, a las aventuras que él atribuye a sus protagonistas; todo lo que es humano y real permanece completamente al margen de estas trascendentes creaciones: si hablan como poemas tienen que comportarse como quimeras.
El más famoso de sus héroes, Tancredo, va a Jerusalén y a Siria con este propósito: penetrar en el misterio de Asia. ¿Se dan ustedes cuenta? Es muy sencillo. Como Jerusalén y las planicies de Siria son los únicos lugares del universo donde Dios ha conversado siempre con el hombre; donde aparecen los profetas y los Mesías; donde desde las zarzas, desde el murmullo de los ríos o desde el eco de los desiertos surgieron las Leyes Nuevas, que dieron a la humanidad nuevos destinos, el joven Tancredo parte para que allí, en aquellos lugares, Dios le hable, un rayo de luz lo divinice, una religión le sea revelada; y habiendo salido de Londres como simple lord, pueda regresar a Regent Street como Mesías y regenerador de sociedades.
Pero ustedes me preguntarán: “¿Qué le sucede a Tancredo en Siria?” Pues lo que les sucede a todos los personajes de Lord Beaconsfield, que en las primeras páginas parten hacia destinos sobrehumanos, como los antiguos caballeros de la Mesa Redonda; le sucede que se casa con una linda y honesta muchacha, y que tiene muchos hijos en medio de una gran felicidad…
¿Y el misterio asiático? Parece ser que no lo encontró. Pero descubrió algunas cosas curiosas y legendarias. Por ejemplo, un pueblo pagano donde reina una bella sacerdotisa de Apolo, que todavía celebra nobles cultos helénicos, y que se enamora de Tancredo. Pero Tancredo, caballero cristiano, después de defenderla de una invasión de otro pueblo, adorador de ídolos infames, huye, huye a matacaballo, dejando a la clásica reina gimiendo de amor a los pies de la estatua de Astarté. Después, él mismo está a punto de ser rey del Líbano. En fin, un fulgurante y grandioso revoltijo. Y todo esto ocurre nada menos que en torno a 1858, el año de la Exposición de París.
Pero qué prodigioso talento, qué arte, qué generosa imaginación, para levantar, con todo su brillo, este desordenado monumento del Idealismo.
En efecto, qué delicado y, a veces, qué poderoso artista.
A pesar de este abuso del gongorismo en la ficción, de lo difuso y hasta amanerado de sus concepciones, de aquellos enredos y aquellos personajes que a menudo parecen una mixtificación, sus novelas no dejan nunca de interesar; podemos decir incluso que nunca dejan de cautivar. Las atraviesa siempre un entusiasmo sincero, donde se aprecia el amor poético con que acompaña a sus generosos héroes, a sus bellas mujeres, a través de sus quiméricos destinos. A pesar de todo, su fina sensibilidad, su idealismo algo convencional, pero de gran élan, el refinamiento de un gusto superior, le llevan a dotar a sus personajes, y a la acción donde se desenvuelven, de tanta belleza espiritual, de tanta nobleza de costumbres, que la mirada se eleva, la imaginación se enamora de ese mundo ficticio, de esa humanidad de poema, donde nada hay que sea bajo o vulgar, donde brillan formas maravillosas y trascendentes del pensamiento, del sentimiento y de la vida.
Esto le otorga una cualidad encantadora: es luminoso. Personajes, paisajes, caracteres, hasta el propio desarrollo de la acción; todo está bañado por una luz graciosa y serena. Al pintarlo todo alejado de la realidad social, al no tener que presentar las tristes sombras, excluye de sus vastos cuadros todo lo que en la vida es duro, brutal, feo, perverso o estúpido… Las múltiples formas de la bajeza humana.
Escribía para una sociedad rica, noble, culta, refinada; y le muestra un mundo de oro y de cristal, que gira en hermosa armonía, iluminado por una luz de color de rosa…
n
He insistido en este aspecto no real de los libros de Lord Beaconsfield. Sin embargo, un hombre como él, antiguo dandy, crítico, estadista, acostumbrado a gobernar, observador por obligación, no podía prescindir de su gran experiencia sobre los caracteres y sobre la sociedad; y esa experiencia tenía que trasparecer necesariamente en sus pinturas de la vida. ¡Y claro que aparece! En medio de sus grandes creaciones simbólicas, de indisciplinada imaginación —Tancredo, Lothair, Sibyl—, se agita todo un mundo real, de vida exacta y fuerte, figuras de carne y hueso levantadas con una peculiar intensidad de trazo y colorido. Son sus personajes secundarios, los políticos, los intrigantes, los escritores, las mujeres de moda, los elegantes lores. Todos estos tipos los copió del natural. Londres los conocía, luego les ponía sus nombres. Y el escándalo de estos retratos fue uno de los motivos principales del éxito de Lord Beaconsfield. Pero incluso a quienes no frecuentan la sociedad de Londres, y no conocen los originales, estos tipos les interesan; porque viven.
Por lo común son simples esbozos, aunque magistrales; y como aparecen realzados, junto a creaciones de pura fantasía, descomedidamente poéticas y de fluctuantes contornos, esos tipos reales adquieren el intenso relieve de los perfiles de una verdadera humanidad, que se muestra en medio de una nebulosa mitológica.
Son ellos los que interesan, y de la vasta galería de Lord Beaconsfield sólo ellos quedarán en el recuerdo.
n
Sería imposible, en este ensayo a vuelapluma, escrito con meras impresiones, indicar todos los rasgos de una personalidad tan compleja como la de Lord Beaconsfield.
Muy pocos hombres han suscitado un tan curioso conflicto de apreciaciones. Se dice de él que fue un gran hombre de Estado, y se dice también que fue sólo un charlatán; la crítica lo ha presentado como novelista de talento, y como un mal hilvanador de novelas. Hombre de partido, sufrió en política y en literatura, unas veces la idolatría, otras, el rencor de la parcialidad partidista. Sin embargo, siempre tuvo algo a su favor: todos los mediocres lo detestaban.
Es difícil, además, separar en su caso al político del novelista. Siempre hacía política en las obras de arte, que se convertían de este modo en resonantes manifiestos de sus ideas de estadista. E hizo novela en el Gobierno, que muchas veces parecía un escenario teatral, sobre el que permanecía con la pluma en la mano, calculando los golpes de efecto. Sea como fuere, Inglaterra ha perdido con él a uno de sus genios más pintorescos y más originales.
*
Personalmente fue un hombre afortunado. Trazó desde muy joven el plan de su vida futura como el que prepara un enredo de novela, y lo realizó plenamente, en todos sus aspectos, de triunfo en triunfo. Fue hermoso, fue amado, fue rico, tuvo la mejor esposa de Inglaterra —como él mismo decía—, dejó una vasta obra literaria, fue el confidente preferido de su reina, gobernó su patria, influyó en los destinos del mundo y tuvo un final apoteósico. ¿Fue entonces absolutamente, ininterrumpidamente dichoso? No. Este hombre triunfante vivió acompañado por una secreta, por una diminuta, por una ridícula contrariedad: ¡Nunca pudo hablar bien francés! ~