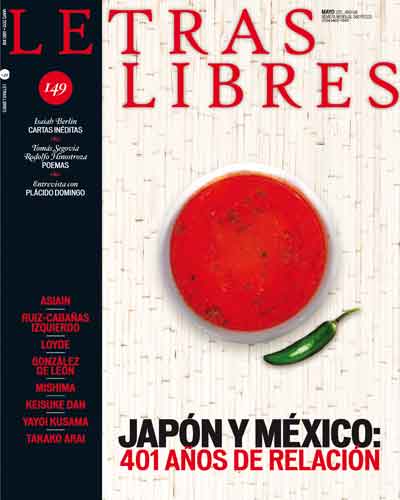La relación entre la intelligentsia y el poder ha sido uno de los temas más acuciantes al menos desde que la ciudad de Atenas condenó a Sócrates. Es bien sabido que Platón fracasó en convencer a Dionisio el joven de convertirse en un rey-filósofo. Sócrates no pudo salvar el alma de Alcibíades. Alejandro Magno se dejo llevar por la hybris y no por la prudencia aristotélica. Séneca fue víctima de Nerón y Heidegger perdió la brújula en su admiración por Hitler. En el siglo XX, Julien Benda denunció a los clérigos por la falta de ética de sus incursiones políticas. Pero a veces, la interacción entre el poder y los intelectuales puede tener efectos más saludables.
La necesaria intervención para impedir que Muamar Gadafi, un engendro extraído de Tácito, aniquilara en masa a la población de Benghazi –lo que nos ahorró tener otro Rwanda en nuestra conciencia– ha revelado una historia escondida en que la dialéctica entre el poder y los intelectuales ocupó el primer plano. Si Nicolas Sarkozy no es Dionisio el joven, ni Alcibíades, ni mucho menos Alejandro Magno, nadie se atrevería a comparar a Bernard-Henri Lévy con Sócrates, Platón o Séneca. Y sin embargo, la decisión que tomó Barack Obama a favor de la intervención militar en Libia tiene su origen en una conversación telefónica que cruzó el Mediterráneo entre el voluble presidente francés y el intelectual de jet set.
Lévy es un curioso caso en que la energía del activista político y las precisas geometrías del teórico se alían con una personalidad de actor hollywoodense que quisiera interpretar el papel de Sartre en un exquisito cine del Greenwich Village. Su interés por la primera plana lo ha llevado a cubrir las guerras de los Balcanes y las cíclicas explosiones que preferimos llamar Medio Oriente. Lévy ya había demostrado arrojo y oportunismo –una virtud y un defecto– con su libro ¿Quién mató a Daniel Pearl? Pero esta vez su intervención ha tenido graves consecuencias. Con impecable sentido de la historia, Lévy viajó a Benghazi para reunirse con los líderes de la oposición a Gadafi, mientras este ya había iniciado el zafarrancho que lo conducirá, lenta pero inexorablemente, a su destrucción.
Mientras Hillary Clinton deambulaba, con el rostro demacrado de un sonámbulo, por las capitales de Europa y el Magreb tratando de entender la naturaleza de los rebeldes libios y de practicar lo que ella llama “diplomacia inteligente” –expresión a un tiempo redundante y falaz–, el intelectual francés convencía al presidente de la Quinta República de que existían afinidades electivas entre el De Gaulle de la resistencia francesa durante la ocupación nazi y los miembros del Consejo Nacional de Transición de la República Libia que se oponían al régimen totalitario de Gadafi (Jamahiriya quiere decir Estado de las Masas). Poco después Lévy viajaba a París junto con tres de los líderes de oposición para presentarlos con Sarkozy en el Palais de l’Élysée, la residencia oficial del presidente de la República francesa desde 1848. De esta manera, la astucia de la historia decretaba paralelismos significativos entre las revoluciones democráticas en la Europa de 1848 y las revueltas populares en el Medio Oriente en 2011.
Como resultado de la conversación entre Sarkozy y los rebeldes libios, el presidente francés decidió reconocer al Consejo Nacional de Transición como el gobierno legítimo de Libia. Se trataba de un paso audaz. La noticia fue recibida de inmediato por los diplomáticos franceses que fatigan los corredores del edificio de la onu en la isla de Manhattan. Durante varios días, el eje París-Londres se esforzó en redactar un borrador de resolución con el que buscaba convencer a los otros miembros del Consejo de Seguridad de imponer una zona libre de vuelos en Libia para proteger civiles de las arremetidas del ejército de Gadafi. Pero nada avanzaría sin el respaldo de Estados Unidos.
El problema era que Barack Obama parecía confundirse a sí mismo con Hamlet y a la Casa Blanca con el Castillo de Elsinore. Muchos esperaban el gran discurso de Obama que, con ecos lincolnianos, llamaría a la comunidad internacional a tomar la decisión de recurrir a la fuerza para impedir que Gadafi cometiera lo que, de acuerdo al estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, constituye crímenes contra la humanidad. Pero Obama no atinaba a decidirse.
No fue sino hasta que Hillary se reuniera en París con los mismos líderes que Lévy le había presentado a Sarkozy que la vuelta de tuerca de la historia se orientó hacia la acción. Después de reunirse con los rebeldes, Hillary viajaba a El Cairo con el propósito de conversar con el grupo de jóvenes que habían encabezado la revolución de febrero y que había culminado con la renuncia de Hosni Mubarak. Pero los jóvenes egipcios se negaron a reunirse con Hillary, a quien consideraban parte de un gobierno que no los había apoyado cuando más lo necesitaban. Por unos momentos Hillary parecía desconcertada en medio de la Plaza Tahrir. Las calles de El Cairo habían convencido a la secretaria de Estado de que, si Estados Unidos no actuaba pronto y decididamente a favor de los rebeldes, la animadversión de las nuevas generaciones en el Medio Oriente contra el gobierno de Obama estaría garantizada.
Poco después se llevaría a cabo una reunión histórica en la Casa Blanca. Dos grupos se disputaban el corazón de Obama. A favor de la intervención estaba un grupo de asesores del Consejo Nacional de Seguridad, entre ellos Samantha Power –una veterana de los derechos humanos y conocida autora de libros como A problem from hell y una biografía del diplomático brasileño, Sergio Vieira de Mello–, Gayle Smith y Mike McFaul. Los apoyaba Hillary Clinton vía telefónica. En contra estaban el secretario de Defensa, Robert Gates; el asesor de Seguridad Nacional Tom Donilon, y su mano derecha, Denis McDonough. El primer grupo se impuso. No solo los argumentos sino la historia estaban de su lado. Esa misma noche Obama giró instrucciones a su embajadora en las Naciones Unidas, Susan Rice, para que esta promoviera lo que a la postre se convirtió en la resolución 1973, que iba más lejos que la propuesta anglofrancesa. Obama no solo quería la imposición de una zona de libre vuelo, sino el permiso para establecer “todas las medidas necesarias” que impidieran a Gadafi continuar masacrando a la población civil. Dos días después los misiles de precisión descendían como una tempestad de acero sobre Libia, destruyendo buena parte del arsenal del régimen. La audacia de la esperanza había dado paso a la esperanza de la audacia. ~
(ciudad de México, 1967) es ensayista, periodista e historiador de las ideas políticas.