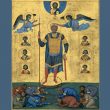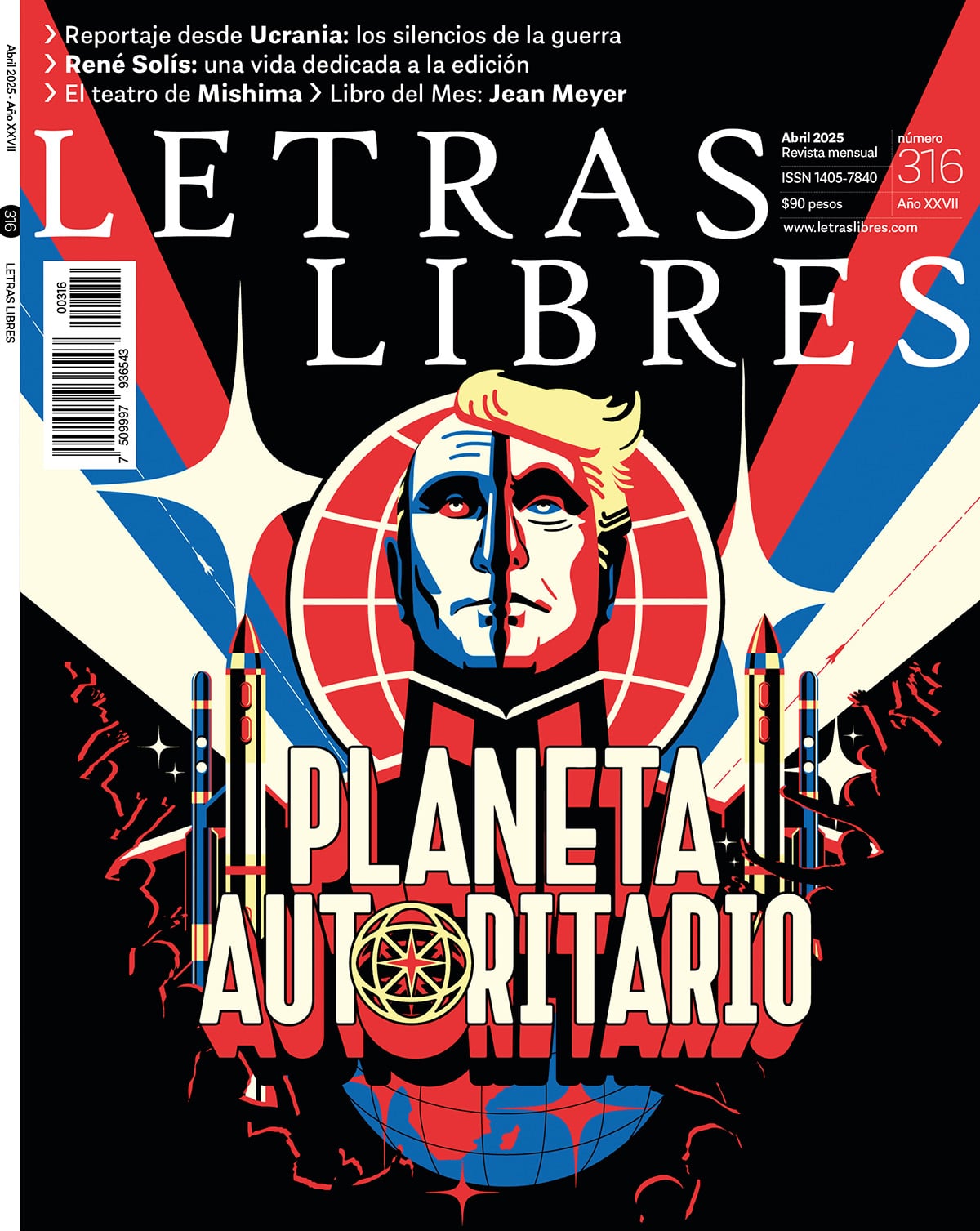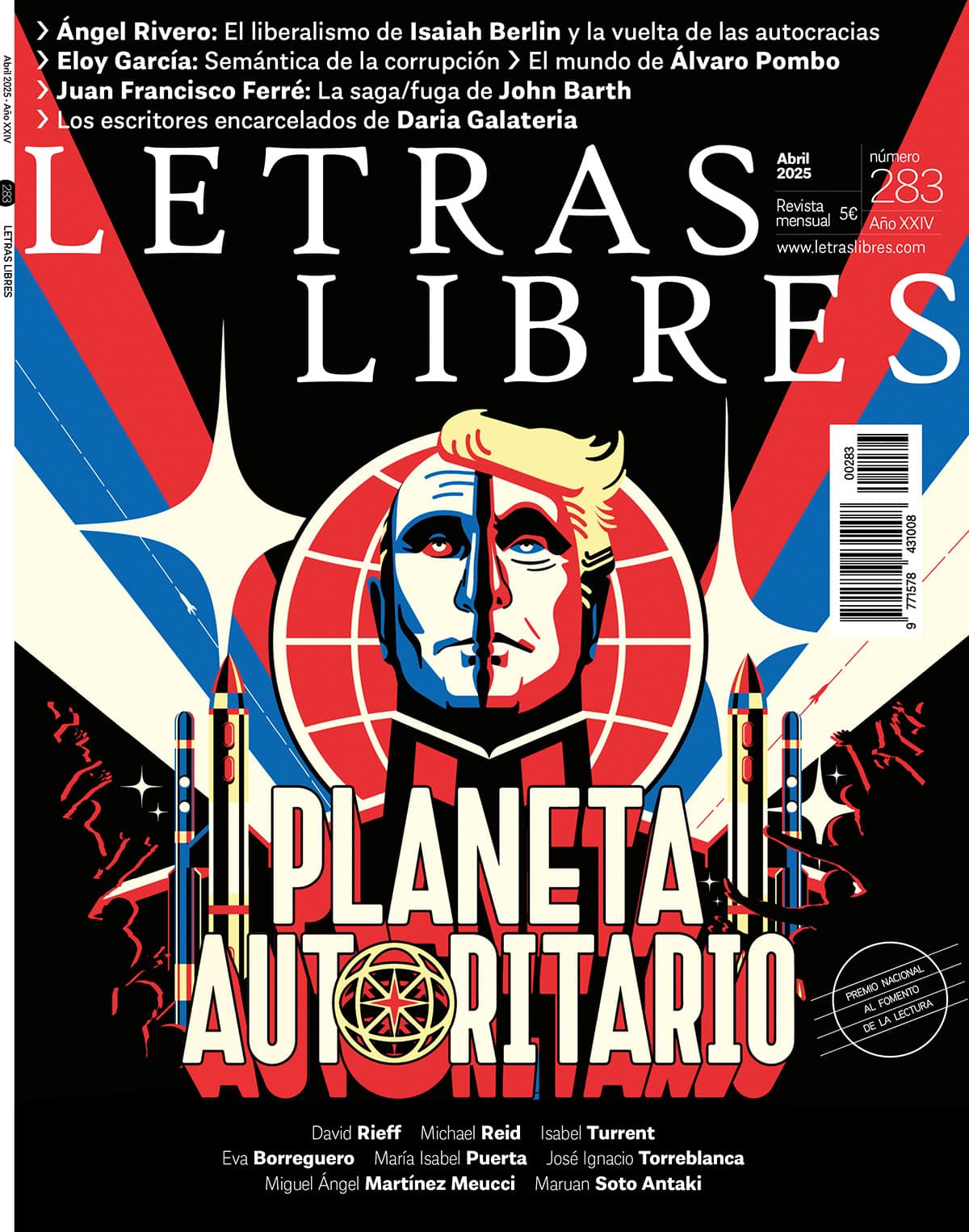Hay artistas cuya fuerza imaginativa logra insertarse en las maneras en que podemos observar la vida. Condicionan el entendimiento de nuestra cotidianidad. Cuando alguien experimenta laberintos burocráticos, por ejemplo, se dice popularmente que es una situación “kafkiana”, al grado de que alguien que nunca haya leído a Franz Kafka entienda el chiste y piense automáticamente en oficinas y trámites. Intentemos hacer memoria. Cuántos escritores de la literatura mexicana han gozado de ese mundo tan claramente reconocible, de ese orden propio, de hacernos ver la cotidianidad a través de una figuración de su sensibilidad –uno se imagina algo cuando se califica de “rulfiano” o al evocar ese inolvidable nombre encantador y churrigueresco, Jorge Ibargüengoitia, ante el delirio mexicano–. Uno de los pocos escritores que cuenta con ese espacio tan identificable, pienso, es Fabio Morábito (Alejandría, 1955). “Me pasó como en la obra de Morábito”, escuché decir a un amigo lector que espió a sus vecinos desde la ventana de su departamento. Pero ¿en qué consiste lo morabitiano? ¿En los límites del espacio? ¿En las lentas furias? ¿En los ritmos y alteraciones de los días? ¿En la “épica de la cotidianidad” como la llamaba Eugenio Montale, cuya poesía completa Fabio Morábito tradujo? ¿Quiere decir que podemos observar un mismo objeto, o una misma situación, desde variados ángulos? Surgen automáticamente imágenes cuando pienso en las narraciones y poemas de Morábito: la roca grande que golpea la roca pequeña y la que se rompe es la grande, la pelota que cae al otro lado de la barda, la pared que divide habitaciones, un individuo que poda la hierba de los aeropuertos (otra forma de jardín), la pista de carreras… Casi todas las situaciones en su obra ocurren en geografías sin nombre, porque a su inventor le importan, más bien, los tableros donde el sentimiento rige las leyes universales del juego y “el país siempre se escapa del sentir”, como dice en alguno de sus versos.
Los elementos que se advierten al idealizar un cuento morabitiano se encuentran en Jardín de noche, su quinto libro en este género y galardonado con el Premio Mazatlán de Literatura 2025. Para Morábito el artista tiene pocas obsesiones, pocos temas, y su deber es explotarlos cada vez mejor. Lo novedoso, o lo raro –en el buen sentido–, en Jardín de noche es su hechura, su forma, digamos, experimental.
Cada cuento comienza con la misma frase y en el mismo lugar al que el título hace referencia. Son cuentos-ejercicios a la manera de Raymond Queneau. Y dan la impresión de que solo pudieron ser inventados desde la óptica de un poeta, pues bien pudo no haber sido una colección de cuentos sino un libro de versos. Fabio Morábito transita entre temporadas en que solo escribe cuento y temporadas en que solo escribe poesía, lo ha dicho numerosas veces. ¿Fue el azar de las temporadas lo que determinó el género de Jardín de noche? Habrá también que distinguir entre qué es cuento y qué es relato en su obra “cuentística” que inició hace 36 años con La lenta furia (1989). En Jardín de noche se le siente más suelto, más abierto, menos ajustado a la redondez de reloj que contienen las narraciones de sus libros anteriores.
Morábito emplea su reconocido estilo mediante las voces y miradas de mujeres en cada uno de los cuentos –en “La perra” de La lenta furia ya había jugado con esta distinción–. Esto le otorga a Jardín de noche un tono muy distinto comparado con sus otros libros, más amplio para el desarrollo de la introspección, menos predicable, más lleno de misterio, todo sucediendo en el espacio hogareño y de confianza que es el jardín propio.
Cada historia comienza con la siguiente frase: “El tiempo siempre pasa veloz cuando miro el jardín.” A partir de aquí, el narrador toma sus herramientas, su paleta de símbolos, y pinta doce escenas nocturnas. Desde una vista periférica podemos observar árboles y varias casas de fin de semana con jardín, una mujer sentada tomando un gin tonic; escuchamos el sonido de los insectos, todo es claroscuro. Si apretamos la mirada y nos acercamos más, podemos ver, al fondo, cómo un tlacuache se echa a correr y una rata se mete en el hueco que dejó la raíz de un ficus; en otro jardín, frente a otra casa, llueve con fuerza y una mujer, enlodada y con sangre en las rodillas, se halla al interior de un enorme hoyo en el que planea construir un carril para nadar. ¿Qué hace ahí? ¿Qué significa esa zanja? Doce jardines que se oponen a la vida urbana. ¿Quiénes son los personajes que habitan estas historias? Miramos mujeres, casi siempre mayores, que parecen haber perdido algo, tal vez la juventud… Vemos y oímos también a los jardineros, a las empleadas domésticas, la voz sin rostro de algún vecino, la risa de un par de niños, la voz de una llamada telefónica. Morábito barajea todos estos elementos para contarnos cosas distintas. ¿Intentar escribir un solo cuento y, al arreglarlo, escribir otros más? ¿Escribir un magnífico cuento e intentar otro aún mejor con las mismas herramientas y el mismo espacio?
Envuelve, a lo largo de Jardín de noche, un mismo sentimiento, una misma inquietud recurrente en la condición humana y hasta en la de los animales: la sombra que no es sombra, sino ente que nos vigila hasta que nos damos cuenta y nos hace saltar del susto. Lo inmóvil que, de la nada, comienza a moverse y nunca dejará de asombrarnos. ~