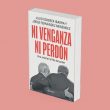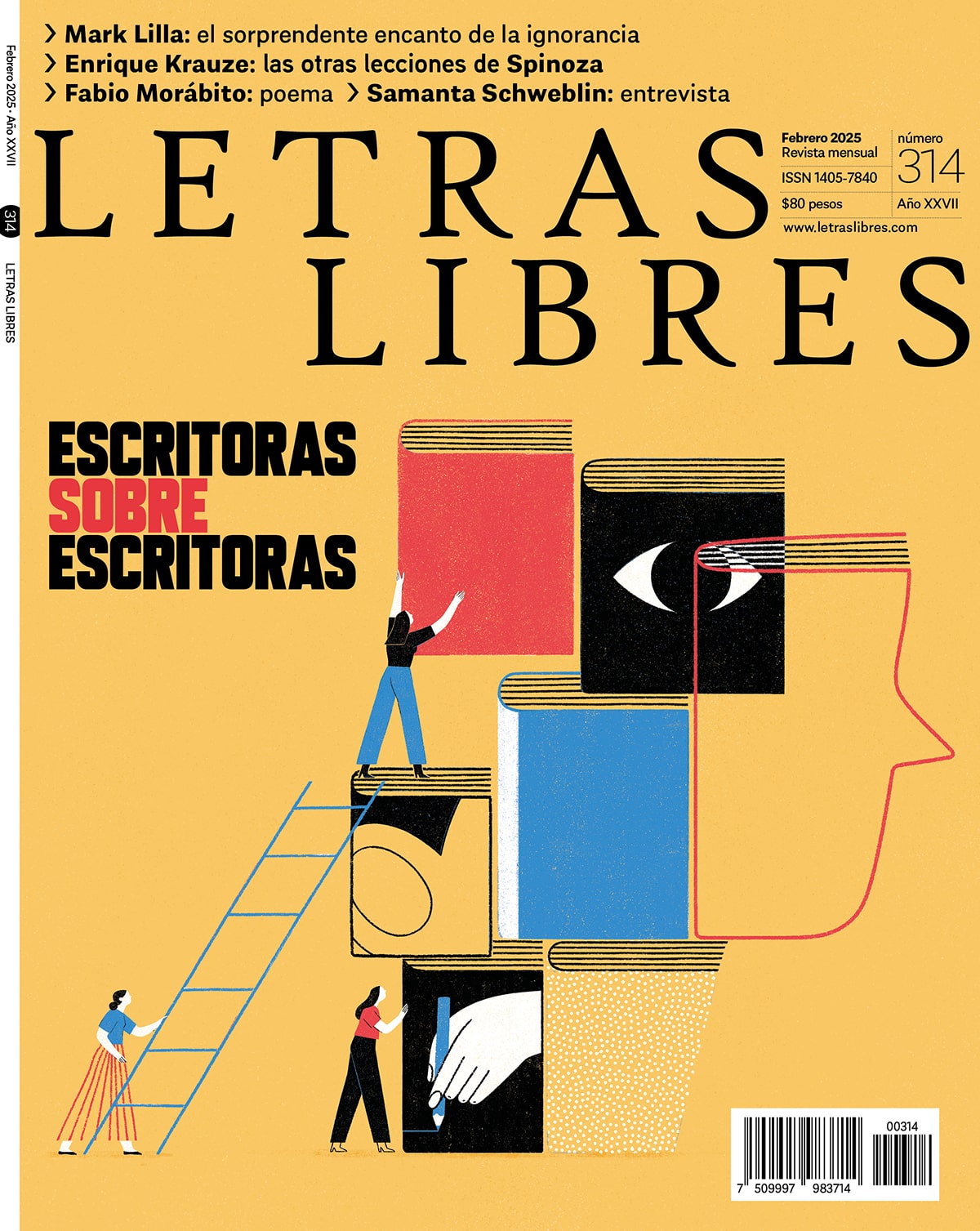México en una laguna y mi corazón echándose clavados.
Los Caifanes
Pocos artistas tan traviesos como Ramón Valdiosera Berman (Ozuluama de Mascareñas, 1918-Ciudad de México, 2017). Historietista, dibujante, lector, novillero, diseñador, director de cine, de teatro, de televisión, docente, acuarelista, pintor y saltimbanqui que fue viajando por el mundo con un lápiz para dejar huella de todas las preguntas e inquietudes que fue sintiendo mientras caminaba el mundo. Aunque a grandes rasgos podría aglutinarse su multifacético estar como si se tratase de un hombre propio del Renacimiento, me gusta reconocer a Valdiosera, más bien, como hijo de su tierra: mexicano.
Consciente del momento histórico que le tocó vivir y atento a las tensiones de los modos y medios de producción con los que le tocó relacionarse, Ramón Valdiosera elaboró una obra plástica que encontró forma en muchas posibles materialidades, pero que tocó su punto más alto en una de las disciplinas más complejas del arte. Si partimos del supuesto de que la relación entre el cuerpo, la materia y las ideas entra en constante tensión para poder definir canales de comunicación entre el artista, la obra, el espectador y su posible discurso, pocos espacios me parecen tan retadores como el universo de la moda para desarrollar una carrera artística exitosa. Curiosamente fue en la alta costura donde Valdiosera terminó de sembrar una chinampa fértil y llevar su trazo a un plano tridimensional que le otorgó un reconocimiento a nivel internacional.
Para entender la importancia de Ramón Valdiosera y también para intentar escribir con criterio acerca de los muchos mundos que habitó, vale la pena empezar por el principio. Nacido en Ozuluama, en el corazón de la huasteca veracruzana, Valdiosera Berman viajó desde muy pequeño a la Ciudad de México y esa infancia se tradujo en el destino necesario para que se comenzara a urdir su propio relato. Siendo niño reconoció que el lápiz era la herramienta que le permitiría vivir y sobrevivir frente al mundo, lo cual lo convirtió en un autodidacta notable para comenzar a realizar primeros trabajos a través del dibujo. Durante su adolescencia probó suerte como novillero, sin embargo, su recorrido para convertirse en figura del toreo se vio interrumpido a petición de su propia madre. Algo de ese arrojo quedó impregnado en la personalidad de Ramón, ya que ese principio de “jugarse la vida” le abrió muchos espacios de creación y trabajo con un compromiso, una creatividad y un arte acorde con quien entiende a la perfección la liturgia de una manifestación tan profunda y compleja como la tauromaquia. Su cercanía e interés lo llevaron a convertirse en pintor de suertes, pasamanería de ternos y lances taurinos para después llegar a ser un reconocido cronista. En una época en donde los toros tuvieron un importante papel en el telar económico, político y social mexicano, Valdiosera comenzó a destacar por la elegancia de su trazo y la lucidez de sus ideas entintadas en las crónicas que iba narrando en papel.
Esas primeras faenas profesionales, aunadas al temple con el que mantuvo su vínculo con los diarios, llevaron el impulso creativo y travieso de Ramón Valdiosera a encontrar en la historieta un lienzo necesario para aterrizar aquellas sensaciones que iba escuchando de la sociedad a la que observaba con el cuidado de quien ama su propio ecosistema. Durante la década de los treinta se convirtió en el director del primer diario de historietas del mundo, el famoso Chamaco Chico, que imprimía un tiraje de quinientos mil ejemplares al día. Años después de haber dirigido el Chamaco Chico asumió la dirección de la revista de historietas Pepín, otra de las publicaciones nodales en la ecuación de la educación sentimental mexicana; ambas bien pueden ser entendidas como dos polos imprescindibles para consolidar un periodo al que se le conoce como la época de oro de la historieta en nuestro país.
Con la asimilación del periodo revolucionario, México se planteó toda una serie de cuestionamientos a propósito de su lugar en el mundo y de su discurso en el espacio público. Una nube vasconcelista y posrevolucionaria hacía llover toda una serie de principios y preocupaciones centradas en cómo el arte podía expresar lo que significaba “ser” mexicano. Con estas ideas flotando todavía encima del colectivo y el imaginario del país, Ramón Valdiosera emprendió un viaje importante donde afinó una mirada antropológica, sensible y erudita en un recorrido por toda la república mexicana. Como si se tratase de un buzo profesional, Valdiosera se sumergió en las muchas culturas que colorean al país a través de las costumbres, tradiciones, sonidos, colores y sabores de los pueblos que otorgan su identidad a un territorio tan multifacético como México. Siempre con el lápiz como salvoconducto para poder mantener una huella de sus muchas inquietudes, fue llevando un meticuloso registro de su viaje mientras moldeaba una inquietud –que muy pronto se convirtió en una necesidad– de rescatar las raíces de la vestimenta y la indumentaria de los textiles autóctonos. Su vuelta a la Ciudad de México provocó que centrara sus esfuerzos en la creación de un taller donde aglutinó de manera sólida la defensa de una “moda mexicana”: allí comenzó a coser diseños con siluetas contemporáneas de la época, pero incorporando el arte textil de las comunidades con las que acababa de relacionarse. En poco tiempo este importante trabajo se materializó en la elaboración de prendas que a la postre se utilizaron como trajes típicos de varios estados de la república.
En el año de 1949, con apoyo del gobierno mexicano, Valdiosera presentó una primera colección de moda, con raíces prehispánicas y colores vistosos, en la primera Semana de México en Nueva York. Valdiosera cuenta que buscó que la pasarela fuese particularmente vistosa, agregando a los innovadores diseños posiciones de ballet de las modelos, convirtiendo el recorrido de los vestidos en un vistoso performance que conjugaba en su puesta en escena toda una serie de factores que sacudieron al espectador. Como resultado del éxito obtenido por el desfile en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York, el New York Times escribió entre sus columnas que la colección de Valdiosera era “de color vibrante y diseños inusuales”, características a las que el propio diseñador agregó que se trataba de prendas con un color autóctono: el rosa mexicano. Ahí cambió todo.
La claridad con la que Valdiosera presentó su primera colección en Nueva York permite que se condense toda una idea de país en el tono de un color. Como si se tratara de un ejercicio propio de diplomacia cultural, los vestidos de la firma Valdiosera y la idea del “rosa mexicano” calaron muy hondo en el discurso internacional, colocando a México en un plano que todavía se mantenía distante. Atento a ejercicios que realizaron creadores como Yves Saint Laurent y Christian Dior, Valdiosera presentó una idea muy bien zurcida de moda mexicana que se alejaba de los ejercicios folcloristas que se tenían hasta ese momento.
Coco Chanel aseguraba de Balenciaga que estaba por encima de los demás diseñadores de la época porque Cristóbal Balenciaga sabía coser. Ese mismo principio lo podríamos ampliar aún más si pensamos que Valdiosera aprovechó la técnica del cómic para crear toda una serie de personajes, vestirlos y desvestirlos, para luego llevar esa condición creativa al tejido. Ramón Valdiosera fue presidente y fundador del Museo de la Historieta e Ilustración Mexicana, como también fue fundador del Museo de la Moda. Valdiosera dejó una inmensa bibliografía y hemeroteca, entre ellas su libro 3000 años de moda mexicana, título imprescindible para entender la muy profunda relación que existe entre la idea de moda y México.
En un momento de su extensa trayectoria, Valdiosera se encargó de los vestuarios de películas sumamente importantes para la cultura mexicana, como Tizoc: amor indio (1957), dirigida por Ismael Rodríguez e interpretada por María Félix y Pedro Infante. Valdiosera cuenta que Rodríguez lo buscó para asesorarse por un pintor y saber cómo jugar con el vestuario frente a la escenografía. Durante una de las escenas más icónicas de la película, María Félix dibuja un cuadro en donde solo se alcanza a ver su mano sobre el lienzo. Esa mano es precisamente la de Valdiosera que, disfrazado de María Félix, aparece de espaldas a la cámara y demuestra con esa pequeña travesura que, en el principio, fue el dibujo. ~