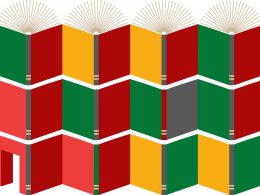Imagine a un joven y su esposa, recién casados, en un puerto europeo al inicio del siglo XX, embarcando en el viaje que los llevará a América en pos de un nuevo futuro. El viaje tomará muchos meses. Tantos que para cuando el barco toque tierra en la isla de Cuba, justo antes de llegar a su destino final, la joven esposa embarazada está por dar a luz a su primer y único hijo. Drenada de energía por el larguísimo periplo, no sobrevivió al parto. Pero su hijo, muchos años después y ya en Estados Unidos, como habían planeado originalmente, siempre recordará con evidente satisfacción que llegó al mundo bajo el sol tropical de una isla legendaria y que lo envolvió el sonido intoxicante de la música caribeña.
Al escribir la historia de cómo es que mi padre nació en Cuba, me doy cuenta de que ha sido una fuente de inspiración a lo largo de mi vida. Ha incentivado mi pasión por los barcos y por los viajes y mi fascinación con las islas mitológicas en las que pueden suceder historias sorprendentes. De alguna manera, nunca he dejado de pensar en ellas. Manaus, en mi ópera Florencia, es una de ellas. Salsipuedes es otra.
Mis fantaseos tempranos con historias en islas, sin embargo, sucedían acompañados del sonido muy real de la música cubana. Durante el final de la década de los cuarenta y el inicio de los cincuenta, muchos músicos cubanos se asentaron en Nueva York y México. La música caribeña adquirió una popularidad inmensa. Cada temporada se inauguraban nuevos salones de baile y era costumbre tener una banda caribeña tocando música que enloquecía a las parejas. Era usual ver en el Palladium, en la calle 53 y Broadway, a Dizzy Gillespie tocando las congas, a Tito Puente en los bongos, a Chano Pozo con un cencerro en mano y a Rapindey cantando con Benny Moré. Algo similar sucedía en el Salón México.
Claro que no todos podían asistir a estos clubes, entonces las estaciones de radio y los discos para gramófono resolvían el problema al llevar la música a las casas y las oficinas de las personas. Era imposible no sentirse influido por esta música y su contagiosa belleza.
Los tiempos han cambiado y la música con ellos. Dejé la música de mi infancia y me interesó el piano y más tarde la orquesta y eventualmente la ópera. Vivir en México y estar interesado en la ópera no era algo raro en aquellos días. Artistas del calibre de Caruso y María Callas se presentaban en México como parte de sus giras por Sudamérica que siempre comenzaban en La Habana y se extendían tan al sur como Buenos Aires. Esto creó un público entusiasta y conocedor en la región. Pero estar interesado en la ópera es una cosa y querer convertirte en compositor de ópera es otra. Para aprender el oficio, las y los aspirantes a compositores sentían la necesidad de ir a Europa. Yo estaba determinado a seguir ese camino, así que me aproveché del hecho de que tenía un pariente lejano en Inglaterra y logré llegar hasta allá. Así sucedió, por decirlo de alguna manera. Pero quizás una razón más de fondo para mi viaje a Inglaterra, aunque desconocida para mí entonces, era el simple hecho de que se trataba de una isla. Quizá mi inclinación por las islas, secretamente operando en mi interior, era lo que se manifestaba al llevarme hacia allá.
Es difícil saberlo; la vida se mueve de manera misteriosa. Y quizá sea mejor así. Fui a la escuela y a la Universidad en Inglaterra. Estudié la música de los grandes compositores y eventualmente realicé algunas piezas que reflejaban sus voces y sus preocupaciones mucho más que las mías. Como todo compositor antes de mí, me cuestionaba cómo es que lograría desarrollar mi propia voz.
Y sí, ¿cómo es que un compositor, o cualquier otra persona para el caso, adquiere una voz propia? No sucede por medio de un proceso de adición, en el que los elementos que uno elige poco a poco se amalgaman en una totalidad nueva. Cuando alguien construye su individualidad de este modo es común que se perciba como forzada y manufacturada. Oculta más de lo que revela. La voz del compositor no es la excepción, me parece. ¿Cómo sucede entonces? Me parece que simplemente hay que dejar que suceda. Me explico.
Cada compositor tiene una voz única desde el comienzo. Pero con frecuencia sucede que esa voz está suprimida durante el largo periodo de aprendizaje que necesariamente implica una gran cantidad de imitación. Eventualmente, ese aprendizaje se redirige hacia la recuperación de aquella voz, que parece tan distante que hasta es difícil reconocerla. Puede parecer enrevesado, pero no lo es. Uno tiene que partir para realizar el viaje de vuelta. Y es el viaje de regreso el que ilumina en pleno el punto de partida original. Del mismo modo, uno por lo general debe convertirse en alguien distinto antes de convertirse en uno mismo. En el camino de ida uno adquiere y en el camino de vuelta uno descarta. Si la ida es un proceso de acumulación, el camino de regreso es uno de destilación.
Así que después de pasar doce años en Inglaterra, en ese entonces la mitad de mi vida, abordé un barco que me llevaría de vuelta a América. ¿Iba en busca de mi futuro o en busca de mi pasado? No lo distinguía. Pero recuerdo que estaba muy emocionado al inicio de ese viaje. Sentía como si una isla del tamaño del continente estuviera delante de mí. Y no podía esperar para llegar.
Así, Salsipuedes me esperaba, aunque no sabía que ese era su nombre. De hecho, para ser perfectamente preciso, debo decir que no sabía nada sobre ella, mucho menos su nombre. Todo lo que sabía era que estaba buscando mi voz propia y me enfilé en esa dirección, así como mi abuelo, muchos años antes, se había embarcado buscando un futuro. Como yo, él decidió buscarlo en otro lado. Alguien en Europa tuvo la terrible idea de declararle la guerra a alguien más y eso tuvo pésimas consecuencias para mi abuelo. Era un joven de mente práctica que veía ese tipo de cosas con sospecha. Es probable que ni siquiera entendiera de qué se trataba todo. ¿Cómo podría haberlo entendido? Nadie que esté concentrado haciendo sus cosas podría. Los historiadores son los que le hallan sentido a esos temas. E incluso ellos no se pueden poner de acuerdo en nada. Es mucho más interesante y útil ver la situación desde la perspectiva de las personas de a pie, las personas cuyas vidas se interrumpen, se truncan o a veces se destruyen. Esa es la historia real, la historia sobre la que quiero escribir una ópera. La historia de cómo las vidas de personas perfectamente decentes –personas que están contentas haciendo sus cosas– se destruyen por la vanidad y la codicia de alguien más. Tristemente, es una historia que se repitió tanto en el siglo XX que terminó pareciendo una mala broma. Miren si no a mi abuelo. Solo quería ser feliz con su esposa, tener una familia y, con suerte, vivir lo suficiente para conocer a sus nietos. No podía hacer eso en su tierra, así que intentó hacerlo en otro lado. Y abordó el barco en 1915. Nueve meses después estaba en una isla del Caribe. Claro que este viaje increíble ya había sido emprendido por una gran cantidad de aventureros intrépidos. Desde el momento en que Cristóbal Colón halló la ruta al Nuevo Mundo, todo tipo de personas se embarcaron hacia allá. Exploradores, soñadores, perseguidos, navegantes, esclavos. Los barcos viajaban hacia el Occidente desde Europa, desde el Medio Oriente y desde África, y siempre hacían parada en el Caribe. Tres culturas totalmente diferentes convergían en una pequeña isla. Se repetía Babel. Pero junto con su comida, su lengua y sus creencias religiosas, las personas también trajeron su propia música. Esta fue el elemento redentor. Las armonías europeas, los melismas de Medio Oriente y los ritmos africanos se mezclaron por completo. ¿Una receta para el caos? Quizá, sin embargo, eso no fue lo que sucedió. Surgieron combinaciones frescas y originales; se inventaron nuevos instrumentos y los viejos se rediseñaron para aprovechar los materiales disponibles. Una nueva cultura floreció, y en el centro estaban la danza y la música fluyendo por sus venas. Resultó intoxicante.
Años después, los barcos del Lejano Oriente llegarían ahí también, y añadirían su propio sabor a la mezcla. El Caribe fue, quizás, el primer crisol del Nuevo Mundo. Y el resultado, musicalmente hablando por lo menos, fue extraordinario. La nueva música irradiaba desde la isla en todas direcciones: al oeste hacia todo el continente americano, y al este también, hacia Europa. Formas musicales como la guajira, desarrollada originalmente por músicos flamencos, partieron del sur de España hacia el Caribe y de vuelta, pero después de haber sido transformadas. Algo así pasó con la contradanza, que reapareció en el Caribe como la habanera y luego apareció en la ópera francesa. Todo esto comenzó en 1492 y no ha cesado hasta la fecha. Así que, para ser honestos, debemos decir que la música del Caribe es la que hace que Cristóbal Colón sea una figura tan importante en nuestra historia. Porque imagine por un momento qué habría pasado si sus habilidades para la navegación hubieran llevado muerte y destrucción en vez de música a Europa. Habría sido visto como un villano temerario, un pirata como los que infestaban los mares en aquellos días.
Sea como sea, no sabía nada de esto cuando comencé mi propio viaje de vuelta al continente americano. Y estaba terriblemente emocionado. Ah… ¡La isla de Manhattan! Nada más escuchar el nombre me hacía estremecerme. Sí, no había palmeras, pero una isla es una isla con o sin palmeras, incluso si cae nieve en los inviernos. De otro modo, ¿cómo podría explicarse que tantos excelentes músicos del Caribe se embarcaran justamente hacia ese lugar? ¿Y qué hay del hecho de que yo también, de todos los lugares posibles en Estados Unidos, terminé en Manhattan?
Ahí fue donde me reconecté con la música que había dejado atrás hacía tanto tiempo. Sucedió un poco por accidente, o así me pareció. Había ido a una pista de patinaje sobre ruedas. Esos lugares ya no estaban de moda, y casi todos habían desparecido para entonces. Este, sin embargo, sobrevivía esforzándose por bajar a cero sus gastos, en especial aquellos que involucraran cualquier tipo de renovación. Así que, intacta como estaba, parecía una reliquia del pasado: un enorme salón con piso de madera, como un salón de baile antiguo. Al centro, por encima de nuestras cabezas como un candelero, colgaba una gran bola hecha de pequeños mosaicos de espejo. Como un planeta minúsculo, la bola giraba muy lentamente y lanzaba haces de luz en todas direcciones. Las personas que patinaban, como si estuvieran en órbita, daban vueltas alrededor del salón, moviéndose y girando con gracia al ritmo exótico del último tipo de música imaginada ahí: ¡música caribeña! ¿Quién lo habría pensado? Había un viejo pianista, quizás el último sobreviviente de una banda que alguna vez tocó en el Palladium, pero que se tuvo que desbandar cuando se acabó la fiebre del baile. En lugar de un piano, el pobre hombre tenía un órgano eléctrico de pésimo sonido con el que hacer su magia. Pero lo hacía con tal habilidad que en lugar de los haces color caramelo reflejados por la bola disco sentíamos los cálidos rayos de un sol tropical; en lugar de la nevada que nos esperaba afuera, escuchábamos una brisa marina.
La experiencia me sacudió. Comencé a pensar. La música me había hablado con mucha fuerza, de manera muy íntima. Pero no comprendía plenamente lo que me decía. Al principio, lo interpreté como una dosis de nostalgia que me sorprendió, así que la traté así. Pero algo persistía. No se disipaba hasta que reconocí lo que era: una pista, un cabo suelto. Lo seguí y eventualmente resultó ser un hilo, el mítico hilo que todos necesitamos en algún punto de nuestras vidas y que nos sacará de nuestros laberintos. Salsipuedes me esperaba al final de ese hilo. Y la hallé. O, debo decir, ¿volví a ella? Es difícil decirlo. ~
________________________
Traducción del inglés de Pablo Duarte.