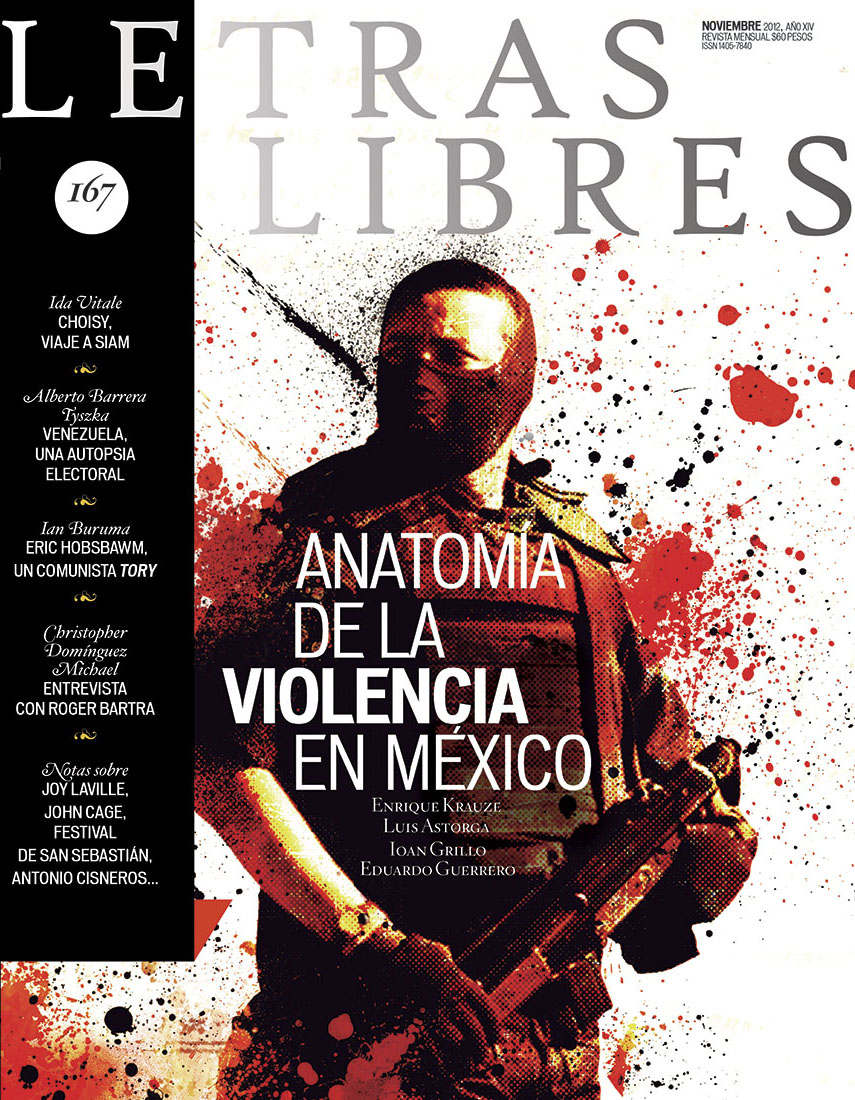La obra de Picasso abarca un territorio tan inmenso que casi no hay ocurrencia curatorial que no termine desembocando, y holgadamente, en una exposición: “El experimento cubista”, “La reinvención del pasado”, “Autorretratos”, “Guitarras”, “Los años mediterráneos”, “Picasso erótico”, “Picasso neoclásico”, “Picasso y Matisse”, “Picasso e Hiroshima” (no es invento) o, por qué no, “Picasso en blanco y negro”, título de la muestra que estos días puede verse en el Museo Guggenheim de Nueva York.
Desde luego, todo lo que tenga que ver con color, o con falta de color, como es el caso, es del interés de un pintor; pero aquí hay algo más: algo que llevó a Picasso a realizar la que para muchos es su obra maestra bajo este principio de absoluta austeridad cromática. Se ha dicho que eligió la escala de grises para pintar el Guernica porque deseaba conseguir parte del efecto de inmediatez de las imágenes publicadas por la prensa en los días que siguieron al bombardeo de la ciudad vizcaína. Si alguien era consciente de que a la pintura le faltaba lo que la fotografía tenía entonces de sobra –credibilidad–, era Picasso, y es probable que hubiera querido recuperar algo de eso para su mural. Lo que es evidente es que buscaba –cosa inédita– transmitir un claro mensaje y para ello tuvo que emplear el lenguaje más contundente que fuera posible. Hasta entonces, los temas habían sido para Picasso meros pretextos para desatar intensas indagaciones plásticas que, como sabemos, lo mantuvieron saltando de una fase a otra hasta el final de su vida. La tragedia de Guernica lo puso no obstante en el aprieto de tener que poner sus herramientas pictóricas al servicio de una idea. Y esa idea –de “oscuridad y brutalidad”, como decía él– llevaba implícita la renuncia al color. Es común escuchar que Picasso, a diferencia de Matisse, era un burdo colorista. Y es cierto que nadie entendía las relaciones de color como Matisse, pero eso no implica que Picasso –el gran dibujante– careciera por completo de sensibilidad cromática; baste pensar que además de las mujeres, sus etapas creativas están muchas veces marcadas por el color (azul y rosa, por nombrar los más obvios). Pero da la casualidad de que nunca –ni siquiera en la época del cubismo sintético– había estado más decidido a ahondar en el color como en la época del Guernica –cuando pinta a Dora Maar como una histérica mujer llorando–. Por ello es aún más notable que decidiera prescindir de este elemento tan vital para ceñirse a la gama más limitada posible. Pero, en realidad, no era la primera vez que lo hacía.
El período azul –en el que se sumerge después del suicidio de su amigo Carlos Casagemas– lo lleva por primera vez a indagar seriamente en las posibilidades de la monocromía. Hacia el final de esta etapa, en obras como Mujer planchando, de 1904, el color, incluido el azul, desaparece casi por completo para dar paso a una paleta mínima de grises y marrones a la que regresaría en muchas ocasiones. En 1906, Picasso intenta traducir la lección del arte primitivo a un lenguaje moderno y se apoya en el blanco y negro para producir una serie de estudios al borde ya de la abstracción. Después vendría el cubismo analítico, en donde el pintor se concentra a tal punto en la forma, la estructura y el espacio pictórico que se olvida del color: de nuevo las telas se tiñen de ese singular tono grisáceo que casi ni a color llega. En los años veinte, inspirado por un viaje a Italia, Picasso regresa al naturalismo y realiza una serie de obras que evocan esculturas, algunas de ellas a la manera de la antigua grisalla: pintura en tonos grises (de ahí el nombre) con la que se busca dar la sensación de piedra esculpida, como el espléndido óleo Busto de mujer con brazos levantados. Pero este regreso a una estética tradicional dura poco; en 1926, Picasso pinta una de sus mejores obras abstractas: El taller de la modista, un complejo entramado de puros blancos y negros. Y todavía hay por ahí algunos cuadros más dentro del mismo rango tonal antes de que finalmente llegue la hora de pintar el Guernica. Para este momento, sin embargo, Picasso es ya un pintor consumado que se da el lujo de hacer de esta condena del fascismo el lugar donde se dan cita todas las formas del arte moderno: los planos superpuestos del cubismo, la gestualidad del expresionismo, las paradojas visuales del surrealismo, la exaltación del futurismo. Y, por si fuera poco, en blanco y negro.
Picasso era un artista incansable, como lo prueban los miles de dibujos que llevó a cabo en servilletas y pedazos de periódico –no había, pues, un segundo en que no estuviera creando algo. Sin embargo, solo hubo dos momentos en su vida en que tuvo que ponerse verdaderamente a trabajar: el primero culminó en el verano de 1907, fecha en que da por terminada Las señoritas de Aviñón, después de meses de buscar por aquí y por allá la manera de concebir algo enteramente nuevo, distinto a todo lo que se había pintado antes (él, que decía que no buscaba sino encontraba, durante casi dos años no hizo otra cosa: todo lo que dibujó o pintó en esa época no eran sino apuntes del gran cuadro que se proponía llevar a cabo). Y treinta años después, un 28 de abril para ser exactos –día en que el mundo se enteró de que Guernica había sido destruida por bombarderos alemanes–, Picasso, que llevaba más de dos meses dándole vueltas al mural que habría de presentar en junio de ese mismo año en la Exposición Universal de París, reconoció al instante el tema y, sobre todo, la magnitud de la que sería su siguiente obra clave. Esto no significa que hubiera pintado el Guernica en un rapto oportunista; más bien no le quedó de otra (los rumores de que simpatizaba con la causa nacionalista eran cada vez más fuertes, cosa que lo enfurecía: “toda mi vida de artista no ha sido más que una lucha continua contra lo reaccionario y contra la muerte del arte. ¿Cómo puede alguien entonces suponer que yo podría estar de acuerdo con lo reaccionario y con la muerte?”, se preguntaba).
Una vez más se veía en la tarea de pintar una obra que sabía crucial. Pero si con Las señoritas de Aviñón se había propuesto cimbrar la estética mimética que había gobernado el arte desde el Renacimiento, aquí no le quedaba de otra que lanzarse al vacío, con una apuesta insólita en su carrera: la alegoría. Difícil paso para un pintor que, como él mismo decía, jamás había salido de la realidad. Y así como Las señoritas fue recibido con gran escepticismo incluso por parte de los entendidos (Matisse dijo que era una farsa, por ejemplo), su aventura simbolista no corrió con mejor suerte. Los marxistas lo tacharon de excesivamente subjetivo y los surrealistas, como debe ser, de lo contrario. Wyndham Lewis dijo que era “un enorme póster de alto contenido intelectual, de colorido poco interesante, y sin relación alguna con el acontecimiento político que supuestamente lo motivó”. E incluso hace casi treinta años el pintor Antonio Saura escribió un panfleto para hacer públicas las muchísimas razones por las que detestaba el Guernica (porque, por ejemplo, “es un cartelón y, como sucede a todo vulgar cartelón, su imagen es posible copiarla y multiplicarla al infinito”). Uno no puede llamar fracaso a una obra que despierta semejantes pasiones. Las señoritas de Aviñón puede ser infinitamente más radical, pero el Guernica, y por eso lo odiaba Saura, “es el único cuadro histórico de nuestro siglo, no porque representa un hecho histórico, sino porque es un hecho histórico”. Y es cierto, este mural dejó muy pronto de ser una pintura cubista para volverse un documento trascendental; una constancia de lo que Picasso –el mejor pintor de su época– pensaba que tenía que ser una obra sobre y para la historia. Y es indudable que a este carácter de cosa importante contribuyó con mucho la seriedad del blanco y negro. Además, era una pintura destinada a que la viera el mundo entero en un solo lugar: la Exposición Universal. ¿Se imaginan cuántos fotógrafos iba a haber allí? Lo pensara o no Picasso, la decisión de reducir su paleta fue atinada: pocas cosas más fotogénicas que los grises del Guernica. Y no se puede negar que esta cualidad es en parte lo que la ha vuelto la pintura más famosa del mundo (y por lo cual la odiaba todavía más Antonio Saura). Incluso cuando pocos la hayan visto en vivo. Ni siquiera los espectadores del Guggenheim podrán hacerlo. La fragilidad de esta pieza de 75 años –que hizo varios viajes antes de llegar en 1992 a su destino final, el Museo Reina Sofía– hace que sea imposible moverla, con lo cual la exposición Picasso: Black and White ha debido contentarse con mostrar únicamente los dibujos preparatorios (cerca de sesenta) que hizo el pintor sumido en el frenesí que lo llevó a terminar la obra en once días.
“Detesto el Guernica porque a pesar de haber sido pintado solamente en blanco y negro parece pintado con muchos colores.” En efecto. ~
(ciudad de México, 1973) es crítica de arte.