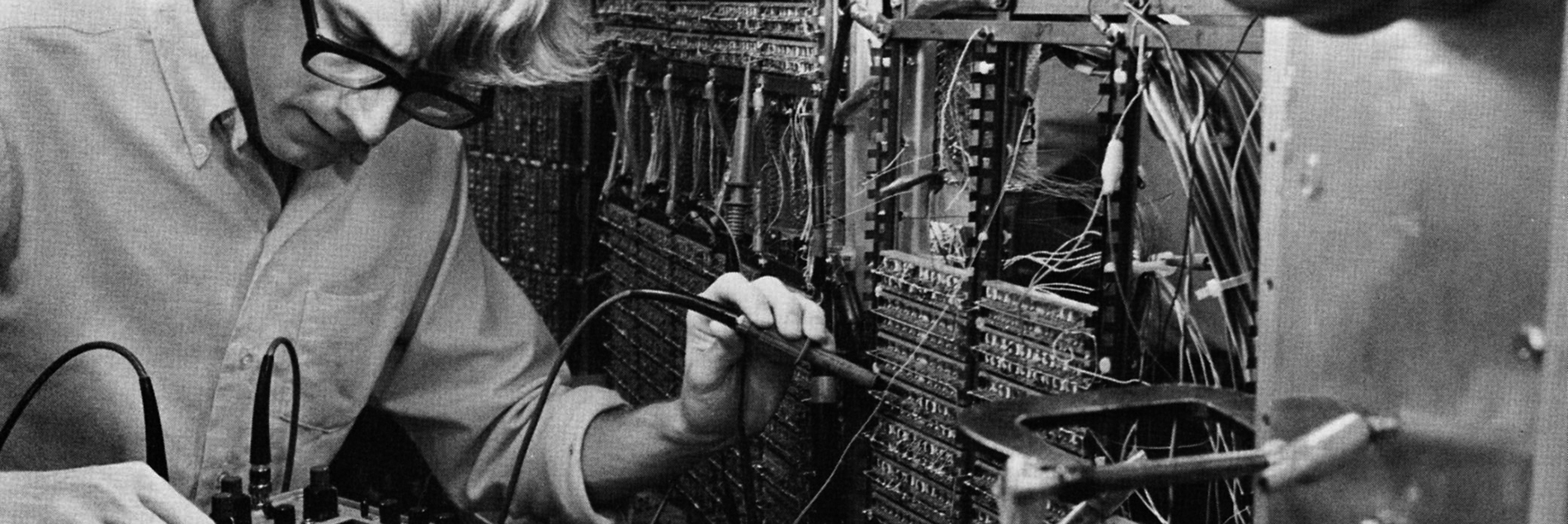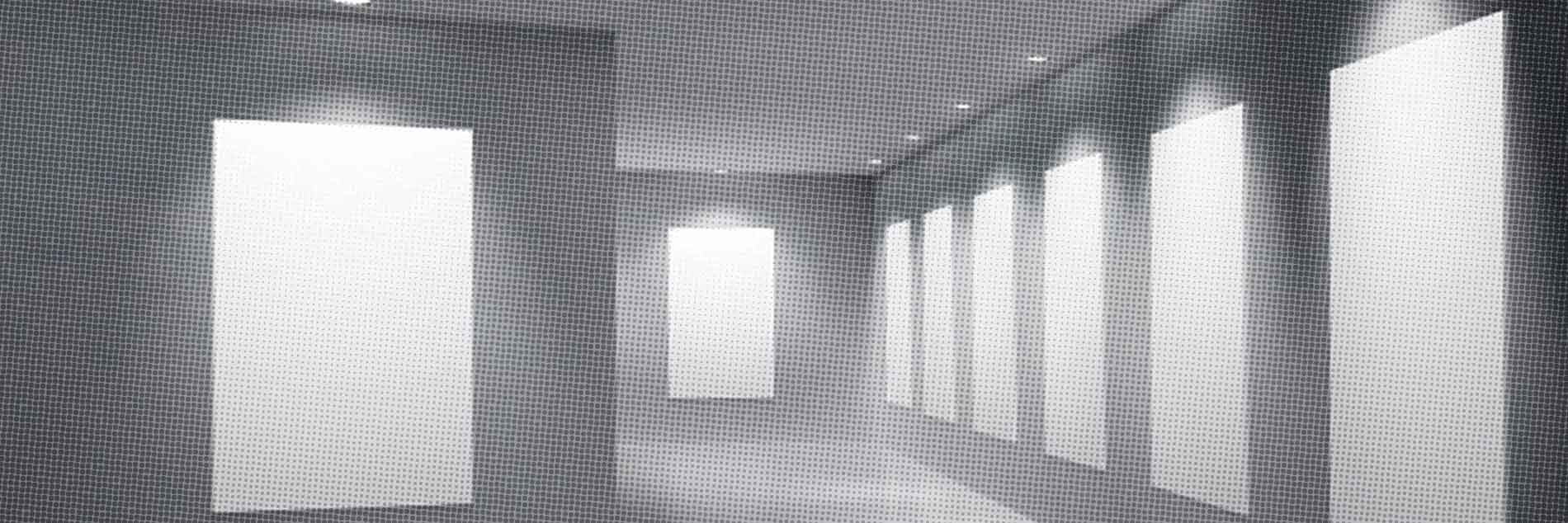¿Qué puede pasar con esa totalidad sospechosamente admitida que la convención crítica llama con resignada etiqueta clasificadora Literatura de Aves Románticas, si alguien decide erigir una cámara de vacío de su alrededor? ¿Qué pasaría si los hilos sentimentales que se crean alrededor de la idea de determinada escritura se deshicieran en el vacío? Quizá sea este el mecanismo retórico que este libro –El Cardenal y el Tapacaminos– creó para obligar a una literatura a reescribirse a sí misma.
Pero no a la manera en como aquellos estudiosos y mercachifles tratan desesperadamente de clasificar la libertad de los autores para ejercer lo que se supone un arte y no una materia de estudio o de malbarataje. Por eso no creo en la afirmación de que, a partir de ahora, el futuro de la Literatura de Aves Románticas esté en su contenido, por lo general signado por el encuentro de dos especies distintas e irreconciliables. ¿Será esta norma –la unión imposible–, el nuevo corsé necesario para que tengan de qué vivir –me refiero a un de qué vivir en el sentido económico, es decir la retribución pecuniaria que van a recibir editores, vendedores, reseñistas, maestros, la academia, en otras palabras todos aquellos que se mueven alrededor de los escritores de la Literatura de Aves Románticas salvo ellos mismos–? Me adelanto a leer las críticas futuras de aquellos improvisados periodistas y estudiosos: si no hay un encuentro entre especies distintas e irreconciliables no es posible la existencia de un producto artístico llamado Literatura de Aves Románticas. Escucho ya las clases de ciertos maestros, escandinavos principalmente, de estudios de Literatura de Aves Románticas, con las caras radiantes por creer haber recobrado un tesoro que pensaban se les había escabullido: el encuentro necesario entre especies distintas e irreconciliables. Los conozco, a estos estudiosos, desde que era joven. Con sus manuales e imposiciones que lo único que lograban era muchas veces destruir a autores que no calzaran con sus intereses. Con aquella pulsión que tuvieron de jóvenes de aprender ornitología y especializarse en su literatura únicamente por razones que les dictaba el corazón y no el rigor cerebral que debe tener cualquier rama de la ciencia que se respete. Ahora, la idea de que toda aquella escritura se va a transformar en este tipo de encuentros –como sabemos, entre aves de especies distintas e irreconciliables– les debe de haber devuelto el alma al cuerpo. Deben de creer que lograron librarse de aquellas maravillosas obras que, al contrario de lo que ellos piensan, ayudaron a renovar el género. Aquellas historias de pájaros felices que volaban en bandada sobre cielos azules, los impresionantes relatos de las familias de loros cuyo único entretenimiento era imitarse a ellos mismos, deben de creer, semejantes académicos, que es cosa del pasado. Algunos de ellos, como simios aferrados al único árbol que aún da uno que otro plátano, encontraron en la lectura personal que hicieron de El Cardenal y el Tapacaminos seguramente una suerte de consuelo. Pero no han hallado, eso lo puedo afirmar con decisión, en lo mejor del texto El Cardenal y el Tapacaminos un nuevo camino, sino, para mí, en la peor de sus partes, sobre todo en el pasaje en el que cada uno de los pájaros da cuenta de sus características anatómicas, detalles que hacen, por supuesto, una imposible conciliación entre ambos. Pero jamás se acercarán en sus lecturas al otro El Cardenal y el Tapacaminos. A aquella parte del libro donde los dos pájaros hablan de sus vidas pasadas, de sus reencarnaciones, de cómo uno de ellos fue un perro egipcio y el otro vivió más de tres eras como una simple piedra ubicada al fondo del mar. A los aspectos de la obra que realmente modificaron la forma tradicional de hacer Literatura de Aves Románticas. No es interesante para muchos de esos aparentes poseedores de la verdad, la lectura de El Cardenal y el Tapacaminos donde el texto adquiere un rigor y una autonomía impresionantes. No hay forma de describir –como no sea leyendo el libro mismo– las elucubraciones que hace el Cardenal sobre la época en que fue un perro egipcio –este pájaro describe con un realismo verdaderamente apabullante incluso la forma en que le dieron muerte luego del deceso del Faraón y da detalles exhaustivos de cómo su cuerpo fue momificado junto al de su amo–. Por su parte, las memorias de una piedra en el fondo del mar descritas por el Tapacaminos es una narración que es imposible de encontrar en la historia de la literatura. Esos estudiosos jamás parecieron entender tampoco el homenaje –el único que conozco hasta ahora en cualquier ámbito– a lo que verdaderamente significa la transmigración de las almas. Porque no quiero hacer aquí un estudio de las trescientas transformaciones que sufrió cada uno de nuestros personajes hasta convertirse en un Cardenal y en un Tapacaminos respectivamente. Pero en fin, como no deseo construir aquí una suerte de diatriba contra los que se niegan a permitir que evolucione la Literatura de Aves Románticas, quiero expresar que lo único que he encontrado en El Cardenal y el Tapacaminos es buena escritura.
A pesar de todo lo dicho por mí anteriormente, este libro no parece realizar exactamente una ruptura, una transgresión o un quiebre, sino que da la impresión de crear una aureola invisible y persistente que borra todo lo escrito, dentro del vasto universo de la Literatura de Aves Románicas, sobre ese cuerpo aparentemente atrapado en una teoría. Borrarlo como para obligarlo a escribirse otra vez, sin que lo ya escrito desaparezca.
Me parece que este es el punto fundamental de quiebre que hace de este libro un exponente de una nueva escritura, actual y en constante travestismo. El borrado que traza una obra semejante da la impresión de tener como fin hacer aparecer toda una tradición literaria a partir de una desnudez implacable, la que supuestamente solo puede ofrecer una ficcionalización que aparezca precisamente al lector como el punto máximo de la desficcionalización.
Algunos críticos europeos recientes –en especial los mismos a los que me referí momentos antes– afirmaban hasta hace muy poco –cosa que con los años descubrí que se trataba de una mentira– que les eran indiferentes las obras que tuvieran pájaros como protagonistas, que la posible aparición de un ave en algún texto únicamente les proporcionaba un conjunto de rasgos cuyo despliegue, ese juego inventado, les permitía privilegiar la idea de un sistema simbólico exótico, enteramente distinto a lo que ellos acostumbran realizar normalmente. Luego de escucharlos de manera atenta, de leer los manifiestos que de cuando en cuando dan a conocer de manera pública, quise preguntarles entonces qué era lo que realizaban normalmente. Me encontré ante un absurdo que estos mismos investigadores no parecían advertir. Si los especialistas de Literatura de Aves Románticas afirman que las aves les son indiferentes entonces me pregunto en qué basan sus profesiones. Me parece lamentable no solo que las instituciones que los albergan –muchas de ellas solventadas con el dinero de nuestros impuestos– hagan caso omiso a una actitud semejante, sino que incluso paguen a una serie de empleados de limpieza para que enceren y pulan de vez en cuando las placas de sus departamentos de estudio donde se lee claramente dirección académica de estudiosos de literatura de aves románticas.
Pero como no es mi deseo tratar de resolver las incógnitas presentes en el mundo de la academia puedo, eso sí, advertir que la escritura de El Cardenal y el Tapacaminos representa otros símbolos, otra metafísica, otra sabiduría que la tradicional. Existe, y esto es lo fundamental, la posibilidad de una diferencia, de una mutación, de una revolución en la articulación de una serie de sistemas simbólicos. Esa revolución estaría basada en el hecho de que una escritura ambigua –nada más carente de límites que el diálogo entre una piedra dejada durante siglos en el fondo marino y un perro disecado por los especialistas egipcios– en su aparente precisión de testimonio nos ofrezca aspectos desconocidos –tanto para los ornitólogos como para los legos– del alma posible que pueden tener dos desgraciadas criaturas, llámense perros disecados, piedras abandonadas durante millones de años en el lecho marino, o un simple Cardenal y un Tapacaminos posados ambos sobre una misma rama de árbol.
Es tal vez por esa razón –por haber creado esa especie de cámara de vacío alrededor de lo que se considera Literatura de Aves Románticas, y haber dejado en la nada cualquier expectativa práctica que se pueda tener ante una literatura semejante– que El Cardenal y el Tapacaminos puede considerarse un libro clave de los recorridos por los que ha atravesado esta literatura, la especializada en Aves Románticas, por supuesto.
Lo primero que hacen la mayoría de los autores especializados en esta clase de textos es establecer coordenadas, delimitar territorios, mapear con precisión el material que se disponen a abordar, en este caso la imposible relación entre dos pájaros de diferente naturaleza. Como si la única manera de romper el silencio fuera decir: “Las cosas son así, esto sucede de tal forma, las aves poseen estos nombres, se rigen por tales reglas y exigen satisfacer tales y cuales condiciones.” Este sería un poco el gesto inaugural de un libro de esta naturaleza. Una manera de empezar, donde se mezclan la excitación despótica del juego –representado magistralmente en la remembranza del ave cuando fue piedra–, la monotonía administrativa del contractualismo y la fruición un poco malsana de los protocolos necesarios para producir una relación –véase la parte del texto donde el Tapacaminos explica el odio que le tenía al Faraón, al cual mordió varias veces antes de ser sacrificado y convertido en momia– donde nos encontramos con una supuesta biografía soterrada, además, de la autora del libro. Podríamos especular también sobre el género de quien escribió esta obra, pero eso sería de alguna manera caer en las provocaciones de los académicos especializados en Literaturas de Aves Románticas, quienes afirman que un autor de semejantes textos debe ser por naturaleza asexuado. Pero lo verdaderamente extraño de este libro, El Cardenal y el Tapacaminos –lo que llamaríamos su sello de fábrica–, es que apenas establece esos puntos de partida programáticos de lo que, advertimos, es lo considerado, como mencioné hace algunos momentos, que debe ser la escritura de textos semejantes, los deshace al momento siguiente. Basta ya de las clasificaciones, me atrevo a afirmar. Hay mucho para admirar del autor –pido referirme a este autor en sentido genérico– de este libro: un arte diabólico de la construcción, un humor exhausto –especialmente en ese homenaje que le hace a la escritura al afirmar que se trata de la acción de hacerle hueco a la lectura–, un tratamiento de la lengua elegante y anoréxico, dado por igual en casi todos los pasajes de la obra.
Pero hay una destreza más fina, casi invisible, que es quizá lo que los ate profunda, estéticamente, al espacio literario universal: es el talento por el contorno. Esto se evidencia especialmente en la violencia, melancólica y desértica casi siempre, con la que se enfrentan las dos pobres criaturas que protagonizan el libro. Una vez más la escritura parece temblar: ¿y si escribir fuera solo la modesta antesala de alimentar la pasión del otro por clasificar?
Este libro creo que funciona como esas máquinas de construcción de vacío, en las que todos, personajes y lectores, somos condenados a respirar por tiempo indefinido. Tampoco existen escenarios verosímiles –vemos cientos de situaciones posibles para las distintas reencarnaciones, además de la rama de un árbol donde discuten las dos aves–. Sin embargo, todo esto ocurre en espacios nulos, en atmósferas tan bien delineadas que curiosamente no parecen alcanzar el apelativo de contextos. Es uno de los pocos libros de la serie de Literatura de Aves Románticas que creo han logrado esta sensación por medio de una especie de sobresaturación de elementos y de detalles. No experimentamos nada ante estos escenarios –salvo la recreación de formas conocidas hasta la saciedad–, entre otras cosas porque nadie experimenta nada dentro de ellos. El autor –espero que no se trate de alguien asexuado como lo exigirían los supuestos especialistas– tampoco lo hace. No critica, a pesar de dar la apariencia de hacerlo, ni celebra lo que está sucediendo entre esas dos aves en la rama de un árbol. La actitud de este autor parece ser la del conformismo más apático, desapego que se pone en evidencia por el esfuerzo que la mayoría de autores de libros de esta condición hace por demostrar lo contrario. El universo no es significante ni absurdo, sencillamente no es –quizá sea solo un siendo– y por eso se le ignora.
Este libro podría describirse también como un pequeño laboratorio en el que se exponen para la mirada uno o varios rasgos que construyen un contexto como un ser de novedad y que se presenta en el texto con fines informativos. Quizá por eso este libro tenga ese carácter universal y pueda ser leído en distintas épocas y en diferentes contextos. Un pequeño laboratorio que viene acompañado de un manual de instrucciones que señala las normas opuestas para descifrarlo.
A pesar de su aparente carácter universal, no creo que este libro dialogue con el mundo, principalmente porque esa instancia se ha convertido en una entelequia. No existen o, mejor dicho, no deben imponerse ideas sobre este tipo de escritura. No ayudemos a sustentar las ideas que tienen ciertos intelectuales sobre cómo se escribe o debe escribirse la Literatura de Aves Románticas. Creo más en la idea de cámara de vacío puesta alrededor de lo que se considera un libro de escritura contemporánea que una obra de esta naturaleza –El Cardenal y el Tapacaminos– parece proponer. El mundo no importa. El mundo no existe. Existe algo parecido a él, bajo la forma, valga la redundancia, de Literatura de Aves Románticas. ~