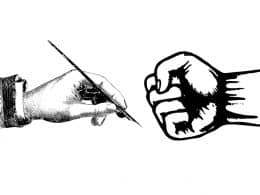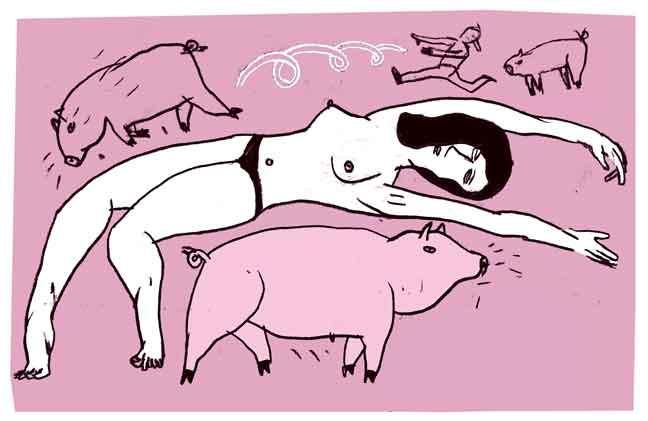En la conclusión de ¿Para qué filósofos?(publicado en español por la Universidad Central de Venezuela, 1962), Jean-François Revel (1924-2006) señalaba que la filosofía contemporánea perpetuaba las dos potencias ilusorias que el pensamiento moderno había combatido: la retórica y la religión; y advertía así la trampa en que zozobra el pensamiento contemporáneo: la falsa dialéctica que estudia “hechos mal establecidos y generalizaciones gratuitas” o da credibilidad a doctrinas absurdas sin analizar previamente si son verdaderas o erróneas. Atribuyó tal falsedad a la proclividad de los filósofos a identificar “lo deseable y lo realizado, la intención y el hecho”. Es decir, un error de juicio y de procedimiento.
Tal afán de distinguir entre el conocimiento y la impostura regiría la obra de esta rara avis intelectual. A un siglo de su nacimiento, el 19 de enero de 1924, la mejor manera de rendir homenaje a este autor polifacético es sopesar su legado. El opúsculo mencionado, al tiempo que introducía al modesto profesor de Filosofía en la comunidad filosófica, lo exiliaba por completo de su ciudadela, por lo que prosiguió su cuestionamiento no en los claustros sino en la intemperie de la plaza pública. Reconocido periodista y editor, fue sobre todo un ensayista, un polemista y un pensador que denunció la tentación totalitaria y los embelecos de la ideología –una de las formas del error racional–, con un fervor y ahínco solo comparables a su honestidad. Para esa entelequia denominada “izquierda” fue un energúmeno derechista, obsesionado con el comunismo, como recordó con sorna no exenta de amargura en su Diario de fin de siglo (Ediciones B, 2002). Sin embargo, como cualquier sucinta semblanza consigna, Revel surgió de la izquierda y en un principio militó en el socialismo. Tras una estancia en Estados Unidos, a partir de Ni Marx ni Jesús (Emecé, 1972), una suerte de crónica filosófica en la tradición de Alexis de Tocqueville o Voltaire, expondría las virtudes de la democracia y el capitalismo. No sorprende que acompañara la denuncia de los crímenes y la impostura del comunismo, y en paralelo, la ceguera y el autoengaño de los intelectuales “progresistas”, con la posterior defensa acérrima de la libertad y la democracia, pareja cuyos valores consideró inextricables.
Tal heterodoxia, a contracorriente del credo que profesa la casta intelectual, acaso explique por qué, en el cumplimiento del centenario de Revel, no atronaron fuegos de artificio retóricos ni los periódicos solicitaron artículos para celebrar su herencia, que para muchos aún resulta incandescente y con un ligero olor sulfuroso.
La trampa ideológica
A la incapacidad para distinguir entre el ideal y el hecho, entre la aspiración y los logros, Revel la denominó falsedad dialéctica. “Los intelectuales reescriben los hechos en función de sus ideas y no a la inversa”, sentenció en El conocimiento inútil (Espasa-Calpe, 1993). A la manera socrática –o la del niño impertinente en el desfile donde el nudismo se convirtió en atributo imperial–, comenzó señalando la inutilidad de una filosofía empeñada en la autofagia sin repercusión real –“revolucionarios de palacio” llamó a filósofos como Martin Heidegger–, y terminó lanzándose contra un pensamiento –o su perversión– que encauzado por los prejuicios prefiere soslayar los datos –es decir, la proyección de la realidad– y reciclar sin disimulo las viejas cantinelas de “el liberalismo es inmoral”, “la utopía sigue vigente”, “la pobreza es culpa de la explotación de los países ricos”.
Si en principio denunció las condiciones del “socialismo real” –en La tentación totalitaria (Plaza & Janés, 1976)–, el fracaso de sus programas económicos y la ausencia de libertad, tras la caída del bloque soviético dirigió su crítica a quienes, pese a ello, continuaron reivindicando tal sistema. Como los filósofos a los que comenzó denunciando en los cincuenta, los intelectuales de los noventa se empeñaban en defender al comunismo por su rango utópico, no por sus resultados; de nuevo la negación a confrontar el ideal con la realidad. Tal empecinamiento condujo a Revel a afirmar que, en una época donde el conocimiento resultaba fácilmente accesible, la mentira (a la que definió: “falsificación palpable de cifras, de datos; de hechos”) únicamente podía deberse a una doble operación: manipulación de la información y ceguera voluntaria.
Dueño de un estilo vigoroso y con resabios clásicos, su íncipit más famoso, a la vez que aforismo impar, es “La primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira”, que detona la que considero su obra magna, El conocimiento inútil, auténtico compendio de los disparates y engaños que sostienen el comunismo y sus avatares desde la segunda mitad del siglo XX: tercermundismo, pacifismo, altermundismo, teología de la liberación, discurso antiglobalista, ecologismo… Defensor a ultranza de la racionalidad, apoyado en datos y referencias verificables, para comprobar con el ejemplo la utilidad de la información, Revel demuestra la ruina no solo del sistema comunista sino de toda forma de gobierno cuyo principio sea el control de la economía. Sobre todo, desmenuza prolijamente las diversas clases de impostura intelectual y las falacias que esgrime para soslayar su complicidad en los desenlaces criminales de las asonadas revolucionarias: del bolchevismo a los genocidios en Camboya o el Tíbet; de la revolución castrista a las ejecuciones en Iraq.
Análisis minucioso del predominio de la ideología, el conjunto de elementos petrificados que suplantan el conocimiento –tan bien examinado por Kostas Papaioannou–, el mérito visionario de El conocimiento inútil es que advierte de los peligros de la manipulación de la verdad, cuyas consecuencias no constaríamos plenamente hasta la segunda década del siglo XXI. En 1979 otro Jean-François –este de apellido Lyotard– había realizado por encomienda de la UNESCO un informe sobre la situación posmoderna, en el que destacaba que su signo era la información; en 1990, Revel asentaba que en el siglo XXI “la información constituirá el elemento central de la civilización”. A partir de la constatación de que los polos de la época eran el conocimiento y la democracia, el pensador reparaba en la paradoja de que este conocimiento, de circulación libre gracias a la circunstancia democrática, en vez de contribuir a la emancipación de los sofismas y falsas creencias de antaño, cuando los datos eran limitados y de difícil acceso, parecía propiciar la desinformación. El motivo era una suerte de implicación: por una parte, los dueños de la información –o quienes se encargaban de distribuirla– la falsificaban; por la otra, cierto público prefería eludirla y pertrecharse en sus reductos ideológicos. Tenemos ahí, en las postrimerías de los ochenta, delineada la pareja que habrá de prohijar, en el nuevo milenio, la posverdad: la manipulación de la información y la ceguera voluntaria para aceptar la mistificación en vez de indagar en los hechos.
Aquello que en los álgidos años de la guerra fría cultural se denominara ideología se ha convertido en un deseo voluntario por respaldar como verdaderos, embelecos que las pruebas desmienten. Génesis del populismo, Revel lo describió incluso sin conocer sus rasgos, ni cómo, en su amado Estados Unidos, se enquistaría hasta convertirlo, junto con la Rusia de Putin –a la que desde entonces él denunciara sagazmente como una resurrección del totalitarismo soviético–, en uno de los países fuente de mentiras.
…la dificultad, para ver claro y actuar juiciosamente, no se debe ya, actualmente, a la falta de información. La información existe en abundancia. La información es el tirano del mundo moderno, pero ella es, también, la sirvienta. Estamos, ciertamente, muy lejos de saber en cada caso todo lo que necesitaríamos conocer para comprender y actuar. Pero abundan aún más los ejemplos de casos en que juzgamos y decidimos, tomamos riesgos y los hacemos correr a los demás, convencemos al prójimo y le incitamos a decidirse, fundándonos en informaciones que sabemos que son falsas, o por lo menos sin querer tener en cuenta informaciones totalmente ciertas, de que disponemos o podríamos disponer si quisiéramos. Hoy, como antaño, el enemigo del hombre está dentro de él. Pero ya no es el mismo: antaño era la ignorancia, hoy es la mentira.
Revel columbró asimismo la renuencia de la izquierda a culpar al comunismo por sus crímenes y genocidios. Pese a las evidencias de su racionalidad criminal en la Unión Soviética, China, Cuba o Corea del Norte, para hablar solo de los casos más notorios, entre la intelligentsia la constante ha sido exonerarlos de toda responsabilidad. Reaparece nuevamente esa distinción entre la dialéctica falsa y la verdadera: si los intelectuales continúan defendiendo al comunismo es porque consideran que su ideal es noble, a despecho de que en la realidad sea ignominioso y en todas sus encarnaciones haya sido un desastre político, social y económico. Como el filósofo académico, muchas figuras públicas –científicos, artistas, religiosos– aceptan y repiten presupuestos sin corroborar su verdad o utilidad; consecuencia de “una inveterada deshonestidad en las relaciones con lo verdadero, secuela indeleble de la educación totalitaria del pensamiento”, dice en La gran mascarada (Taurus, 2002).
Revel aquilató, por el contrario, el valor del sistema democrático y del liberalismo. Irónicamente, reparó en que a medida que desaparecían los sistemas comunistas o socialistas, constatación evidente de su fracaso, los ideólogos proclamaban que ¡el derrumbe del bloque soviético comprobaba el fracaso del liberalismo y la democracia! A señalar las incongruencias racionales y la mala fe de los intelectuales de izquierda dedicó La gran mascarada, mientras que en La obsesión antiamericana (Urano, 2003) demostró que en los ataques a la democracia y el capitalismo subyacía la vieja animadversión hacia Estados Unidos que en los veinte del siglo XX llevó a la izquierda y la derecha a engendrar el monstruo del totalitarismo.
La obsesión antiamericana y Diario de fin de siglo fueron sus últimas obras. Y además de que detectó que los movimientos que surgieron en décadas recientes, autodenominados de “resistencia”, como los antiglobalistas, los ecologistas o incluso el zapatismo, no son más que una puesta al día de la vetusta revuelta antiliberal, también reconoció que parte de esa obsesión europea por perdonar los crímenes del comunismo, sin reconocer su identidad con el fascismo, y por disculpar los ataques terroristas del extremismo vasco y el yihadismo, alimentaban un impulso autodestructivo. Si el populismo ha corroborado la percepción de Revel del predominio de la información falseada en la esfera pública, la creciente ola de antisemitismo y la circulación de la propaganda yihadista en las universidades liberales de Occidente confirman esa ceguera voluntaria de los más instruidos y con acceso a los datos.
A cien años de su natalicio y a casi dieciocho años de su muerte, el magisterio socrático de Revel continúa más vigente que nunca por la sencilla ecuación de que los escollos que avizoró como amenazas a las democracias se han robustecido. Mucho antes de que Chávez o Trump irrumpieran en el proscenio político escribió, en 1983, Cómo terminan las democracias (Planeta, 1985), donde advirtió que, bajo el disfraz de la crítica, los enemigos internos de la democracia buscan “destruir la democracia misma, la búsqueda activa del poder absoluto, del monopolio de la fuerza”, e igualmente detectó que Europa prefería exculpar a los criminales –fueran los responsables de los genocidios en los Balcanes o los terroristas musulmanes– en vez de combatirlos.
Si su obra conserva actualidad es porque desde aquellos años se gestó lo que ahora es el perentorio desafío de la civilización occidental: cómo combatir a sus enemigos, una gran mayoría de ellos residentes en su seno y agentes de la desinformación. La respuesta es una fórmula que desgraciadamente pocos están dispuestos a asumir: clarividencia, honestidad y valentía como fundamento de la razón pública. ~