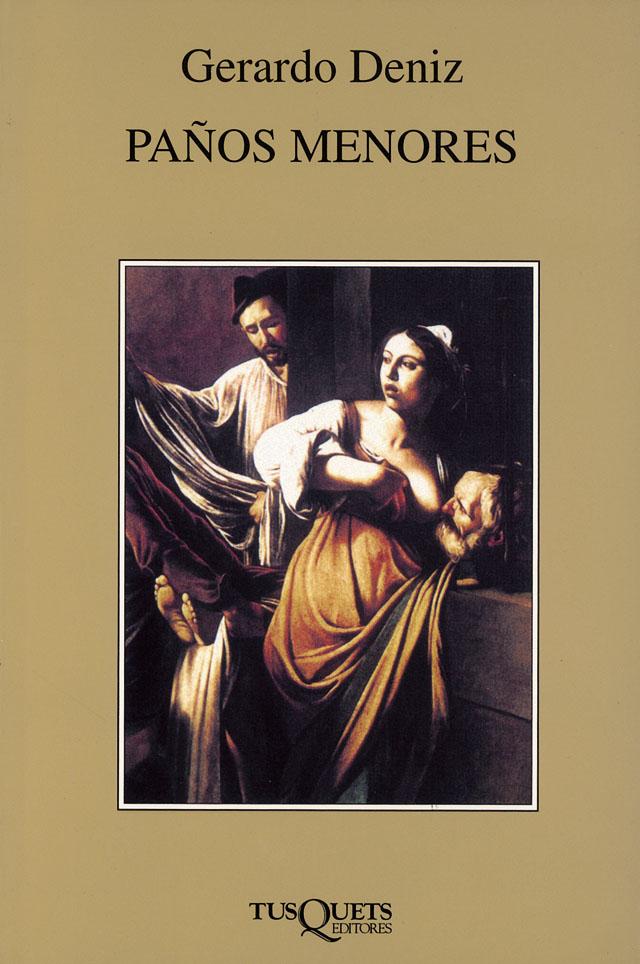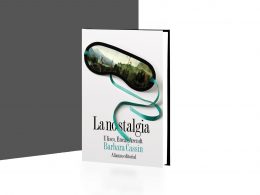Varias líneas tiende David Toscana en esta novela irónica y sabia. Discurren en ella escenas de la vida provinciana (la de Monterrey, previa a la instauración de su despegue industrial definitivo), la amistad entre hombres solos que llenan su libertad con horas de partidas de dominó repetidas y renovadas, el magisterio que ejerce uno de aquellos hombres desde una terca pasión patriótica, las inseguridades de los niños comunes e inclusive la altanería de uno que está cierto de las máximas familiares acerca del futuro y el pasado de la historia, siempre bajo la anhelada sombra protectora de los gringos.
Desde su principio, la novela parece poblada de símbolos: un hombre muerto junto a las vías del ferrocarril es hallado por otros dos, que le dan allí mismo un súbito homenaje, chusco y solemne, al descubrir su pasado marcial y deportivo: aquel hombre había sido el profesor antiyanqui, un atleta informal y adelantado que, en 1924, corrió el maratón en su ciudad al tiempo en que corredores avezados disputaban las medallas olímpicas auténticas en París; había sido también el auspiciador tenaz del dominó con los amigos y el espíritu y la fuerza que guió en su momento a un grupo de niños a la guerra de recuperación del territorio tejano que los gringos le habrían robado al país. Aquel hombre, no es difícil entenderlo desde las primeras páginas, es una (buena) suerte de Quijote norteño, llamado curiosamente igual que un conocido articulista futbolero (Ignacio Matus), y que es movido no por el rencor (a pesar de que un gringo le habría birlado la medalla merecida en la justa parisina) sino por el puro amor patrio, por la justicia; es decir, por una utopía que incluye el entusiasmo, la renacida juventud, la impaciencia y el liderazgo.
Alrededor de ese personaje van naciendo, asimismo, una serie de Quijotes de la raíz más inesperada: el que desata el apoyo a Matus será Comodoro, un niño gordo, inseguro, torpe, que ayuda en su casa al profesor cargando con la cómoda rutina que consiste en acompañarlo en sus juegos. Parece surgir entonces un nuevo símbolo: uno de los jugadores habituales tiene que ausentarse, por lo que Matus adiestra de modo intensivo a Comodoro para que lo reemplace. Para el niño, y para el maestro, la cosa es un tormento y Comodoro, como una secreta revancha, no pasa la prueba en la función formal, hace perdidiza una de las piezas y la oculta como si fuera un talismán de salvación. Aquellos niños no servirán para el dominó sino para asumir de la manera más seria sus ilusiones, sus encendidos furores, los papeles que la historia, como a Matus, les ha deparado.
Enterada de que su hijo ha sido reclutado, digamos, por Matus para seguir su causa reivindicatoria, una mujer acude a casa del profesor, que la recibe con cierto aire resignado y acatando su condición de caballero. De lo mejor de la novela se halla en esta escena: malicia literaria, humor, destreza fársica. La mujer, en vez de increpar al personaje (como todo hacía pensar), ruega a éste que haga hasta lo imposible por que su hijo pueda ser recordado como un héroe. Más que a un héroe verdadero (¿los habrá de veras?) la mujer quiere ver a su pequeño como a un monumento, un motivo de orgullo. Si para esto es necesaria la muerte, y desde luego que lo es, bienvenida sea.
Los niños se tornan en una especie de caballeros, conscientes inclusive de su nueva condición y de los gestos y ritos que supone. Entre ellos está una niña, mezcla probable e insospechada de princesa y guerrillera, y que es fuente propicia de la afortunada ironía que recorre esta historia. Es Azucena, una muchacha inteligente, romántica. ¿Eficaz? Sus compañeros no tienen duda, como manifiestan al profesor en unas líneas que ejemplifican cumplidamente el tono paródico que tan bien dispone Toscana en su obra: “Lo que importa es el valor, la decisión, la capacidad militar, la puntería; y como general nuestro usted no debe olvidarlo, es improcedente desechar a uno de sus soldados sólo porque no tiene bigote, ¿qué más da?, tampoco el resto de la tropa. Por si fuera poco, los miembros de la tropa juramos tratarla como a una igual, sin que nuestras manos vayan a sus carnes, sin que nuestra hombría se torne enhiesta…”
Hablan ya los niños como caballeros; han puesto el honor en la cúspide de sus valores. No los mueve más que el amor a la patria, que no parece ser distinto al amor tierno y a veces esquivo que transita entre Matus y Comodoro, entre Comodoro y Azucena, entre los amigos de Matus y este profesor que no fracasa nunca porque sigue soñando, joven y exhausto, tal vez como la patria. Hablan todos, gracias a Toscana, en diálogos realmente vivos, en los que las palabras se cruzan, las intervenciones zigzaguean brillantemente. ~
Ensayista y editor. Actualmente, y desde hace diez años, dirige la revista Cultura Urbana, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México