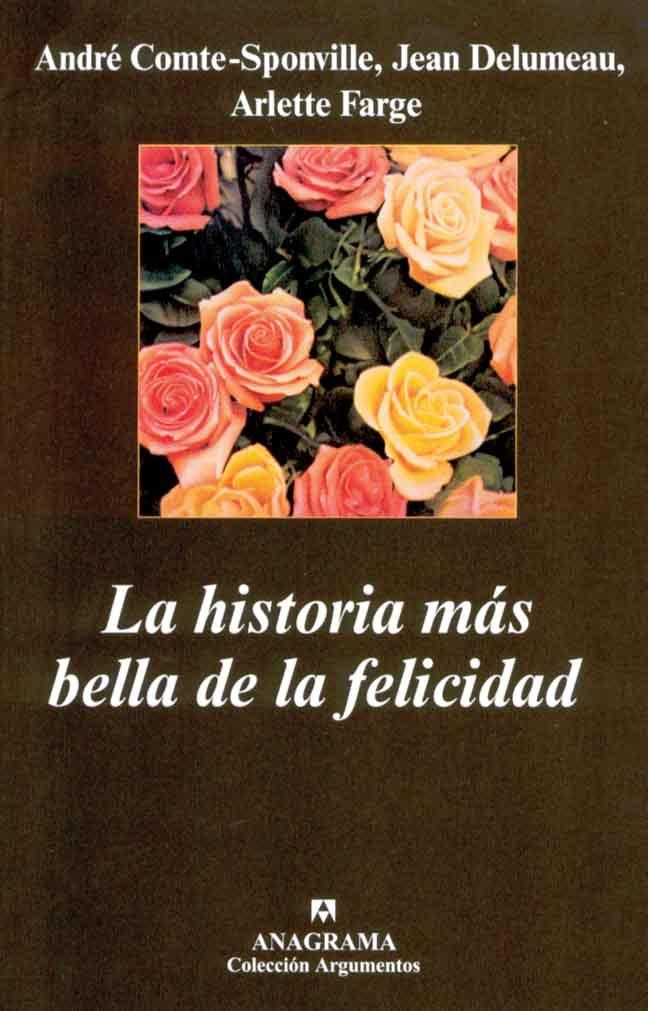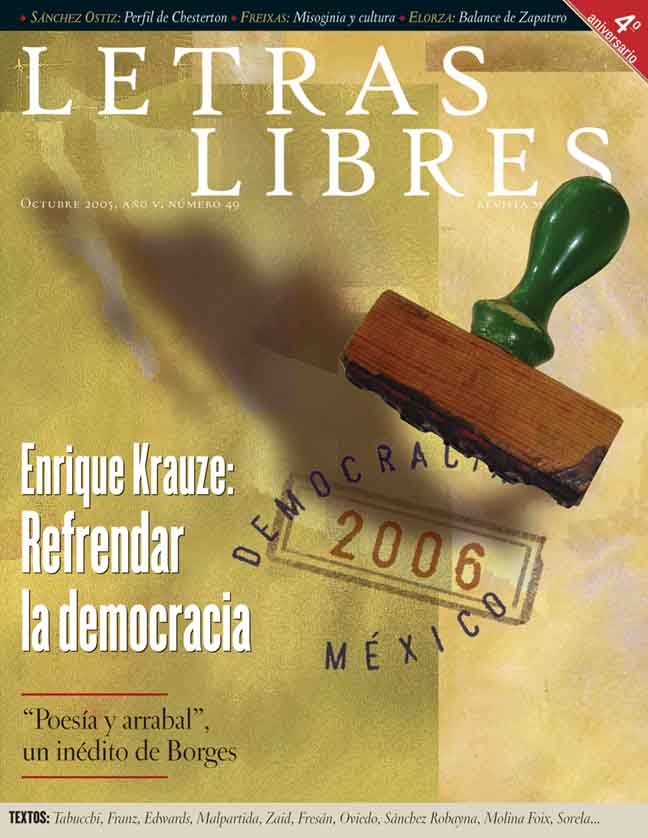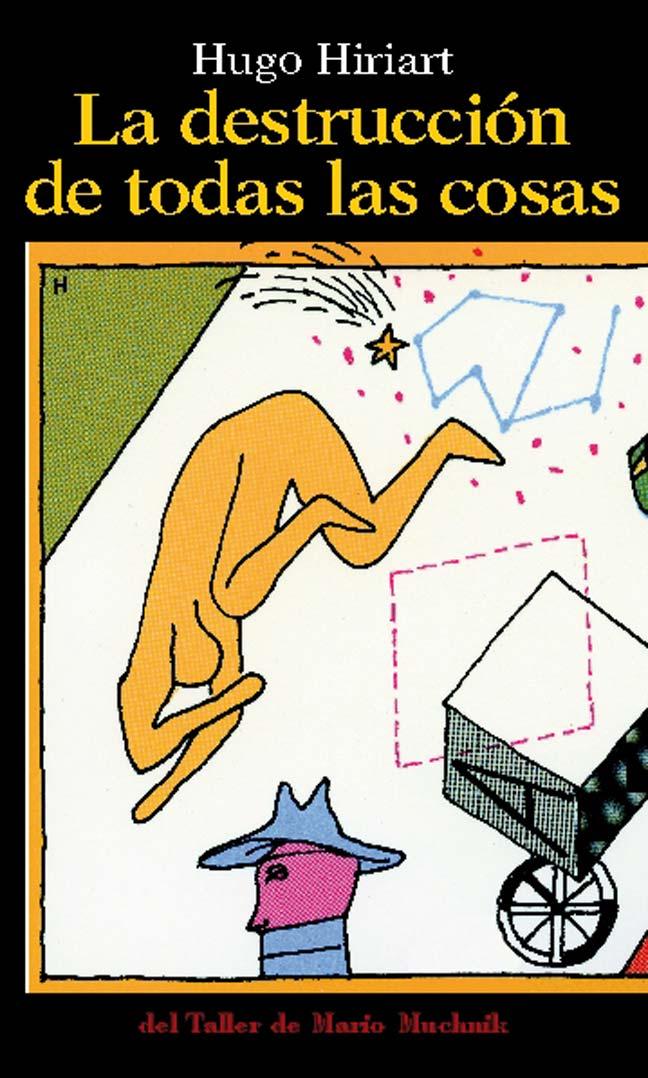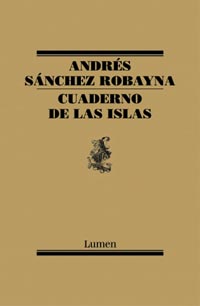Borges escribió que había cometido el mayor pecado que el hombre puede cometer, no ser feliz. Spinociano en algún aspecto quizás pensaba que el ser quiere siempre afirmarse y que la felicidad es el resultado de esa afirmación de ser. Pero en vez de acentuar el placer, Borges se entrega a las “simétricas porfías del arte, que entreteje naderías”. Flaubert, que anduvo entre la orgía de la página perfecta y momentos de entrega a excesos carnales, dijo aquello de que había corrido un exceso de lágrimas a cuenta de la felicidad, y que viviríamos más tranquilo sin ella. En La más bella historia de la felicidad, de André Comte-Sponville, Jean Delumeau y Arlette Farge (entrevistados por Alice Germain) se aborda el concepto de la felicidad (Comte-Sponville) historiando la idea desde la Antigüedad hasta Freud; en el cristianismo, en el aquí terreno y en el más allá paradisíaco (Delumeau), y, por último, durante la Ilustración (Farge).
Desde Sócrates, afirma Comte-Sponville, la mayor parte de las filosofías griegas serán eudaimonismos, es decir, que tratan de unir el saber con el buen vivir. A diferencia de lo que pensaban los griegos, que un bribón o un malvado no podían ser felices, los modernos, que han matizado mucho la idea de felicidad, parecen no darles la razón. Pero antes de llegar a este punto, el epicureísmo teorizó una búsqueda del placer deseando lo menos posible, porque intuyó que el deseo entregado a sí mismo quiere lo absoluto. Se hace necesaria una mediación, sin embargo los estoicos exageraron proclamando al deseo (como los budistas) como motor de la infelicidad y de ignorancia. Para ser feliz lo mejor es no desear y ser virtuoso porque de la virtud deviene la felicidad. Aristóteles introdujo un poco de sensatez al invocar la suerte, porque no basta que seamos virtuosos y valientes (no hay virtud sin valentía) sino que también necesitamos suerte, porque es difícil ser feliz si todo nos va en contra: ese todo sobre el que no podemos actuar. Comte-Sponville no sólo efectúa una didáctica clara e inteligente, sino que hace presente el saber y trata de responder por sí mismo, y eso hace su intervención especialmente atractiva. Y así lo vemos reaccionar ante la lucidez de Hobbes, quien pensó que el hombre no pretende gozar una sola vez sino hacer extenso su placer; por lo tanto su deseo quiere prolongarse en el devenir, es un deseo de poder. Nuestro actual filósofo afirma que la antropología de Hobbes es cierta, pero la ética de Epicuro es más justa. Es decir, prefiere hacer reposar la felicidad sobre la ética (algo sobre lo que Fernando Savater, entre nosotros, ha escrito algunas páginas lúcidas y polémicas). El padre de la Ilustración, Kant, consciente de que había bribones felices piensa lo que los cristianos, que ya Dios los castigará, pero lo hace de manera más compleja y útil: “Actúa —dice— de tal suerte que seas digno de ser feliz”. Todo recae, en el mandato ético kantiano, sobre la virtud de nuestras acciones como fin. Si se es creyente, nuestra moral tiene una esperanza; de lo contrario, es una moral de la desesperación, como la que abraza el mismo Comte-Sponville. En cualquiera de ambos casos, el elemento radical es la moral. ¿Pero qué ocurre con la felicidad del bribón? Sigamos adelante.
La palabra desesperación nos lleva a menudo a imaginar a alguien con las manos en la cabeza, tal vez porque siente que la ha perdido. Pero no hay para tanto: se trata de vivir sin esperanza (absoluta, del más allá; sin metafísica). Para Comte-Sponville la desesperación es la mayor beatitud ya que afirma lo que tiene, y en ese sentido, tiene más posibilidades de plenitud que la esperanza, que por definición lo es de lo que carece. Aunque la dicha (la felicidad) está, como pensó Kant, ligada a lo imaginario más que a la razón, el pensador francés afirma que, siendo esto cierto, también forma parte de la realidad. Si la felicidad no es el paraíso ultraterreno, apoyado en un absoluto ético que sólo Dios puede revelar, entonces cae dentro de lo posible, de lo que tenemos y dejamos de tener, de lo que somos y, ciertamente, se nos escapa. Pero en la medida en que es posible —afirma Comte-Sponville—, en que no hay nada insuperable que nos aleje de ella, cesa de ser imaginaria para tocar la realidad. Las invitadas aquí son la voluntad y la acción: ser feliz es ser capaz de actuar ante nuestras posibilidades. La tendencia vital de los estoicos, la perseverancia en ser de todo lo que es (Spinoza) o la pulsión de vida que teorizó Freud, desembocan en que el sentido (ese que para algunos sólo la metafísica justifica) está en hacer depender el valor de la vida del amor que tenemos a la vida y no al revés. Así pues, concluye refutando a Platón y defendiendo a Spinoza: el deseo no es necesariamente una carencia sino una potencia. No debemos buscar una felicidad eterna (querer lo que no puedo), sino actuar de tal forma que la felicidad sea posible, una posibilidad de nuestro presente, que nunca podrá ser una medida sino, como dice con gran belleza el pensador francés, tiempo puro: “la presencia de lo que dura”. Freud señaló con lucidez trágica esa dualidad (eros/tánatos) de la condición humana. De hecho, la desaparición del deseo supone una terrible disminución de la persona, como ocurre en el duelo melancólico psicótico y en la depresión. Comte-Sponville está invocando un arte de amar del que algunas de sus páginas dispersas se hallan en la poesía.
Lo que por su parte nos dice Delumeau es ilustrativo de una idea, la trascendente, que ha recorrido la exposición del filósofo. (Hay un libro indispensable a este respecto de C. McDannell y Bernhard Lang, Historia del cielo). Es curioso que sólo haya una mención del paraíso en los Evangelios. La palabra paraíso, de origen persa, se refiere a la “idea de un jardín rodeado de murallas que lo protegen de los vientos ardientes del desierto”, y el primer texto cristiano que evoca la felicidad en un más allá ajardinado se remonta al siglo iii. Delumeau ve, con posterioridad a esto, dos momentos claves: la Reforma, en la que el paraíso se interioriza, y la publicación de La nueva Eloísa, de Rousseau, obra en la que el paraíso se convierte en el lugar del reencuentro con los seres amados. De cualquier forma, incluso para un creyente como Delumeau, el cristianismo no ha favorecido el placer (no digamos ya el sexual), ni en cierto momento, la risa: San Juan Crisóstomo afirmaba que Jesús jamás se reía. El carpe diem cristiano no niega el disfrute (moral) de la vida, pero sin dejar de poner el espíritu en el mundo sobrenatural.
El paraíso desapareció con la Ilustración, no la felicidad, cuya iconografía más común, según nos recuerda Arlette Farge, es la escena campestre, no la ciudad. Quizás sea cierto, pero no hay que olvidar que es el siglo de la horticultura: naturaleza, sí, pero formalizada, clasificada, conocida, no entregada a sus potencias (Voltaire, hay que recordarle a Farge, clama contra esa naturaleza ante el terremoto de Lisboa). Más cierto me parece lo que afirma a continuación, que la felicidad y el paraíso para el siglo XVIII se dibuja en el “intercambio, la conversación y el espectáculo”. Al fin y al cabo, el siglo XVIII nos lega la Enciclopedia y un número de libros de viaje y de correspondencia (especialmente de lengua francesa e inglesa) inaudito. El XIX fue —afirma Farge— un siglo moralizador y ansioso. Nos queda el XX. ¿Qué habrá pasado en ese siglo con la felicidad, con el cuerpo (endiosado y zarandeado) y con el alma, esa antigualla? Sea lo que sea, el presente exige las características que Comte-Sponville cree necesarias para la felicidad: coraje, amor y valor. La pregunta sobre la felicidad del bribón sigue formulada. ¿Qué pasa con él? Pues sí, el malvado también puede acceder a la felicidad, como el hombre virtuoso puede ser desdichado. Pero al hombre virtuoso no puede importarle que el malvado sea feliz sino el horizonte ético con el que lleva a cabo su acción. –
(Marbella, 1956) es poeta, crítico literario y director de Cuadernos hispanoamericanos. Su libro más reciente es Octavio Paz. Un camino de convergencias (Fórcola, 2020)