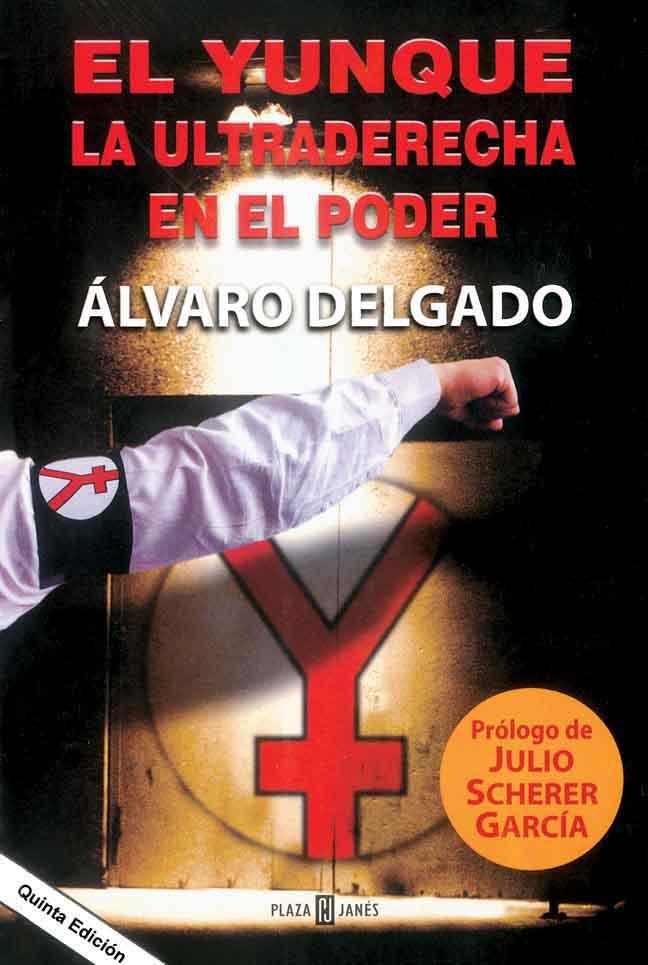No es descabellado imaginar que la alegría contagiosa y renovada del Concierto de Año Nuevo de Viena es toda una operación de promoción turística del gobierno austriaco para equilibrar la naturaleza ahogada y tétrica de su literatura contemporánea. Se hace difícil encontrar una novelística más torturada y deprimida que la que se escribió en Austria cuando el país nació de los fragmentos imperiales, tras la Primera Guerra Mundial, y sobre todo cuando la literatura austriaca encarnó la misión de denunciar la culpabilidad colectiva del país por su papel durante la época nazi.
La obra entera de Bernhard, Jellinek, Handke, Hans Lebert o Ingeborg Bachmann, la literatura surgida del Grupo 47, las películas de Haneke, se articulan sobre una restitución del sentido recto de la palabra mientras se remueven las aguas pútridas de la sociedad austriaca, sin renunciar a la acusación constante y al examen despiadado de la hipocresía burguesa con la que se pretendió seguir adelante, como si el mundo nazi hubiera sido un producto de la imaginación.
Sus obras y el lenguaje con que son narradas no describen ese mundo depresivo con una capacidad analítica en la que tenga cierta cabida la distancia o una sana frialdad. Esos autores escriben desde la depresión misma, como si tales hijos de la guerra fueran conscientes de que también ellos portaban la infección.
Thomas Bernhard encuentra una salida de este atolladero cultural en los rituales rítmicos del lenguaje y Peter Handke en el neorromanticismo de la inmersión en la naturaleza, el único lugar que los vicios autoritarios de la palabra no pudieron corromper. Pero los escritores austriacos que he leído utilizaron un estilo común: un autoanálisis lacerante que no tiene miedo de hurgar en heridas sangrantes y que se empeña en levantar una y otra vez la pústula, como si estuvieran seguros de que la enfermedad nunca podrá sanar.
A ese mundo pertenece La buhardilla, de Marlen Haushofer (1920-1970), reeditada por la editorial Contraseña, con el sonido perfecto de la traducción de Carmen Gauger. Haushofer fue una escritora olvidada al poco de su muerte, pese a que disfrutó de reconocimiento en vida, y ha sido en los últimos años cuando ha recuperado un lugar importante gracias a la lectura feminista de sus obras y a una novela, La pared, enigmática distopía que puede ser leída tanto desde la ciencia-ficción como desde una óptica feminista. La buhardilla fue su última novela, publicada poco antes de su temprana muerte, y compendia sus temas literarios.
La novela, narrada en primera persona por una protagonista sin nombre, comienza de una manera dulcemente austriaca, con un pensamiento obsesivo y recurrente sobre la auténtica naturaleza de un árbol, si acacia, olmo o aliso. O si los pájaros que su marido identifica como estorninos lo son o, más seguramente, se trata de mirlos. La descripción demorada de la estructura del matrimonio, de sus esclavitudes diarias y del aburrimiento como plácida defensa ante los peligros de la vida, ocupa el primer tramo de la novela.
Desde el comienzo, describe a su familia, al marido, a sus dos hijos, a ella misma, como figuras encajonadas por la realidad que no tienen capacidad de acción. Ambos rozan los cincuenta años. Uno de los pocos juegos que le queda a esta pareja es “el juego de en qué entretenemos el domingo”. Fiel a la prosodia austriaca, todo en el matrimonio es agobiante, todo lo que se refiere a la familia invita a tomar antidepresivos: “No podemos permitirnos estar hartos el uno del otro por mucho tiempo, porque ¿a quién íbamos a dirigirnos, quién iba a servirnos de apoyo? Para nosotros, todos son extraños.”
De su hijo mayor, Ferdinand, de 22 años, dice que “siempre ha estado en el centro de nuestra vida, allí donde el agua permanece completamente inmóvil, pero donde la mínima perturbación puede catapultar un cuerpo a Dios sabe dónde”.
Al ama de casa protagonista de la novela todo le parece mal: el despertador, el aburrimiento del desayuno, las noticias horribles del periódico. Como buenos austriacos, tienen muy claro que ni sus hijos los visitarán en el hospital, cuando estén a punto de morir. Tampoco imaginan otro final posible que no sea el del hospital, entubados a la desesperación.
En ese primer tercio de la novela, Haushofer muestra a la perfección la alienación del ama de casa. “Todo es cada vez más caro, sabe cada vez peor y, para compensar, está maravillosamente empaquetado”, escribe. La sociedad de la abundancia ha traído degradación. Su vida es una sucesión de rutinas bien estructuradas para aislar cualquier pensamiento que hunda su ánimo frágil. Procura mantenerse a flote entre el aburrimiento escapándose a su buhardilla, una habitación propia donde solo ella entra y en la que puede dibujar. Fue ilustradora de cuentos infantiles. Ha adquirido cierta maestría dentro de sus límites: “No he dibujado nunca otra cosa que insectos, peces, reptiles y pájaros; no he llegado a los mamíferos ni a los seres humanos.”
La buhardilla, y la aparición de unos misteriosos envíos que contienen fragmentos de un diario que ella escribió 17 años atrás, en una circunstancia muy extraña que nos irá siendo revelada, y que se irán alternando en cada capítulo con la descripción minuciosa de su vida cotidiana, nos conducen a la habitación más importante de la novela: un trasmundo oscuro y amenazador, que es asaltado por fuerzas primigenias –el bosque, los animales solitarios, los cazadores, la amenaza de la violencia, una sexualidad reprimida, la propia voz silenciada– y que es el único lugar de libertad pura para ella.
El subconsciente vuelve con su capacidad de filtrarse a través de cualquier resorte. A ella le asusta la noche. No quiere dormir. De noche, en la cama, tiene miedo a la muerte. Y es que de noche, cuando era niña, escuchaba toser a su padre, tuberculoso, y era su madre la que la calmaba, le pedía que no se asustara, que solo era su padre tosiendo porque le faltaba el aire. “Me alegré mucho cuando murió y dejó de toser por las noches.”
La enfermedad impide el amor. Era una hija no querida. Sus padres estaban enfermos. También Haushofer, de salud muy frágil, sufrió tuberculosis desde la infancia. “Mis padres nunca me besaron, y mi madre se lavaba continuamente las manos.”
La mujer protagonista de La buhardilla busca un lugar que le pertenezca a ella, pero no ansía plenitud, ni confía en que ese lugar exista. No hay una acusación directa a la sociedad austriaca, como podemos encontrar en compañeros generacionales, pero sí al lugar que esa sociedad desarrollada le había reservado a la mujer.
A pesar de ello, no hay en Haushofer una confrontación banal hombre-mujer. De hecho, el tercer elemento de la novela es la descripción de la familia como un sistema de herencias: genéticas y materiales. Las mujeres de la novela son personajes dominantes, salvo la sumisa criada Serafine. Los hombres, en cambio, son figuras sometidas, sin capacidad de decisión. El patrimonio de las herencias, eso sí, va a parar a los hombres. La herencia de su abuelo –tal vez la única figura afectuosa de la novela– recae en un hermano dilapidador, cuando ella era la justa legataria. La de su suegra va a su hijo Ferdinand. “Era dominanta, tacaña y desconfiada. Era una mala esposa para su marido y una mala madre para Hubert, pero una estupenda abuela para Ferdinand.” Aunque no hay queja, porque todas las herencias austriacas están envenenadas.
En ese mundo fantástico que delatan los enigmáticos diarios, el espacio de la libertad radical es el bosque. Como en la obra de Handke el bosque impone su fuerza primigenia y las flores entregan una frágil belleza perfecta. En ese lugar hay belleza, pero también es el lugar de la oscuridad y de lo demoníaco. Enfrentándose a esa oscuridad, la mujer de La buhardilla puede ubicarse, vaciarse de pensamientos, dormir por primera vez en años a pierna suelta, sin miedo a que en sus sueños aparezcan figuras nocturnas que le hablen en austriaco.
La buhardilla
Marlen Haushofer, traducción de Carmen Gauger
Editorial Contraseña