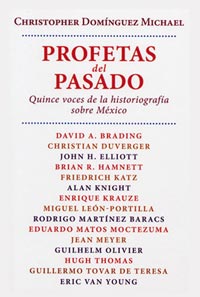Este es un libro que se lee, como acertadamente ha señalado Mario Vargas Llosa, como una novela de Joseph Conrad o de John Le Carré. Un relato de duplicidades, traiciones y conspiraciones, tejido con la compleja urdimbre del género de espionaje e intriga policiaca en sus mejores exponentes. Salvo que este no es un libro de ficción, sino la crónica y reconstrucción periodística de un suceso real que tuvo a todo un país en vilo entre 1998 y 2001. El país es Guatemala y el suceso, el asesinato de monseñor Juan Gerardi, obispo auxiliar de la parroquia de San Sebastián en la capital, a finales de abril de 1998, y sus repercusiones políticas. Los dos autores, Maite Rico y Bertrand de la Grange, son periodistas, respectivamente, de El País y Le Monde, y han ocupado durante años corresponsalías en varios países latinoamericanos.
Rico y De la Grange son también coautores de otros trabajos de investigación periodística, todos ellos notables, y antes de la publicación del que nos ocupa habían saltado a la palestra con Marcos, la genial impostura (Nuevo Siglo/Aguilar, México, 1998; Alfaguara, Madrid, 1999). El finado Manuel Vázquez Montalbán dedicó una parte de su Marcos: el señor de los espejos (Aguilar, Madrid, 2000) a atacar el libro de Rico y De la Grange y, de paso, a la “jauría mediática e intelectual adicta” que supuestamente anida en publicaciones como la que hoy acoge esta reseña, compuesta por periodistas y escritores que han tenido la culpable osadía de no sucumbir a los encantos políticamente correctos del ex estudiante Rafael Sebastián Guillén.
Viene al caso evocar este precedente directo del libro consagrado al caso Gerardi por Rico y De la Grange porque las dos obras comparten, además de su condición de best-sellers (el más reciente, editado en México en 2003, se convirtió en el libro más vendido de la historia en Guatemala: nada menos que diez mil ejemplares en seis meses), el privilegio de haberse convertido en objetos de repudio por parte de lo más granado de la progresía de ambos lados del Atlántico. El mundo ha cambiado mucho y no deja de hacerlo desde los gloriosos años sesenta, edad de oro del izquierdismo militante, pero los mitos que desde entonces sustentan el discurso del tercermundismo antiimperialista se mantienen incólumes, firmemente erguidos sobre sus pies de barro. En América Latina esos mitos no sólo perviven, sino que su virulencia contribuye poderosamente a alimentar el viejo reflejo, endémico en la región, del mesianismo populista, una y otra vez reactivado a través de figuras brutalmente antidemocráticas, de Fidel Castro a Hugo Chávez o Evo Morales. En cuanto a España, basta con ver el trato parcial y complaciente que reservan a la dictadura castrista los principales medios de comunicación y no pocas figuras del establishment intelectual y político para comprender que, en punto a compartir algunas esencias eternas, la cultura ibérica es, por desgracia, una realidad tangible. No es casual que un libro tan iluminador como Le sanglot de l’homme blanc (Seuil, 1983; hay edición de bolsillo actualizada, de 2002), de Pascal Bruckner, no haya sido hasta la fecha traducido y editado en tierras del Quijote ni de Tirante el Blanco.
Uno de los formidables idola fori del izquierdismo militante advierte al occidental cargado de mala conciencia hereditaria que las víctimas de las iniquidades, los crímenes, las injusticias que registran los anales de los países latinoamericanos tienen forzosamente el mismo rostro, el de los pobres, los indígenas y los marginados sociales, y que sus victimarios son siempre los mismos malvados en el inmutable reparto de una esquemática película de terror de serie B: los militares o los terratenientes o los agentes de los servicios secretos. La investigación llevada a cabo por Rico y De la Grange arroja luz sobre otro escenario, muy distinto del que trasluce aquel sempiterno guión moralizante. Una investigación exhaustiva: los periodistas han entrevistado a los principales actores del drama aún con vida, han leído millares de páginas de informes judiciales y una masa documental imponente, indispensable para reconstruir el abigarrado contexto de referencias locales indisociables del desenvolvimiento del caso Gerardi, amén de haber sido testigos de algunos de sus episodios más relevantes, como la farsa de juicio montada en 2001. Y un escenario de miseria moral y corrupción judicial, institucional y política, en el que no hay buenos en estado puro y malos al servicio del sanguinario capitalismo militarista, sino una letal conjunción de activistas pro derechos humanos movidos por una insaciable sed de protagonismo y rentas, de turbios sacerdotes de la sacrosanta iglesia de los pobres (otro ídolo de la tribu, desde que la teología de la liberación propulsó a la Iglesia católica en tierras latinoamericanas como defensora de los desamparados), de hampones y mafias marginales, de fiscales y jueces fácilmente comprados por el poder político.
El arco temporal de la trama principal abarca desde el 26 de abril de 1998, fecha del crimen, hasta el 8 de junio de 2001, cuando un tribunal de la Corte Suprema de Justicia condenó a tres militares y a un sacerdote a treinta y veinte años de cárcel por el asesinato de monseñor Gerardi. Los autores han tenido el tino de agregar un epílogo, lo que permite seguir la estela dejada por estos acontecimientos en la escena política guatemalteca hasta 2004. Sin que ello quede reflejado en la estructura del libro, lo que exponen los autores, en realidad, es la ordenación de los elementos constitutivos de una tragedia: los antecedentes del crimen y el contexto en el que se inscriben, las motivaciones aparentes y las probables de los personajes, el desenlace tras el que se esconde la auténtica revelación.
Los antecedentes del crimen: dos días antes de ser brutalmente golpeado y desfigurado hasta la muerte, monseñor Gerardi había hecho público un informe ordenado y elaborado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (odhag). En los cuatro tomos de “Guatemala Nunca Más”, Informe Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), se establece que los asesinatos, desapariciones y torturas que se produjeron en Guatemala durante las anteriores cuatro décadas fueron obra de las fuerzas militares guatemaltecas en un 90% de los casos y que la guerrilla era responsable del 10% de casos restante. La muerte de Gerardi ocurre en este contexto, marcado por la divulgación del informe pero también por la gestión de la administración de Álvaro Arzú, quien en diciembre de 1996, recién instalado en la presidencia de la República, había firmado un acuerdo de paz con la guerrilla que sellaba 36 años de “guerra sucia”. Monseñor Gerardi había sido uno de los impulsores de ese histórico acuerdo y avalado con su innegable autoridad moral los trabajos de la comisión Remhi.
Las motivaciones aparentes y probables: inmediatamente después de producirse el asesinato de Gerardi, un grupo de colaboradores del Remhi emprende una cruzada para dar con los culpables. Por supuesto, éstos no pueden sino ser militares que han buscado vengarse de la publicación del informe. Rico y De la Grange demuestran, con pruebas al canto, que estos activistas y coordinadores de los “animadores de la reconciliación”, como se dio en llamar a los entrevistadores que recogían los testimonios con los que se elaboró el informe de la odhag, querían sobre todo evitar que la publicación del mismo y el cierre de las investigaciones del Remhi supusiera el fin de una actividad que, además de lucrativa fuente de subsidios y ayudas de organismos y oenegés internacionales, era el único trampolín del que disponían para lanzarse a la obtención de más cuotas de poder. De hecho, los más señalados “cruzados” fueron debidamente recompensados por el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004): Édgar Gutiérrez con la cancillería, Ronalth Ochaeta con el cargo de embajador ante la Organización de Estados Americanos (oea). En palabras de Rico y De la Grange, el gobierno que derrotó en las urnas al partido de Arzú y que se encargó de llevar “a buen puerto” la farsa del juicio por el asesinato de Gerardi “[inauguró] el régimen más inusitado del continente, con un presidente homicida que se declaraba admirador de Fidel Castro, un vicepresidente que buscaba inspiración en Augusto Pinochet y un jefe del Congreso mesiánico y con juicios pendientes por genocidio.”
El desenlace y la revelación: en la madrugada del 8 de junio de 2001, después de interminables horas de deliberación, los jueces encargados de dictar sentencia en el caso Gerardi comunicaron su veredicto. Condenaban a la pena máxima de treinta años por delito de coautoría en una ejecución extrajudicial al coronel retirado Byron Lima Estrada; a su hijo, el capitán Byron Lima Oliva, de treinta años, capitán del Estado Mayor Presidencial (emp) durante la presidencia de Álvaro Arzú, y al sargento Obdulio Villanueva. Como cómplice encubridor, el vicepárroco de la iglesia de San Sebastián, Mario Orantes, era condenado a veinte años de cárcel.
La investigación y el relato de las irregularidades que plagaron el proceso de constitución del expediente sumarial, incluidas la adulteración de las pruebas forenses y la renuncia del primer fiscal del caso, sometido a amenazas y coacciones de todo tipo, así como la minuciosa reconstitución de las alucinantes vistas del juicio, donde las incongruencias y contradicciones de los testigos de la fiscalía fueron sistemáticamente desestimadas, constituyen la parte más estomagante de la tragedia narrada por Rico y de la Grange. Los militares Lima Estrada y Lima Oliva fueron sentenciados sobre la única base de una denuncia anónima y los testimonios de testigos más que dudosos. El sargento Villanueva, que después perecería asesinado y decapitado en la cárcel, estaba detenido en un retén, a decenas de kilómetros de la capital, la noche del crimen. En cuanto al padre Orantes, el apoyo continuado de la Iglesia le permitió gozar de un trato de favor en una clínica, internado por sus múltiples dolencias imaginarias, y sobre todo disuadió efectivamente de abrir la boca y contar nada a este ambiguo personaje, el único de los indiciados que se hallaba en el lugar del crimen y que posiblemente participó en él.
La revelación, en realidad, es un anticlímax. Después de meses de histéricas denuncias de complots militares y rumores de resurgencias de la “guerra sucia”, resulta que el guión más plausible en el caso Gerardi es el de un tétrico ajuste de cuentas ejecutado por una banda de hampones dedicada, entre otras lindezas, al robo de objetos de arte en las iglesias guatemaltecas. Según este guión, Gerardi habría descubierto estas actividades delictivas, al frente de las cuales se hallaba una joven, Ana Lucía Escobar, alias La China, a cuya vera lady Macbeth daría la estampa de una novicia. Para completar esta escena de siniestra corte de los milagros, Ana Lucía, presentada oficialmente como la sobrina de monseñor Efraín Hernández, canciller de la curia guatemalteca y párroco del Calvario, sería en realidad su hija, lógicamente ilegítima.
Actualmente, el gobierno de Óscar Berger, a pesar de estar convencido de la inocencia de los acusados, no da muestras de querer actuar. Según Rico y de la Grange, “el gobierno no quiere roces con el gremio de derechos humanos, y menos aún con la Iglesia católica, que actúa como un verdadero ‘poder paralelo’. Lejos de reconocer los errores y tratar de enmendar las gravísimas irregularidades, los fiscales y los abogados del arzobispado están empeñados en impedir un nuevo juicio, exigido por una corte de apelación desde octubre de 2002. Saben que una revisión del caso dejaría al descubierto todo el montaje.”
Pobre Guatemala, tan lejos de Dios y tan cerca de los derechos humanos. –
(Caracas, 1957) es escritora y editora. En 2002 publicó el libro de poemas Sextinario (Plaza & Janés).