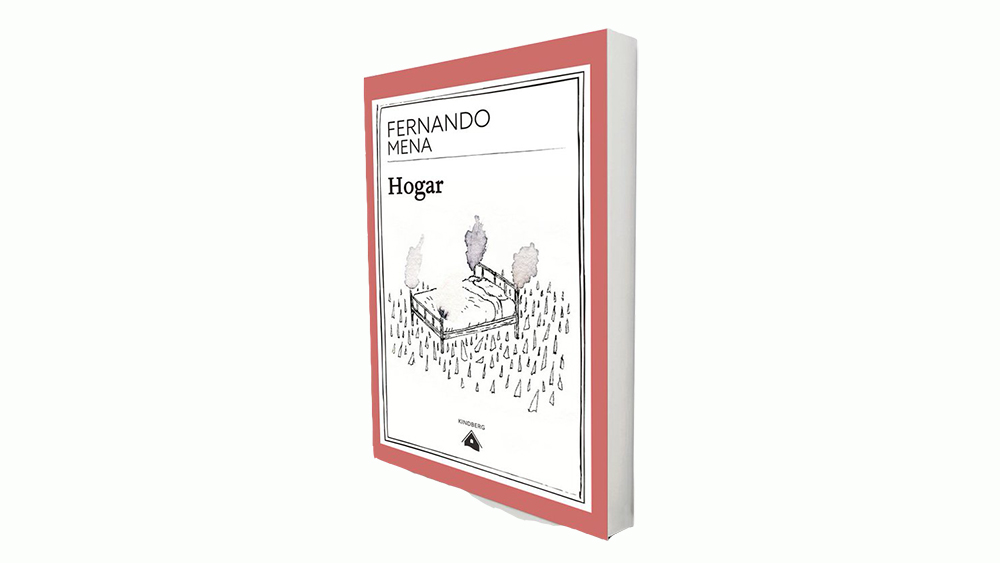Claudio López Lamadrid tenía el fuste de los grandes editores de Barcelona. El catálogo que construyó es una suerte de biografía. Editó a algunas de las mejores voces de la literatura (Coetzee, Naipaul, Rusdhdie, García Márquez, Pamuk), descubrió para el mundo en español a grandes escritores (David Vann, David Foster Wallace, Virginie Despentes, Donald Ray Pollock, Philipp Meyer…), apostó por una grupo de novelistas brillantes que siempre publicó y defendió a capa y espada (Rafael Gumucio, Patricio Pron, Rodrigo Fresán…) e ideó grandes proyectos editoriales (por ejemplo, el sello Caballo de Troya, para dar espacio a las primeras novelas de jóvenes autores, o el Mapa de las Lenguas, para hacer que los libros en español viajaran fuera de las frontera de cada país). Pero su verdadera pasión era Latinoamérica, que conocía como ningún otro español. Publicó a César Aira, Samanta Schweblin, Alma Guillermoprieto, Emiliano Monge, Giuseppe Caputo, Mariana Enríquez, Gabriela Alemán, Santiago Gamboa, Mauro Libertella, Maurico Bonnett, Pablo Montoya, Diego Zúñiga…
Es imposible entender la literatura escrita en español del último cuarto de siglo sin el trabajo de Claudio. Su conocimiento de nuestros atribulados países no era libresco, sin embargo. Era vivencial y gozoso. Si el martes de fin de mes estaba en Buenos Aires, ponía un billete bajo el plato de ñoquis para que la suerte le sonriera, y entre colombianos conocía todos los matices del término “verraco”. A todos nos hizo creer que su país preferido era el nuestro. Pero no tengo duda de que México le encantaba y lo ponía de buen humor. Disfrutaba mucho el código popular, fiestero y dicharachero de México, pero conocía como nadie su mejor literatura. En una frase: pedía Don Julio en bandera, le echaba salsa picante a los huevos revueltos y leía a Fernanda Melchor. En su departamento de Barcelona tenía un librero especial, casi un altar, dedicado a México, con grandes obras pero también con objetos-fetiche. Nadie hizo más que él por el diálogo editorial entre España y América Latina, en plena igualdad. Los editores que coordinaba con enorme mano izquierda lo llamábamos El Gran Timonel, en pálida respuesta por su genio a la hora de ponernos motes amables a todos. Sabíamos que más que un jefe teníamos en Travesera de Gràcia a un aliado.
Pero su biografía no se agota en su catálogo o en su amor por América Latina. Tenía la elegancia de los marqueses de Comillas: a los meseros los llamaba “vailet” y en el restaurante frente a su oficina sólo él merecía el don: “señor don Claudio”. También tenía la enjundia de los periquitos, los sufridos aficionados del Español de Barcelona: nunca daba nada por perdido. Era pícaro y muy gracioso. Algunas de sus bromas son legendarias. Le importaba más la vida que el trabajo, y más los amigos que el escalafón jerárquico. Era un trabajador exigente y un colega solidario. Amaba los perros, la comida coreana y los viajes, salvo en verano, que se encerraba con la familia en Comillas. Tenía un pizarrón con las frases más hilarantes, ocurrentes o brillantes que iba captando. Lo desesperaba la tontería de la gente y la falta de generosidad, quizá porque él era espléndido y todo luz. Tuve el privilegio de ser su colega. Recorrí una feria de Frankfurt de su brazo: todos lo querían: editores de casa, lógico, pero también de la competencia, agentes, autores… Era una leyenda de la edición, pero él no se lo tomaba en serio. Tenía tanto por hacer, leer y dar.
También tuve la suerte de ser su amigo. Si yo siento en el pecho un hueco del tamaño de una montaña, cómo estarán sus más íntimos: sus hijos, Jimena y Jacobo; Ángeles, su compañera; Cristóbal Pera e Ignacio Echeverría, sus amigos desde la mili; Juan Ignacio Boido y Miguel Aguilar, sus compinches en el trabajo. Pienso en su equipo, en Conxita Estruga, Gabriela Ellena, Albert Puigdueta y Jaume Bonfill. Pienso en Melanie Jösch, Gabriel Iriarte, Jerónimo Pimentel, Rita Jaramillo y Julián Ubiría. En realidad pienso en toda la familia “pingüina”, donde partía plaza con señorío, y se me cae el alma a los pies.
Un día antes de morir subió a las redes un premonitorio poema de Raúl Zurita, “Guárdame en ti”:
Y luego, cuando las grandes aves se derrumben
Y las nubes nos indiquen
Que se nos fue la vida entre los dedos
Guárdame todavía en ti
Por supuesto, querido Claudio, te guardaremos entre nosotros hasta el último día.
Este texto fue publicado originalmente en la cuenta de Facebook del autor y es reproducido con su autorización.
(ciudad de México, 1969) ensayista.