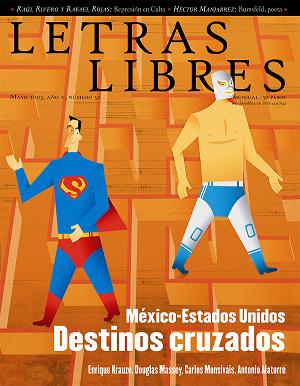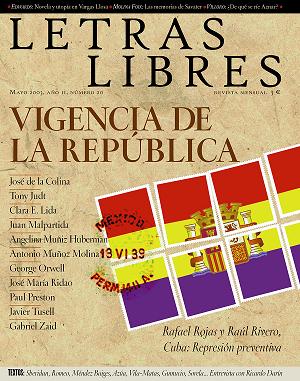Era uno de esos días en los que puedes ver a través de las letras y hasta el fondo de las palabras. Lo que andaba yo leyendo era una reseña de Peter Schjeldahl sobre la exposición “Matisse-Picasso” que se exhibía en el Museo de Arte Moderno de Queens (New Yorker, 3 marzo 2003). A medida que avanzaba, mayor era la inquietante sensación de que algo desaparecía ante nuestros ojos de un modo indudable, pero una resistencia colosal a admitirlo, una resistencia de origen seguramente sicótico, lo negaba. Vivimos en un eclipse, pero parece que sólo lo vemos los ciegos.
En su artículo, comentaba Schjeldahl una exposición en la que se opone, en pendant, la vida y obra de Picasso y de Matisse, otra de esas indestructibles parejas, enfrentadas y sin embargo inseparables, que a veces produce el arte. El comentarista comete errores curiosos como llamar al malagueño “a twenty-year-old tyro from Barcelona”, pero ordena su reflexión con ortodoxo darwinismo.
“La historia del arte es hobbesiana; todos los artistas ambiciosos compiten con otros artistas vivos o muertos”, dice, y luego compara la batalla Picasso/Matisse con el combate de Casius Clay contra Frazer. Aunque el punto de vista parezca típicamente americano, creo que es ya universal. En lugar de ver la obra de Matisse y de Picasso en tanto que imagen complementaria, la ve en competencia, como si fueran mercancías luchando por imponerse en un mercado. Usted puede elegir el mejor producto: o Matisse o Picasso, pero si encuentra algo mejor…
El punto de vista de este crítico (un intelectual muy competente) puede parecer trivial. No habla de pintura o de artes visuales, ni siquiera de experiencias estéticas; está hablando de deportes, paradigma ya universal del “Arte”. El mejor futbolista del año, el mejor coche del año, el mejor híper, o el mejor pintor. Desde esa posición de partida, es imposible entender una sola palabra de lo que ocurrió y sigue ocurriendo en la tensión Matisse/Picasso, pero ese día yo leía más allá de las letras y me puse del lado del crítico americano porque, aunque no fuera una batalla mercantil, sí hubo un enfrentamiento entre ambos artistas, aderezado por grupos de hooligans a uno y otro lado. Los picassianos hablaban del “desenfreno colorístico” de Matisse, los matissianos se burlaban de la sequedad africana del otro. El clásico debate entre partidarios de la línea o del color, de la idea contra el sentimiento, del conocimiento frente a la experiencia. Recordé las batallas de los surrealistas y Dadá, las de los formalistas rusos, las burlas de Valle Inclán contra don Benito “el garbancero”, las trifulcas de los años setenta entre modernistas españoles y la “literatura de la berza”…
Me asaltó una melancolía oscura y provecta porque me percaté de que han pasado decenios sin una sola batalla entre ideas estéticas. Llevamos treinta años de paz, con los artistas y los aficionados chapoteando en el oasis de la impotencia, en ese mundo cruelmente indiferente que se pretende tolerante, en la acefalia y las buenas maneras. Un mundo extremadamente cobarde, animado por insulsas provocaciones de salón, y, por lo tanto, de una artisticidad funcionarial, política y mediática. ¿O habría que decir “democrática”? Quizá sí. Un arte democrático viene a ser como un campo de concentración voluntario.
Escribía el comentarista: “Lo emocionante de su enfrentamiento es que el honor, para cada uno de ellos, no dependía de sus egos sino de sus ideas acerca de lo que era valioso en el arte y cómo había que llevarlo a cabo”. En efecto, el honor. Este lector de Hobbes y de Darwin, este crítico pragmático del New Yorker, mantiene la sensatez de entender el arte como un campo de honor. Por eso me conmovió (tenía yo el día, etc.) aquel artículo. Este experto, que asume sin idealismo el mercado y considera el arte como algo “que sucede” (no como algo “que es”), no pierde de vista lo esencial: que el juicio estético es una cuestión de honor.
En los últimos treinta años nadie se ha enfrentado honorablemente en el mundo del arte. Sólo se han producido reyertas de egos, como la de Freud contra Bacon. Por eso es tan difícil clasificar y discriminar, porque nadie defiende el honor de su trabajo. Ningún artista parece ya suficientemente honrado como para denunciar el fraude que representa su adversario. Y si él no se alza indignado contra la chapuza, la falsedad, la corrupción y la estupidez, ¿cómo vamos a creer que cree en su propia obra?
Caminos de bandolero, puertas estrechas, ridículos privilegios, migajas caídas de la mesa opulenta, aguijones de mosquito, sordidez del reparto, genuflexión ante el funcionario majadero, todo esto ha sido siempre el mundo del arte. Pero además estaba el honor de los auténticos y el odio a los rufianes. Eso salvaba al mundo del arte de convertirse en una pasarela de prêt-à-porter.
Querido artista, no me importa lo que crees estar haciendo, quiero que me digas a quién desenmascara tu obra. ~
Desde el origen hacia la diferencia
Para honrar la memoria de la emperatriz María de Austria, muerta en 1603, compuso Tomás Luis de Victoria un Oficio de Difuntos cuya restauración (o restitución)…
¿Qué es un libro?
El libro como objeto físico, sin embargo, dice mucho más que las aspiraciones de fama y prestigio que lo circundan, siempre y cuando sepamos verlo detenidamente.
¡OPORTUNIDAD!
Debido a la imposible situación económica, que, si nos fastidia a todos, casi mata de hambre a los críticos literarios, y con objeto de socorrer a este gremio, de…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES