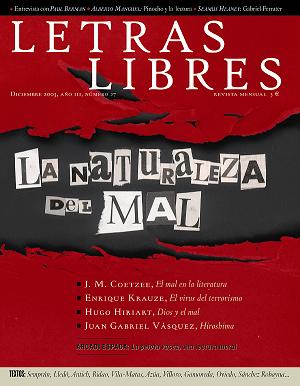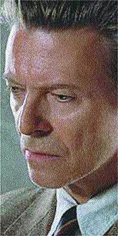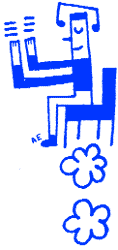En el cementerio de Tübingen, no muy lejos del centro y detrás de algunos edificios emblemáticos de la universidad, está enterrado Friedrich Hölderlin. Él es sin duda la mayor celebridad local: fue aquí donde compuso algunos de sus más ambiciosos poemas; fue aquí donde, en la juvenil e irrepetible compañía de Schelling y Hegel, puso las bases de lo que sería uno de los momentos estelares de la historia del espíritu, el idealismo alemán; fue aquí, en fin, y quizá sobre todo (pues esto es lo que le ha elevado a la leyenda), donde vivió en la extraña soledad de la locura los 43 años finales de su vida, en la coqueta torre habilitada por el carpintero Zimmermann que hoy es el más acreditado icono de la ciudad. Es comprensible que el mito de Hölderlin impregne Tübingen, aunque no se han llegado a hacer bombones con su efigie. También es comprensible que los forasteros comencemos la visita al cementerio buscando su tumba, situada en un extremo junto al muro. El monolito no es hermoso, aunque conmueva la dedicatoria de su afecto hermano —hermanastro modélico—, y los versos al flanco no le desmerezcan; bastante más poético es el fresno que se eleva por encima, cubriéndolo con sus irregulares ramas. Las ofrendas dejadas por los visitantes son muy variadas, como corresponde a un acto que conjuga lo privado y lo ritual. Suele haber flores, desde luego; a veces versos y hasta en ocasiones fotos o dibujos, de un modo que ha llegado a recordarme ese hippismo kitsch que ejemplifica, por ejemplo, la tumba de Jim Morrison en Père Lachaise. Pero esta última vez, en pleno otoño, acababan de limpiar la tumba; se destacaban sólo, acordes con los símbolos de la estación, castañas y dos caracoles sobre el mármol.
El cementerio acoge otros nombres de cierta fama. A pocos metros de Hölderlin yace Eduard Spranger. Más arriba, en el extremo superior de la ladera, Ludwig Uhland, posiblemente el autor más relevante nacido en la ciudad; en su tumba y la de su esposa, coronadas también por sendos fresnos, destaca la ausencia de cruces y su ostensiva sustitución por una estrella que imagino ser masónica. Otros nombres a los que orientan flechas de madera me son desconocidos. Ernst Bloch no está enterrado aquí, sino en el viejo cementerio al sur, en Derendingen.
También en el extremo superior, pero hacia la derecha, están las tumbas de los que cayeron en la Gran Guerra. El monumento que quiere homenajearles perpetúa con su estética maciza ese militarismo contumaz que les condujo aquí: “A los héroes de la Guerra Mundial 1914-1918”; preside la dedicatoria un busto de soldado, con el casco puesto. Si uno vuelve la vista al suelo, la impresión es distinta. Las hileras monótonas de placas son un canto mudo a la desolación. Cada una ostenta, con sucinta gravedad, un nombre y dos fechas apenas. La mayoría no pasaban de los veinte y pocos años cuando fueron convocados —a menudo alistándose por propia voluntad y llenos de entusiasmo— a una carnicería tras la que sólo los locos y canallas serían capaces de apelar al romanticismo del combate. El precio de ese aprendizaje, por lo demás inútil, hubo de ser la inmolación de casi una generación entera.
Escondido en el último recodo de este camposanto, arriba a la derecha, está el “Campo de entierro x”. Para esta denominación y casi todo lo que sigue traduzco del cartel frente a la entrada, el más reciente logro, como se verá, de una batalla singular por la memoria. El “Campo de entierro x” sirvió desde 1849 a 1963 al Instituto Anatómico de la Universidad de Tübingen, cuya Facultad de Medicina sigue siendo hoy una de las punteras. También la ciencia tiene sus vertederos. Éste lo era para los cuerpos humanos usados en experimentos, preparados, disecciones, y otras tareas necesarias en la formación de un médico. Entre el 30 de enero de 1933 y el 8 de mayo de 1945, como informa el cartel con precisión casi pedante, se enterraron aquí los restos de 1077 personas, con la importante peculiaridad de que la mitad de ellas habían sido asesinadas directa o indirectamente, en juicios sumarísimos o “campos de trabajo”. Huelga decir que nunca fueron consultadas sobre su servicio póstumo a la ciencia médica; otros ejemplos de la obsesión nazi por optimizar recursos, incluyendo el aprovechamiento de cadáveres, son sobradamente conocidos.
Entre esas 517 personas había hombres y mujeres, alemanes y extranjeros. Eugen Sigist y Daniel Seizinger fueron condenados en 1942 por difundir un periódico clandestino. Willi Fröhle había expresado sus dudas sobre la victoria en la guerra; una denuncia le llevó a la guillotina. 156 de los muertos eran prisioneros de guerra o esclavos, básicamente rusos y polacos. El más joven de todos ellos, Wladislaus Mendrala, tenía quince años cuando fue ejecutado por haber entablado relación con una chica alemana, uno de los delitos más sañudamente perseguidos. No consta hasta dónde alcanzó la relación, ni si, como querría la fantasía romántica, eran bellos y audaces (sabían lo que se jugaban). Es posible que fueran vulgares e inconscientes. Su huida de la soledad no sería por ello menos valiosa, ni la muerte de él menos execrable.
Tras la capitulación nazi esta historia, como tantas otras, fue entregada al olvido. En 1952 se erigieron en el “Campo x” tres cruces de piedra sin más indicaciones. En 1963 fue colocada una losa de piedra cuya inscripción es un ejemplo más del laconismo casi críptico que en gran medida ha caracterizado el tratamiento del pasado en Alemania: “Aquí descansan varios cientos de personas de distintos pueblos que encontraron una muerte violenta en campos y centros de nuestro país”. De 1980 son las seis placas de bronce con los 517 nombres identificados de las víctimas, en orden alfabético. Sólo en 1990 se enterraron también todos los preparados y restos humanos cuyo origen criminal no se podía descartar tajantemente: como el cartel cree necesario subrayar, hasta esa fecha habían seguido sirviendo a los estudiantes de medicina. Se colocó también una nueva placa, que traduzco: “Deportados esclavizados vejados/ víctimas de la arbitrariedad o de un derecho cegado/ de sus cuerpos aún/ exigió uso una ciencia/ que no atendía al derecho y la dignidad del hombre/ Que esta piedra sea una exhortación para los vivos/ La Universidad Eberhard-Karl de Tübingen/ 1990”. Una semana después de su instalación, esta placa fue destrozada y las que contienen los nombres de las víctimas pintadas con cruces gamadas; hubo de remplazarse la primera y limpiar las otras. De 1993 es el cartel junto a la entrada del que tomo estas notas, firmado por la Ciudad de Tübingen y la universidad.
Salvo por las placas y el seto que envuelve las cruces y la inscripción más antigua, el “Campo x” es un jardín discreto y apartado. Se alzan en él un par de tilos y otros tantos abedules. Un camino de grava lo recorre por el centro; desde él pueden leerse los mensajes y los nombres. Copio el final de la lista, respetando algún evidente error de trascripción: ” Zaviska Ceslaw/ Ziach Michael/ Zimba Afanast/ Zeller/ Zoller Franz/ 11 desconocidos”.
La muestra es, desde luego, insuficiente. Copiar todos los nombres no es posible y poco añadiría. Cada uno es lo que queda de una vida arrebatada, su escueta seña a los que estamos vivos. A partir de expedientes de encierro, Michel Foucault quiso escribir un libro titulado La vida de los hombres infames; declaraba cómo “mi sueño habría sido restituirlas en su intensidad analizándolas”.
El cementerio en Tübingen está abierto todos los días; en los meses de invierno, mientras hay luz. –
David Bowie: Clásico y moderno y clásico
"Bowie Clásico Circa 2002", proclama el sticker en la portada de Heathen, donde el David más Goliath de todos aparece con look de zombi fashion y como fotografiado por…
The Knick: El espectáculo de la cirugía
Hubo un tiempo en que el cadáver era la medida del hombre y la disección, el único viaje hacia la verdad de la naturaleza humana, el acto que permitía ver a través de la muerte lo que era…
Anatomía del aplauso
Es lugar común decir que el aplauso es el mejor reconocimiento o pago que puede recibir un artista por su actuación. Hay innumerables historias que nos describen el entusiasmo con el que equis…
La edad de la ciruela
En general, como sucede a muchos profesionales, tengo mis reservas cuando voy al teatro; sufro todo lo que en mi opinión está desaprovechado o mal dicho o mal entendido, mal…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES