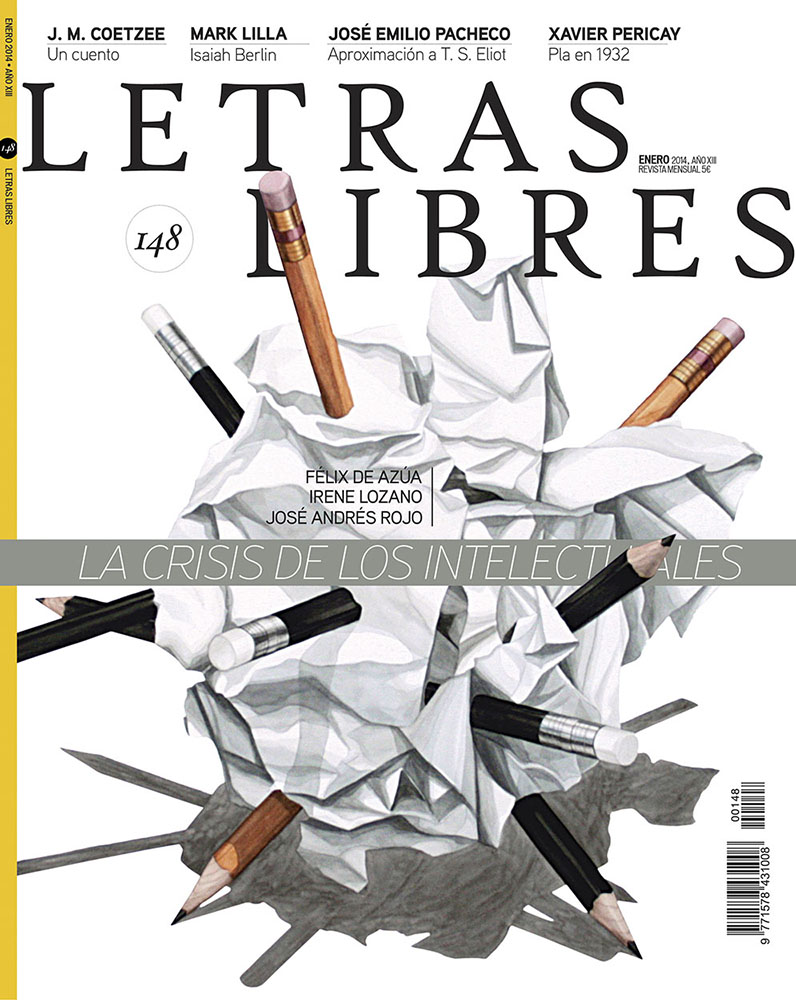En octubre del año pasado, el Tec de Monterrey organizó un Foro Internacional de Ciencias de la Felicidad, profusamente anunciado en internet y radio. Al menos para mí, la propaganda tuvo un carácter informativo, pues ignoraba que la humanidad hubiera descubierto esa panacea. Como la ciencia busca verdades objetivas, los spots daban a entender que los gurús invitados al foro habían desarrollado ya un instrumento cognitivo para alcanzar el máximo anhelo del género humano. Mientras el Tec de Monterrey se ufanaba de haber resuelto un misterio que la filosofía solo se atreve a formular como pregunta, o cuando mucho, como ideal de vida, en Venezuela Nicolás Maduro anunciaba la creación de un viceministerio para la Suprema Felicidad del Pueblo Venezolano. Aleluya, pensé, la ciencia ya encontró la fórmula de la felicidad, y ahora la izquierda se apresura a socializarla. Quién lo dijera: la derecha regiomontana y la revolución bolivariana unidas en el noble empeño de tomar el cielo por asalto.
(ciudad de México, 1959) es narrador y ensayista. Alfaguara acaba de publicar su novela más reciente, El vendedor de silencio.