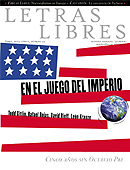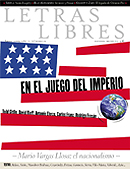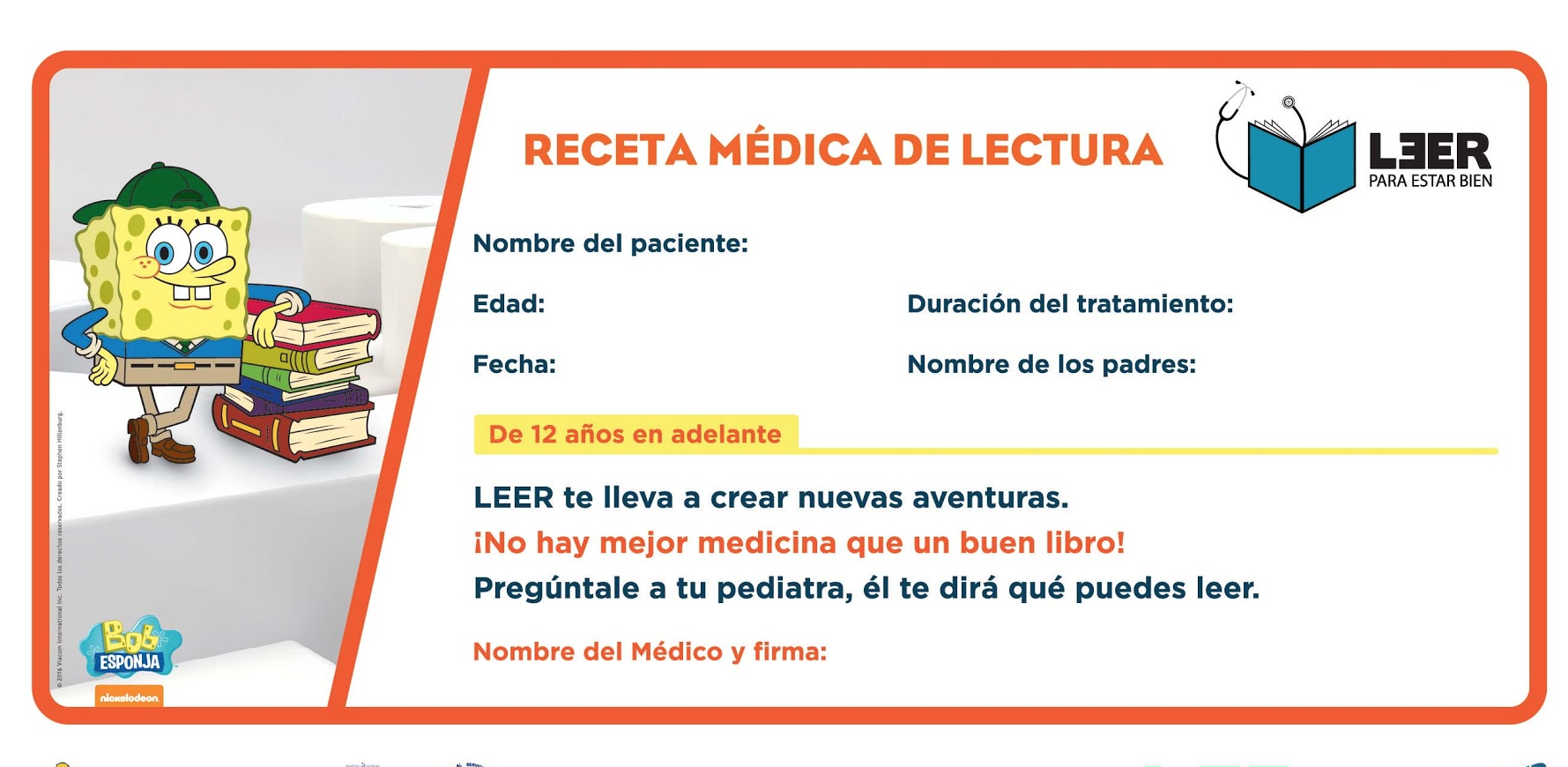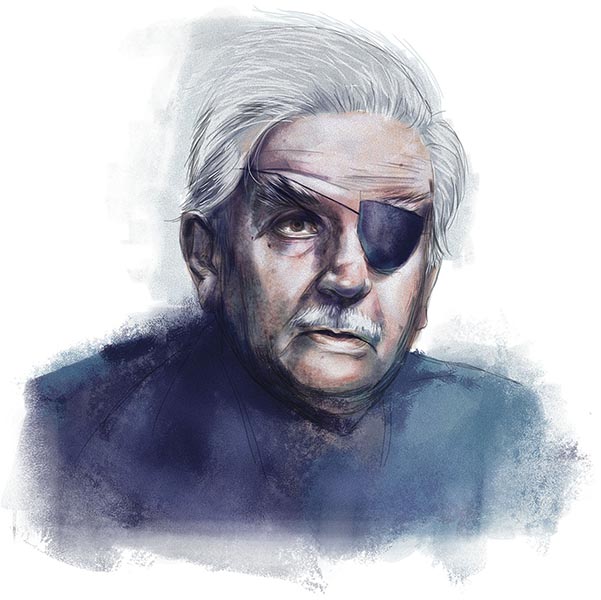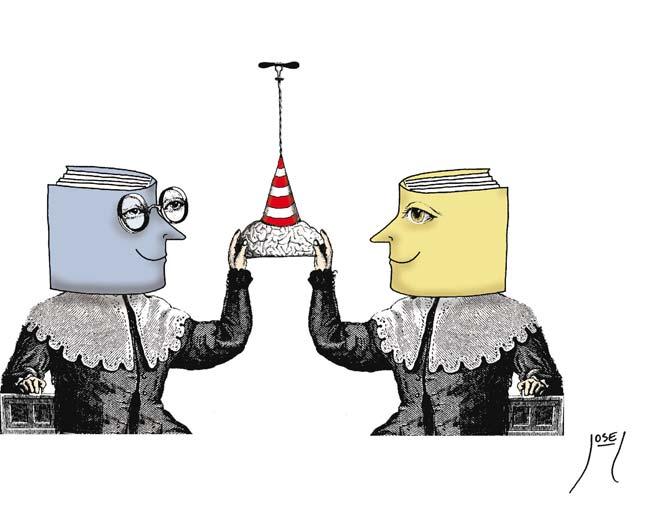I.
Los Estados Unidos de George W. Bush ¿son una especie de imperio de la fuerza o de la debilidad? La flexión del músculo imperial de la Casa Blanca de Bush hoy parece producto de la fuerza, casi cabría decir que de la fuerza bruta: la fuerza de la certeza moral y el fanatismo misionero aunados al poder material. La capacidad militar delPentágono no tiene igual. Su vasta cadena de bases aéreas, marinas y terrestres, sin mencionar la vigilancia ejercida por satélites ubicados a kilómetros de distancia de la atmósfera de la Tierra, todo esto no tiene precedente en la historia del mundo. El predominio económico del país tampoco tiene parangón. Las empresas multinacionales activas en todos los continentes tienen una desproporcionada dirección estadounidense. La política económica de Estados Unidos impulsa (o no logra impulsar) la economía de todas partes. La cultura de Estados Unidos, por lo menos la versión de Hollywood, es la lingua franca del mundo.
El imperio, sin embargo, no es exclusivamente una relación efectiva de poder, sino un estado de ánimo. Hoy en día no escasea en todo Estados Unidos la ideología imperial: la ambición imperial tiene mucho combustible ideológico, aunque también hay renuencia, rechazo y un sorprendente ascenso de la oposición interna e internacional. La obstinación está acompañada de justificaciones nacionalistas, militares y económicas para la extensión ilimitada del poder estadounidense, que a su vez se enciman al fanatismo cristiano evangélico. En los sondeos de opinión, según la exactitud con que se formule la pregunta, el gobierno de Bush obtiene el apoyo de aproximadamente la mitad de la población, al afirmar (con poco eco de los aliados “decididos”) que por su cuenta, o con ayuda de la selecta compañía de los “decididos”, se atribuye el derecho de establecer cuándo y cómo lo que se llama cortésmente “la comunidad internacional” ha de protegerse. Con todo, el gobierno no se contenta con defender su política en forma práctica: define su misión mundial como asunto de moral absoluta. “O están con nosotros o son terroristas”, ha dicho el presidente Bush una y otra vez. Según el antiguo asesor de seguridad nacional Zbigniew Brzezinski, Bush ha pronunciado esta frase no menos de 99 veces desde el 11 de septiembre de 2001.
Pero el fervor y la certeza de Bush y sus seguidores también revelan debilidad. Por debajo del ánimo imperialista y su jactancia existe una gran duda —aunque en buena parte latente— sobre el destino de Estados Unidos. Presionado para justificar su agresiva política exterior, el gobierno moviliza repetidamente la ansiedad que reverbera desde la matanza del 11 de septiembre de 2001. Siempre que se la cuestiona sobre lo acertado o lo erróneo de atacar Iraq, la Casa Blanca juega la carta del 11 de septiembre, como si fueran tan evidentemente equiparables la palpable amenaza de Al Qaeda y la amenaza implícita de Saddam Hussein. A veces el gobierno ni siquiera necesita compararlas: la ansiedad desdibuja la diferencia, y un público con pánico se encarga de lo demás. Así pues, en un sondeo de fines de enero, el cincuenta por ciento de los estadounidenses interrogados pensaba que había por lo menos un iraquí entre los diecinueve atacantes suicidas del 11 de septiembre de 2001. Sólo el diecisiete por ciento sabía que ninguno de los diecinueve era iraquí. No importa: la ansiedad por la posibilidad de otros ataques terroristas se ha convertido en un tema que sirve para impulsar movilizaciones hacia cualquier fin. Pero las recientes manifestaciones contra la guerra, las más generalizadas desde el decenio de 1960, dan testimonio de la debilidad del razonamiento de Bush. La sorprendente fuerza del movimiento antibélico de los últimos meses, y la morosa decisión de muchos demócratas, en el sentido de poner en tela de juicio el galope de Bush hacia la guerra, son una medida de la debilidad del razonamiento del presidente.
En épocas de vulnerabilidad, abundan las demostraciones de fuerza y las declaraciones de hierro, así como el deseo de utilizar la fuerza y la decisión, deseo que, para ser exactos, puede llamarse imperialista, aunque, a diferencia de los imperialistas del pasado, los estadounidenses no tienen ganas de asentarse en otros territorios. Mientras que los estadounidenses están aturdidos de tantas alertas por actos terroristas y se preguntan si ya será hora de almacenar botellas de agua y cinta adhesiva, los partidarios del imperio se arrancan el disfraz y avanzan desnudos. Con una considerable buena acogida, los libros de Robert Kagan, Lawrence F. Kaplan y William Kristol hacen sonar las fanfarrias. “Los estadounidenses —escribe Kagan en una frase multicitada— son de Marte y los europeos son de Venus.”
No se trata de una simple bravata para compensar la debilidad, aunque cabe sospechar que éste no sea el último de los motivos. Tampoco se trata sólo de sacarle el mayor provecho al poder de facto, económico y militar, de Estados Unidos. La nueva arrogancia no se niega a exhibir su fuerza ni a utilizarla, y no sólo contra Al Qaeda, organización que al declararle la guerra a Estados Unidos produce una reacción. Más allá de esta guerra necesaria, la nueva arrogancia esgrime la fuerza como medida de seguridad y como prueba de fuerza, aunque una “guerra contra el terrorismo”, que sólo puede declararse vencedora cuando los estadounidenses se sientan seguros, evidentemente es una guerra que carece de una posible conclusión bien definida, y es capaz de extenderse por todas partes donde quieran los combatientes, en cualquier momento. Es una invitación a la guerra perenne.
Los nuevos imperialistas no son compactos: algunos son impetuosos, otros reservados, unos entusiastas, otros indecisos. Algunos defienden propósitos civiles, otros religiosos. En sus filas hay realistas e idealistas, con todos los matices posibles entre ellos. En lo que todos están de acuerdo es en que Estados Unidos está bendito por una combinación de intereses mundiales y deseos virtuosos, y por lo tanto tiene derecho a hacer lo que le dé la gana, económica y militarmente, donde quiera, lo que, como primera aproximación al significado clásico de “imperio”, no está mal.
La versión laica de nuestro actual fanatismo imperial, con todo y su unilateralismo y su adopción de la guerra preventiva, figura en la Estrategia de Seguridad Nacional de Bush, que comenté en el número de diciembre de 2002 de Letras Libres. Ya antes del 11 de septiembre de 2001, Bush había manifestado su desprecio por los tratados internacionales. En los últimos meses, en su intento de congregar a sus seguidores más vociferantes, ha venido pulsando una tecla hasta ahora sorda: el mesianismo cristiano. Veamos los siguientes pasajes de su informe presidencial de enero:
Repito: este país y todos nuestros amigos somos lo único que hay entre un mundo de paz y un mundo de caos y alarma constante. Insisto: estamos llamados a defender la seguridad de nuestra población y las esperanzas de toda la humanidad. Y aceptamos esta responsabilidad.
La libertad que atesoramos no es el don de los Estados Unidos al mundo, sino el don de Dios a la humanidad. No conocemos, porque no pretendemos conocer todos los designios de la Providencia, pero confiamos en ella, y depositamos nuestra confianza en el Dios amoroso que está detrás de toda la vida y de toda la historia.
En el mismo discurso, Bush tomó ideas de un himno cristiano llamado Hay poder en la sangre, y habló del “poder, el efecto maravilloso”, de “la bondad y el idealismo y la fe del pueblo estadounidense”. Como señaló recientemente en el Washington Post un prelado presbiteriano de la zona de Washington, “el texto original del himno se refiere al ‘efecto maravilloso’ de ‘la sangre preciosa del cordero’ Jesucristo. El paralelo tácito pero aparentemente intencional que se establece entre los estadounidenses y Jesús es , por lo menos, inquietante”.
“Estamos llamados…”, “Todo lo que representa…”, “La esperanza de toda la humanidad…”, “El don de Dios a la humanidad…”, “El efecto maravilloso…” A veces suavizan el mesianismo de Bush ciertos indicios de conflicto, ciertos visos de realidad, la repetición de frases hechas, pero lo mesiánico acaba por sobresalir. Incluso algunos de los que comparten sus políticas se ponen nerviosos ante este tema viejo y regresivo de la experiencia de Estados Unidos: Dios está con nosotros. El lado federalista de la seguridad colectiva, tradicional en la política exterior estadounidense, corre paralelo, pero le cuesta trabajo seguir el paso, es precario, es un elemento viejo en el que Bush no confía. Su confianza renovada radica en que él está destinado a hacer grandes cosas y las proyecta a todo el mundo.
II
Reunidos contra los nuevos imperialistas están, claro está, los antiimperalistas, los que, en cuanto pronuncian la palabra “imperio” con un gesto de desdén, creen que ya ganaron la disputa contra Estados Unidos y que escogieron la opción justa. Ese antiimperialismo no siempre es claro. Sus partidarios creen que la fuerza de Estados Unidos está equivocada, pero a menudo a lo que realmente se oponen es a un uso particular de la fuerza: por ejemplo, están en contra de que el gobierno de Estados Unidos se alíe a las grandes empresas farmacéuticas respecto a los costos de los medicamentos para el SIDA, o se oponen al apoyo incondicional al gobierno israelí de Sharon. Pero en realidad están presionando para que se modifique la política de Estados Unidos: “ee.uu. fuera de todas partes”, como lema, suena bien, pero es un disparate.
La verdad es que a veces los imperios tienen sus ventajas; no se trata de su crueldad, su violencia o su explotación, sino de la ley, las garantías ciudadanas y la estabilidad que han producido a veces en la historia. Principalmente, por supuesto, la recomendación viene de los residentes de la metrópolis, que aprovechan las ventajas y sufren poco los costos. Pero a veces hay más. Como dice el historiador Anthony Padgen en su excelente libro Peoples and Empires:
Debido a su dimensión y absoluta diversidad, la mayor parte de los imperios han llegado a ser sociedades universales, cosmopolitas. Para gobernar dominios vastos y muy separados entre sí, los gobiernos imperiales por lo general se han visto obligados a ser muy tolerantes con la diversidad cultural y en ocasiones aun con las creencias, siempre y cuando éstas no supongan un peligro para su autoridad.
Sin duda, las amenazas a esa autoridad con frecuencia se han tratado con violencia desproporcionada e inhumana, pero los dependientes también se someten al poder imperial porque tienen acceso a algunos de los beneficios.
Uno de los beneficios que más vale reconocer es que el imperio a veces es mejor que la otra opción, cuando ésta es una autocracia local o Al Qaeda u otro imperio rival, como la Alemania nazi o el Japón imperial. Puede ser mejor no sólo para la metrópolis del poder, sino para la periferia. La extensión del poder de Estados Unidos en 1945 fue excelente para los alemanes y para la Europa Occidental en general. Cabe recordar que los terroristas islámicos que demolieron las catedrales gemelas del World Trade Center no eran antiimperialistas. Si existe un programa político en su visión de la yijad contra los “infieles” y los “hipócritas” —así llaman a los dirigentes musulmanes que no los siguen—, es de añoranza del antiguo califato, que revivirían si pudieran, sin preocuparse por causar un desastre no sólo en Estados Unidos, sino en todo el mundo pobre, cuya miseria agravaron con los ataques del 11 de septiembre.
Pero, dejando de lado a Al Qaeda, ¿el problema de Estados Unidos es que tiene demasiado poder? O bien ¿radica acaso en que Estados Unidos, con su primacía militar y enorme riqueza, su dominio político y empresarial sobre los recursos, tiene demasiado poca inteligencia para tanta fuerza? Ambas cosas, porque los imperios tienden a volver complacientes y estúpidos a los vencedores, quizá más todavía cuando los estadounidenses pretenden no interesarse en las funciones del poder y no se hacen responsables de él, siendo que lo menos que puede decirse de la responsabilidad es que es una deuda de los gobernantes con los gobernados. Gran parte de la versión estadounidense del imperio es un disparate: ignorante, vulgar, sin visión. Ignorante porque, con la fantasía de que Estados Unidos representa sólo valores y no el poder, no quiere hacerle frente a las obligaciones del poder, que comprenden su ejercicio por buenos motivos y la tarea de convencer a los subordinados de que están obteniendo, a cambio de su dependencia, algo de valor. A veces el imperio puede usar su fuerza para lograr la justicia a distancia. Si usted piensa que Estados Unidos debería presionar para que Israel acatara las resoluciones de las Naciones Unidas y abandonara los territorios palestinos que ha ocupado, si cree que Estados Unidos debería imponer una solución razonable y consistente en la creación de dos Estados y contribuir a garantizarla, no obstante las peores inclinaciones de palestinos e israelíes por igual, entonces usted no se opone al poder de Estados Unidos, sino que favorece determinado uso de la fuerza, un uso justo e inteligente.
En la versión de Estados Unidos que predomina, la ignorancia va de la mano con el belicismo. Incluso después del 11 de septiembre, Estados Unidos insiste en enorgullecerse de nuestra indiferencia ante la crítica exterior. Quiere un señorío de pacotilla, montado en una oleada de superioridad militar. No está dispuesto a pagar para reducir la desigualdad sin precedentes que hay en el mundo, con un gasto de apenas el 0.1 por ciento de nuestro producto interno bruto en ayuda para el desarrollo (las Naciones Unidas recomendaron el 0.7 por ciento). Se trata de una actitud de miopía, no porque Al Qaeda sea antiimperialista, sino porque el desarrollo, con inteligencia y buena política, probablemente reduciría el número de terroristas que odian a Estados Unidos en el mundo y el daño que pueden producir.
Con este fin, la protección de Estados Unidos no puede adoptar la forma de un dominio desenfrenado. El mundo es demasiado complejo y está demasiado estrechamente entretejido para permitir durante mucho tiempo que se use con crueldad cualquier fuerza supersoberana. El poder de Estados Unidos necesita legitimidad, la cual depende de compartir ese poder con los aliados, lo que a su vez depende de estar dispuestos a escuchar, y no sólo a que el gobierno recurra al uso de la fuerza y al cohecho para ganar votos en el Consejo de Seguridad (en el decenio de 1960, le costó mucho a Estados Unidos no haber escuchado, en particular, las advertencias del general De Gaulle, que conocía bien los límites de la hegemonía occidental en el sureste de Asia). Si Estados Unidos no toma en cuenta la legitimidad de su poder, socava su promesa de producir estabilidad. No puede abatir siempre a los “malos”. Como dice el historiador Paul Kennedy, tarde o temprano las ventajas económicas de Estados Unidos van a gastarse, y entonces ¿qué queda de nosotros? ¿Defender “nuestra forma de vida” con medios inaceptables para los demás países?
III
Los imperios se desvanecen, tienen el hábito de la arrogancia, se vuelven inevitablemente pagados de sí, codiciosos, producen mucho resentimiento, chocan con demasiados enemigos estratégicamente bien situados. En una era de armas de destrucción de masas, esos choques son más peligrosos que nunca antes. El riesgo de una matanza sin igual en la historia se cierne sobre nosotros, de modo que el secreto está en utilizar el poder en nombre de la justicia todo lo que se pueda, y luego (como el Imperio Británico en su ocaso) disponerse a desvanecerse sabiamente, a entregar el poder con gracia, no entregárselo a los responsables de los asesinatos en masa, sino a alianzas e instituciones multinacionales, más capaces y con más legitimidad para asumir el poder.
En los próximos decenios, el alcance y el impulso imperial muy probablemente se acabarán, y es posible que el poder se distribuya en forma más legítima. No es probable que en el futuro no haya imperios, pero podrían ser más incluyentes, menos brutales, con leyes más justas y menos dados a invadir abiertamente la soberanía de los otros países. Con ese fin, no hay fuerza mundial más legítima que las Naciones Unidas. Se necesita que las Naciones Unidas tengan más fuerza, y no menos, y para que la tengan, Estados Unidos no puede proceder por su cuenta. Pero a Bush, que no es precisamente un experto en cuestiones internacionales, esto le importa un bledo. A diferencia de su padre, representante de la plutocracia, ha descuidado totalmente la necesidad de un apoyo bien cimentado de las Naciones Unidas para la política del orden en Afganistán después de los talibanes, inclusive —y ello no es de menor importancia— con una sustancial contribución estadounidense. Sordo a casi todo el mundo, no cree que tengan futuro alguno las Naciones Unidas, la OTAN ni otras intervenciones y, propiamente dichos, protectorados, como Camboya, Timor Oriental y Bosnia. No se trata, pues, de un gobierno que pueda aceptar la necesidad de las Naciones Unidas, en el sentido de contar con una especie de organismo de vigilancia siempre listo, no un ejército propiamente dicho, pero sí una guardia capaz de velar por el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad, organismo que, con todos sus defectos, es lo más próximo a una autoridad mundial legítima.
El gobierno de Bush, como el Pequod del capitán Ahab, navega directo tras sus obsesiones. Una vez obtenida su legitimidad después del 11 de septiembre al invocar su defensa, que ningún país rechaza, Estados Unidos ahora tira por la borda esa legitimidad como si fuera un lujo que no puede permitirse. La estabilidad de que goza un imperio en su mejor momento ahora corre peligro, porque el imperio se encuentra en estado de avanzada expansión. La Casa Blanca de Bush convierte una guerra justa de coalición y defensa en una guerra generalizada y unilateral contra un “eje del mal”: una guerra que habrá de combatirse en los momentos y lugares que él decida, sin tomar en cuenta a los aliados de Europa, ni a Japón, Corea del Sur y los demás.
Las circunstancias en que llegó Bush a la presidencia vierten luz sobre su inclinación por el unilateralismo. Como demuestran los reporteros James Moore y Wayne Slater en su nuevo libro El cerebro de Bush, el director de la carrera política del mandatario, Karl Rove, es un adepto implacable del engaño, un partidario de aplastar al enemigo y destruir la reputación de todo el que estorbe. La carrera de George II no es sino una estafa prolongada. Lo que ha aprendido es que uno puede tragarse cosas increíbles sin parar, durante decenios, y tapar agujeros en el currículo, perder cerros de dinero ajeno en malas inversiones, y todavía sacarle dinero a otros para hacer otras inversiones aún más grandes, incluso un equipo de beisbol, que se usa para lanzarse a la gubernatura de un estado grande, y luego recaudar todavía más montones de dinero para competir por la presidencia, y profesar una certeza religiosa, además de impedir —siempre que se haya comenzado por tener los padres adecuados, con un personal y un tribunal superior de justicia elegido durante la prolongada permanencia de tu partido en el poder— que se contaran de nuevo los votos de Florida, y de pronto ahí estás, en el poder, sin que te hayan elegido. Es para quedar estupefacto: elegido para gobernar por un poder más elevado, ni más ni menos. Una carrera que culmina con un golpe de Estado sin sangre le hace creer a un hombre que puede hacer lo que le venga en gana. Todo lo que no lo destruya, lo fortalece.
Una vez aprendido eso de que la fuerza bruta paga, Bush procede alegremente con su modus operandi, y avanza hacia una posición permanente de fuerza bruta. Los demócratas, por temor a que el público reaccione con pánico, un temor probablemente excesivo, tienen sus dudas. El Congreso no se quiere meter con Bush. La televisión está por los suelos. Y conforme Estados Unidos va dando tumbos hacia la expansión imperial, echa de lado a los aliados. Y la política estadounidense sigue evitando un debate serio sobre lo que se está jugando y sobre los costos de la fuerza del país: como si los que se oponen y se preocupan fueran unos llorones ignorantes.
He aquí lo patético de este momento imperial: que, aun frente a los ataques asesinos, continuemos sin comprender y nos mantengamos en la ingenuidad hasta el final. ~