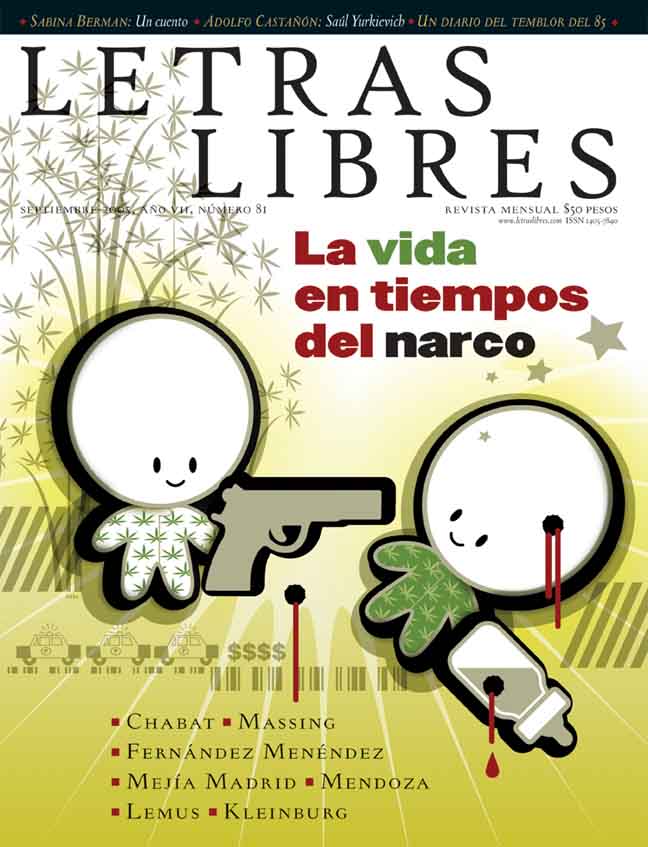Es fama que Marcel Proust pensaba que cada día “vivía por última vez”; y, en algún momento, acaso consciente de que resumía una estética, hizo saber a su amigo Willie Heath que “los enfermos se sienten más cerca de su alma”. Por su parte, Cyrill Connolly decía que la mala salud ayuda a que el artista toque sus entrañas y se vuelva clarividente —una extensión, por supuesto, de la pathetic-fallacy de inspiración romántica que mucho arraigó en las generaciones de la entreguerra europea. En uno y otro caso lo que se afirma es que la enfermedad es una forma de conocer y, sobre todo, de conocerse. La enfermedad exacerba el poder de los sentidos y permite penetrar en sus secretos; al así hacerlo, afila la mirada introspectiva y agudiza la sensibilidad, estimulando la locuacidad de la inteligencia y la facundia de las emociones. La hispersensibilidad febril, o su contraparte, la hipersensibilidad vidriosa, entonces, son dones de la enfermedad que aguijonean tanto el escrutinio de los sueños y las alucinaciones, unos dominios en los que reverbera la zona irracional que auxilia en la tarea iluminadora de la creación, como la perspicacia crítica extrema que sirve de palanca a las facultades del intelecto. En el ámbito hispanoamericano, por ejemplo, en la España casi remota de mediados del siglo pasado para mayor exactitud, el Diario del artista seriamente enfermo, de Jaime Gil de Biedma, escrito en 1956 y publicado casi veinte años más tarde, en 1974, es un testimonio de tal filiación inductiva. Allí, arropado en la terapéutica lúcida de la tuberculosis, un joven decide, en efecto, convertirse en poeta. No se encuentra una cesura tan teatralizada y radical en el desarrollo vocacional de Carlos Barral, amigo íntimo de Gil de Biedma y “compañero de viaje” suyo hasta el temprano final de sus vidas. Pero hombre de resonancias rilkeanas, que perdurarán vitalicias en su itinerario creador, Barral conservará, en el “edificio de sus afectos”, y en muchos tramos de “la racionalización de la vida sentimental”, la marca ideológica y las laceraciones aflictivas de lo que llamó “el febril irrealismo” del poeta de Praga.
¿”Febril irrealismo”? Es claro que, con estos términos de contraste agudo, Barral se refiere, en primera instancia, al amor que no obtiene respuesta, al amor que se nutre de sí mismo y que encarnará, para Rilke, en esas “grandes desafortunadas” (Gaspara Stampa, Mariana Alconforado) que crean y fomentan una pasión por encima del sujeto amado. Un “donjuanismo femenino” de pura estirpe espiritual, exento de cualquier toque de materialidad, de manoseo físico. Amar así, de esta manera, como de hecho parece ser que ocurrió en la dramática relación entre Rilke y Paula Becker, implicaba, en el complejo y ahora sentimental y estéticamente lejano código del poeta, madurar, llegar a ser algo en sí, “irradiar una luz inextinguible”, construir un mundo particular apuntalado en el mundo de los otros. También cabe avistar, en una segunda versión de ese “febril irrealismo” que Barral discierne en Rilke, una expresión, distanciada y distante, de la vida y la muerte, o, con más precisión, del nacer y el morir como complementarios signos gravitantes de los que es tributaria toda humana experiencia. “Morir de la propia muerte”, “morir de la gran muerte que cada uno lleva en sí”, “morir de la muerte que la vida engendró”, morir apropiándose de una realidad ínsita, de una muerte que no obedece a las reglas de las ciencias naturales sino a un ritual personalísimo, intransferible, significaba acercarse a la muerte mítica, efectivamente a la conmoción del mito de la muerte. Recuérdese que Rilke, malherido por una infección fatal, se niega a recibir los estupefacientes salvadores: “No. Déjenme morir de mi propia muerte. No quiero la muerte de los médicos.” En Los cuadernos de Malte Laurids Brigge, en particular, el dibujo de un cuadro de la miseria exterior y de la desesperación interior a través de la mente del doble del poeta y de las visiones del mundo circundante alcanzarán, de hecho, una coloración espectral, desollada, “familiar de lo inefable”, como figura que sobrenada el progreso sombrío de un relato que es capaz de hacer de París una ciudad capital con frecuencia lívida, inhóspita. Estos aspectos afantasmados de la antropología rilkeana, que buscaban “transformar lo visible en invisible” —según un singular análisis de Furio Jesi— como esencia principal de un arte poética, estas metamorfosis que predestinan a la desaparición y no a la sobrevivencia, son sin duda los rasgos que más atrajeron la obsesión de Barral por la muerte. Una obsesión, añádase, que en su caso se alimenta de los instintos y de la enseñanza ancestral de las ars moriendi de la agonía en esa Edad Media con la que, como catalán, estuvo tan comprometido. En este sentido, en muchos de sus títulos y de sus escritos sueltos, y particularmente en su novela Penúltimos castigos (1983; una pieza en la que se llega a escenificar la muerte de Carlos Barral vuelto uno de los protagonistas), figuran reiteradas alusiones al consolatio, o sea, a las estaciones del discurso que se refieren a la aceptación final de la muerte. Además, lo que le resultaba intolerable, lo que le repelía, era que en las sociedades modernas, en el arco histórico que se extiende desde el Medievo hasta nosotros, la muerte fuera el gran tabú y se le hubieran inventado sucesivos maquillajes para domesticarla y ladearla. No sorprende oírlo decir que en algún momento de su carrera de editor deseó publicar la traducción al español de los Essais sur l’histoire de la mort en Occident du Moyen Age à nos jours (1975), de Philippe Ariès, un libro al que Leonardo Sciascia reconociera justamente como un estudio precursor sobre “la medicalización de la vida”. En un paso más de este razonar, el recorrido de la conciencia occidental, creía Barral, ha terminado por expoliar a cada cual “su derecho a la propia muerte”.
En todo caso, y sin llegar a afiliarse por entero a la teoría proustiana del beneficio espiritual del sufrimiento, el impulso que sopla en el Rilke de las Elegías y en amplias secciones de Los cuadernos de Malte Laurids Brigge, ese impulso que Barral caracteriza de “febril irrealismo”, admite, bajo cuerda y de modo oblicuo, un parentesco con los estímulos sensitivos que, según Connolly, remueve la mala salud del poeta. Hay un escrito de Observaciones a la mina de plomo que se ocupa concretamente de esta cuestión; es aquél, titulado “Tàpies como metáfora”, en el que se habla del diagnóstico de la tisis del futuro artista aún adolescente y se toma ese descubrimiento de la enfermedad (y el primero en hacerlo es, por cierto, el propio enfermo) como avanzada metáfora de la muerte. Y más: en el joven Tàpies, al igual que ocurría casi por las mismas fechas con el joven Gil de Biedma, la enfermedad ayudó a articular una conciencia de la vocación, una conciencia de tal modo suficiente que hasta se la valora como diseñadora de un futuro. Tàpies no tiene pelos en la lengua:
A pesar del choque que a mí también [alude al disgusto de sus padres] me produjo el saber que estaba tísico, con todas las connotaciones que esta palabra tenía entonces, no consideré, sin embargo, que aquella enfermedad fuera una desgracia y me adapté a ella rápidamente, convencido de que todo acabaría bien. Parecía que inconscientemente me propusiera aceptar dócilmente aquel descalabro como para alcanzar el final de una etapa absurda, no de mi vida, sino de la vida en general. Como si con la llegada de aquel mal tuviera que prepararme para el necesario sacrificio simbólico, como el que practican los chamanes para renacer en una etapa superior de la existencia. Y efectivamente todo aquello me condujo a una especie de muerte ritual.
Rumor de enfermeros y batas blancas, un vértigo de cínicos gitanos músicos, unos vahos alentados por el siroco… Además del eco primitivo se escuchan, es claro, como fuentes iniciáticas, las notas mórbidas del Hans Castorp y el von Aschenbach de Thomas Mann, el primero al ordenar su vida desde los corredores del sanatorio en las montañas y el segundo al entreverar a Eros y Tánatos en los callejones “de la ciudad enferma” —la ciudad “en cuyo aire pestilente brilló un día, como pompa y molicie, el arte”.
Así, y al igual que aquella pesadumbre que el propio Rilke reconocía como capaz de regenerarse y, en giro milagroso, tornarse positiva, fecunda, así la sensibilidad abrasada por la afección o la convalecencia puede fungir en el ejercicio estético como factor de creencia, y más: como fértil donante de voz. Resuena aquí el motivo arquetípico de que la vida sólo puede aquilatarse, incluso sólo puede vivirse, si la inteligencia, llevada a sus últimas fronteras sensibles, es capaz de desentrañar y registrar toda la belleza y la íntima amistad existentes en la realidad del mundo y de los afectos en contraste irónico, eso sí, con el monótono resplandor de la suciedad y el vacío, la mediocridad y la muerte. Es en este punto, en esta inflexión de la gramática sensible, donde el laconismo y la melancolía (recurrencias, no se olvide, caras al Barral poeta y memorialista), unidas al menoscabo de la salud y al sentimiento malicioso del artista que se devora a sí mismo, que él cultivó con afición inquebrantable, se resolverían por fin en siembra y fruto poético. Leamos, para ilustrarnos, el poema que significativamente cancela el volumen Usuras y figuraciones (1979), un poema en el que emerge y domina una corriente subterránea y sostenida de emoción y tan perentorio en sus comprobaciones:
Vaciado del miedo
Tan de repente no. No de improviso.
Despierta en lo remoto
como un perro enroscado a un lejano rumor
o sube por los miembros como una fiebre dulce,
un quebranto apenado con burbujas de grito;
un cóncavo reflejo
que excava las entrañas mansas del animal.
Viene luego hacia fuera
y el paso se hace frágil
y el gesto como vidrios
y la sílaba torpe y el pecho de ansiedad.
Y un abismo sin techo donde pesaba el cuerpo,
en los hilos del aire o en la memoria o sombras
del henchido de nada que pugna por seguir.
Algo anida en los huecos, algo oscuro,
un fardo ya de muerte
o su muda quietud, la no invocada
cuenta:
el miedo tan extraño,
decrépito, infantil,
peor que lo temido. –
(Rocha, Uruguay, 1947) es escritor y fue redactor de Plural. En 2007 publicó la antología Octavio Paz en España, 1937 (FCE).