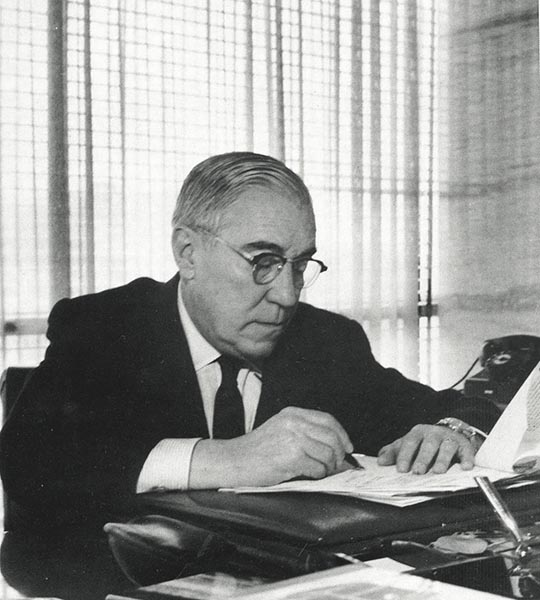Según los informantes de Sahagún, en todos los actos protocolarios donde el pueblo azteca rendía vasallaje al tlatoani, sus voceros imploraban la protección del emperador como niños indefensos ante un padre justo y providente. Quienes hablaban así eran por lo general ancianos venerables, pero al proclamar su metafórica minoría de edad, indicaban a la masa la sumisión infantil que el poder esperaba y exigía de sus súbditos. Una metáfora convertida en liturgia acaba por echar raíces en el inconsciente y, a juzgar por la ciega obediencia del pueblo azteca, la prolongación de la niñez era el principal baluarte de su cultura cívica. Por eso, en los años posteriores a la Conquista, los españoles encontraron abonado el terreno para imponer su autoridad a los indios, que se resignaron con facilidad al yugo de sus nuevos padres, el encomendero y el fraile. La creencia de que los indios eran incapaces de alcanzar la edad adulta estaba tan arraigada en la mente del conquistador que se hizo costumbre llamarlos "menores perpetuos" o "niños con barbas" en los documentos judiciales del virreinato.
Estancado en una niñez impuesta, el mexicano fue desarrollando así un complejo de Peter Pan que ha resistido los embates de la modernidad. Tanto en el gobierno como en la familia, las figuras patriarcales mantienen intacta su hegemonía, porque el predominio de la colectividad sobre el individuo frena a los niños rebeldes cuando intentan madurar o elegir su propio camino. Al describir el funcionamiento de la familia mexicana, la Marquesa Calderón de la Barca hizo una perspicaz observación sobre nuestra conducta que no ha perdido vigencia: "Nunca he conocido un país donde las familias estén tan estrechamente unidas. Aquí los hijos acostumbran vivir en casa de sus padres aún después de casarse, formando una especie de pequeña colonia. Tal parece que nunca dejan de ser niños". Desempeñar un papel subordinado en la familia y en la sociedad no es un destino elegido, sino una fatalidad que muchos hijos deben aceptar por falta de medios para independizarse. La mayoría de los adultos tratados como niños no decidieron vivir así: son víctimas de una circunstancia social que no les deja otra alternativa. Pero prolongar la niñez tiene sus ventajas, y una de ellas es ceder el timón de nuestra vida a un padre protector que nos ahorra el esfuerzo de tener iniciativas y asumir riesgos. Quien ha renunciado a elegir y acata sin chistar los dictados de una voluntad superior no conoce la angustia ni la incertidumbre. Por eso hay tanta gente dispuesta a dejarse arropar por el paternalismo, así sea tiránico y explotador: la sumisión total es una droga dura que poco a poco va minando la voluntad del hijo obediente, hasta sumergirlo en un voluptuoso abandono.
En julio del 2000, cuando terminó la era del partido único, muchos optimistas nos apresuramos a declarar que la sociedad mexicana había alcanzado al fin la mayoría de edad. La afirmación quizá tenga validez en el terreno electoral, pero social y culturalmente ni siquiera hemos llegado a la adolescencia. Basta con echar un vistazo a los programas cómicos de la televisión comercial para constatar que tantos siglos de paternalismo no se pueden borrar de un plumazo. Con sintomática uniformidad, los campeones del humorismo blanco recurren a la fácil y gastada rutina de hacer niñerías en pantalón corto. Hace 30 años, cuando Chespirito empezó a explotar ese filón de oro, los adultos pueriles tenían al menos el canto de la novedad. Pero ahora Televisa le asesta al sufrido auditorio cuatro programas cortados con la misma tijera: El chavo del ocho, Cero en conducta, La güereja y En familia con Chabelo, el decano del telekínder geriátrico. En ningún país del mundo se bombardea tanto al espectador con imágenes de niñas marchitas y abuelos en tobilleras. El humor infantiloide no ha dejado de cautivar a las masas porque, más allá de la mayor o menor gracia de los cómicos, el mexicano quiere ver a todas horas un reflejo complaciente de su patológico apego a la cuna.
Desde luego, los productores de televisión desconocen la tara regresiva que están fomentando y no persiguen otra meta que ganar rating. Su inexpugnable zafiedad se ha robustecido bajo el imperio de la mercadotecnia salvaje, y ninguno parece advertir que en un país donde la infantilización del adulto ha sido una coyunda psicológica sempiterna, machacar esa herida en tono de chunga sólo contribuye a perpetuar la minoría de edad de los oprimidos. El humor blanco goza de la aprobación de las familias conservadoras, y ante los ojos de los incautos está revestido con una aureola de dignidad. Pero hay blancuras más venenosas que el ántrax. Repetir hasta el vómito una fórmula de entretenimiento, sea cual sea, oxida la imaginación y embota la sensibilidad del televidente. Pero cuando la fórmula refleja en forma emblemática las frustraciones del público, su poder embrutecedor se multiplica hasta el infinito. En toda guerra hay armas mortíferas que los organismos internacionales prohíben usar; no así en la guerra por el rating, donde todo está permitido, menos la originalidad. El auditorio damnificado necesita una tregua, aunque el respeto a sus mayores le impida pedirla en voz alta. Por imperativos humanitarios, Televisa debe darle unas largas vacaciones a sus infantes decrépitos. Quizá entonces podamos empezar a crecer. –
(ciudad de México, 1959) es narrador y ensayista. Alfaguara acaba de publicar su novela más reciente, El vendedor de silencio.