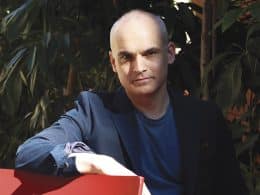En un bar de carretera entre Murcia y Madrid, a la altura de Albacete, a papá se le ha roto un diente mordiendo una chuletilla de cordero. Se ha quedado lívido. Hacía mucho que no lo veía tan avergonzado. De pronto, ha sentido que es anciano. Lo he imaginado pensando: soy un viejo al que se le caen los dientes. Tiene casi ochenta años, pero cree que la vejez no va con él. Critica a los “viejos” del Imserso, que juegan al dominó y llevan alpargatas y gorras de Caja Rural, aunque son de su edad o menores que él. Viste deportivas Reebok, vaqueros, camisetas y polos negros, y desde hace unos años deja que su pelo canoso crezca y se lo recoge en una coleta. (Se lo va cortando o dejando largo según las reprimendas que le damos.)
Le digo que no pasa nada, que le puede ocurrir a cualquiera, y que en Madrid vamos a un dentista. Nos quedan un par de horas. El viaje desde Murcia está durando más de lo normal. A la media hora hemos dado la vuelta porque hemos discutido. Yo le he dicho que no era buena idea traer a Rufo a Madrid, pero el perro ya iba montado en el maletero. Nos hemos gritado y dicho de todo y papá ha parado en una vía de servicio y hemos dado la vuelta para dejar a Rufo. Luego ha admitido que ir con un perro a Madrid en navidad, cuando el ayuntamiento además está restringiendo el tráfico en todo el centro, y para hacer una mudanza, no era la mejor idea.
Antes de que mis padres se divorciaran, hacíamos viajes en coche toda la familia, con perro incluido. Cuando fuimos al norte de Francia, Bruno, que murió en 2016, vino con nosotros. Hay fotos de él en la Torre Eiffel. No recuerdo cómo entramos en coche y con perro al centro de París. En todos los viajes usábamos coche, aunque fuera alquilado. Mi padre tiene multas por aparcar en un pequeño pueblo al este de Polonia y en el centro histórico de Oslo. Una vez casi nos quedamos atrapados con una autocaravana en el arco de entrada de un pueblo empedrado, creo que cerca de Cuenca.
Después del divorcio, mi padre intentó hacer conmigo y con mi hermana Marta de nuevo esos viajes “totales”, en los que cargamos mil cosas en el coche, hacemos un trayecto largo, vamos parando y comemos bocatas en áreas de servicio. Es divertido y, a la vez, un poco estresante: pasamos demasiado tiempo buscando aparcamiento. El último que hicimos fue a Barcelona. Nos alojamos en Rubí, y cogíamos el cercanías hasta el centro. Mi padre aceptó con desgana que era ridículo ir hasta el centro en coche.
Papá quería venir con Rufo a Madrid para reunirnos con Marta, que está trabajando allí en las vacaciones de navidad. Pero Rufo no es Bruno, que estaba acostumbrado a ir en coche, en barco, en caravana y a quedarse tranquilo en hoteles y casas extrañas. A Rufo le da miedo su propia sombra.
El viaje es también para una mudanza que no es exactamente una mudanza. He roto con mi novia, que está pasando las navidades con la familia y voy a su casa en Madrid a coger mis cosas. Tampoco hemos roto exactamente. Estamos probando a no estar juntos, después de dos meses en Londres y un proyecto fallido de mudanza a Barcelona. Vamos, que estamos rompiendo pero no me atrevo a admitirlo.
El ayuntamiento ha establecido restricciones en toda la almendra central de la ciudad y no podemos aparcar. A mí me parece bien. A mi padre, acostumbrado a meter el coche hasta la cocina, evidentemente no. Al llegar a Madrid me deja en Puente de Vallecas, que está justo en el límite de la M-30, y cojo un bus. La idea es que mi padre se quede deambulando por la zona hasta que yo esté preparado.
La mudanza es rápida. Tengo una tendencia al drama; a veces es una manera de hacerme la víctima. En mi cabeza volver a su casa a recoger mis cosas es una situación extremadamente dramática, pero casi me enfado conmigo mismo porque no se me saltan las lágrimas. Me siento un rato, miro la habitación vacía, que mi novia también va a dejar para volverse a Barcelona, e intento empaparme del drama, pero no ocurre nada. Dejo algunas cosas, como una lámpara de Ikea y un taburete que tengo desde niño, que he ido cargando a todas mis casas. Pero ya no. Lo mejor es no cargar con muchas cosas personales. Eso y, bueno, que es solo un taburete.
Cuando me recoge mi padre vamos a Fuenlabrada, donde nos alojamos. Marta vive ahí porque está cerca de su universidad, la Rey Juan Carlos. Nuestro hotel es cutre, tiene ese estilo Ibis que gusta tanto a mis padres, y está pegado a la autovía, junto a un polígono industrial dominado por chinos. Siempre que viajábamos íbamos a hoteles de la cadena francesa Accor (Ibis, Novotel, Formule 1, nunca íbamos a los Mercure, creo, porque eran los más caros), y éramos incluso socios. A mis padres les gustaba saber que las habitaciones eran siempre iguales y no había sorpresas, y que admiten perros.
El hotel está medio vacío, los pocos alojados parecen gente de provincias que viene a un congreso empresarial. Es todo gris y deprimente y cenamos unos huevos rotos en la cafetería, que tiene las sillas naranjas y unas ventanas que dan a la carretera.
Al día siguiente, mientras mi padre va a un dentista sin cita, yo voy a la psicóloga. También estoy pensando dejarla a ella. La psicoterapia es básicamente literatura. Te enseña a estructurar la historia de tu vida, pero no te enseña qué hacer con ella. Señala causalidades (“este trauma viene de esta carencia”, “este miedo viene de este trauma infantil”), construye una narración. Pero luego, ¿qué haces con esa historia? Creo que la psicoterapia es útil para quien no suele dar muchas vueltas a las cosas, o las reprime. Pero yo no quiero “conocerme a mí mismo”.
Le cuento a la psicóloga, que lleva dos meses sin saber de mí, que estoy pasando unas navidades espantosas. Al volver de Londres, cogí un tren desde Barcelona a Murcia. No recuerdo cuántas horas fueron, pero más de diez. No cogí un libro, no leí ningún periódico o artículo, no pude ver ni diez minutos de una película. No conseguí concentrarme en nada. Más que triste, estaba estresado. Al llegar a Murcia me recogió mi padre con Rufo en la estación, y fuimos a Mazarrón, donde vive mi padre.
Los siguientes días estuve en piloto automático. Dormía, paseaba con Rufo y me exprimía el cerebro para ver qué hacer. De nuevo, en busca del drama, me tiraba en la arena de la playa al sol, aunque estaba muy incómodo. (He tardado mucho en dejar de idealizar las depresiones, algo que siempre consideraba una parte de mi personalidad.)
Ya no tenía casa en Madrid, ya no me iba a mudar a Barcelona y tenía la responsabilidad enorme (al menos para mí lo era) de determinar cuáles eran mis sentimientos. Veía vídeos de autoayuda sobre amor en YouTube, a pesar de ser consciente de su inutilidad, y leía foros de parejas. Es fascinante el mundo de las búsquedas de Google sobre relaciones. Si busco “No sé si quiero” en Google, se me autocompleta con “ser madre”, “a mi pareja”, “huir o en cambio dejarse atrapar por esta oscuridad” (?¿?: si clicas en esto salen una canción de Love of Lesbian y otra de Pablo Alborán), “seguir con mi novio”, “seguir con mi pareja”. Las respuestas a estas preguntas me valían solo si confirmaban mi postura en el momento: si creía que debía intentarlo, entonces me gustaban las respuestas que decían que hay miedos naturales en la pareja y que hay que luchar por ella; a veces incluso aceptaba los foros más conservadores que descartaban completamente la ruptura (casi siempre se referían al matrimonio), como si fuera algo pecaminoso. Si pensaba, en cambio, que debíamos dejarlo, prefería las respuestas que sugerían que la ruptura no era el fin del mundo.
Me sentía igual de gilipollas que cuando empezamos a salir, intentando racionalizar y autoconvencerme de cosas que no me gustaban. En nuestra segunda o tercera cita me confesó que era bisexual y que le interesaba el poliamor. Los días siguientes me puse a leer justificaciones biológicas en defensa del poliamor y contra la monogamia. Es verdad, la monogamia es difícil de explicar evolutivamente. La situación era cómica, un poco de película de Woody Allen. En abstracto, en un plano teórico, me convencí. En el otro, en el que más me importaba, no me gustaba nada la idea. Y se lo dije. Le sugerí incluso que cortáramos. De nuevo, el drama: aunque no nos habíamos visto ni tres veces, en el camino hacia la cita en la que quería romper con ella me puse a escuchar, por sugerencia de un amigo, el disco Blood on the tracks, de Bob Dylan, que trata sobre su divorcio con Sara Dylan. No cortamos en ese momento, y al final el poliamor no tuvo nada que ver con el fin de la relación. Tampoco su postura más o menos favorable al independentismo catalán.
Ya está hecha la “mudanza” y mi padre tiene un diente nuevo. Por la noche el plan es ir al Auditorio Nacional al concierto de año nuevo, una imitación del concierto de Viena del 1 de enero. Mi padre ha traído su traje de raya diplomática, que es excesivamente solemne. Tiene un abrigo también muy elegante que en Murcia no se puede poner nunca. Ni siquiera a la ópera he ido en traje, pero mi padre me obliga a arreglarme. Todo me resulta un paripé. Antes del concierto cenamos en el Fass, un restaurante alemán al lado del Bernabéu. Está pegado al Colegio Alemán. Íbamos mucho de niños. Mi padre, que es alemán, se pone nostálgico y nos hacemos fotos. Mi hermana me echa la bronca porque estoy apático. Estos días tengo la madurez emocional de un adolescente: estoy caprichoso, irascible, odio a mis padres.
El concierto es bochornoso. Desafinan, la gente aplaude las polkas todo el rato mientras suenan, hablan, el director baila y se viste de maquinista y toca un silbato y marca el ritmo con un martillo, se viste de cazador y dispara con una escopeta peluches que lanza al público, se asusta y gesticula a lo Chaplin cuando suenan unos cañones. A una señora sentada a mi lado se le desencaja la mandíbula de risa cada vez que el director dispara. Imagino que a esto se refiere James Rhodes con llevar la música clásica a las masas. Los bailarines tienen todos un aire kitsch como de la Europa del Este poscomunista. Salimos de ahí exhaustos y asombrados por la mediocridad, pero ninguno lo decimos. Volvemos a Fuenlabrada. Mi padre duerme, yo veo Veep. Cuando estoy deprimido veo muchas sitcoms.
No recuerdo nada de la nochebuena en Murcia. Normalmente, Marta y yo vamos en nochebuena a Astorga, con mi familia materna, y en nochevieja a Murcia, con mi padre. Es todo muy precipitado, y ceno con mi padre, su novia y su familia. Es una cena anodina, no recuerdo nada de ella. Sí que recuerdo la nochevieja de 2015, el año anterior, en el mismo sitio. Mi padre reservó en un restaurante francés. Pero cuando llegamos sobre las diez no había nadie. Ni clientes ni camareros. De pronto apareció el dueño y nos dijo que si queríamos esperar no pasaba nada, pero que íbamos a ser los únicos clientes de la noche. Salimos a pensar, pero no volvimos. Luego el tipo llamó a mi padre varias veces y no se lo cogió.
Mi padre le preguntó a su novia si podíamos ir a cenar con ella y sus hijos y su madre. Tardamos una hora en encontrar aparcamiento y llegamos media hora antes de las campanadas. Comimos sobras de langostinos, un poco de pan con queso, paté, y luego polvorones. Bruno, que todavía estaba vivo, pero ya estaba muy enfermo, vomitó en la alfombra e intentó comérselo casi inmediatamente. El hijo de la novia de mi padre apareció con bata y pantuflas y cara de sueño y se sentó en el sofá, con un calefactor eléctrico a los pies. Diez minutos antes de las campanadas se quedó dormido. La abuela también se durmió. Ambos se despertaron con las uvas, pero no las tomaron. Brindamos con cava, vinieron algunos familiares (uno contó su estrategia de ligue de joven en las discotecas de Puerto de Mazarrón: consistía básicamente en robar besos a chicas en la discoteca y esperar su reacción), pero no tardamos en irnos.
Me paso todas las vacaciones de navidad viendo Veep. También consigo leer algo y escribir algunos artículos. Uno de ellos es perezoso y malo, sobre el odio de Christopher Hitchens a la navidad. Compara la omnipresencia de los adornos y los villancicos con las dictaduras: “Como en las repúblicas bananeras, lo terrible y siniestro es que la propaganda oficial es ineludible. Vas a una estación de tren o un aeropuerto, y la imagen y la música del Querido Líder están por todas partes. Vas a un lugar más íntimo, como una consulta médica o un restaurante, y vuelven las melodías metálicas, ululantes, enloquecedoras y repetitivas.”
En nochevieja voy a casa de unos amigos, sigo en piloto automático, me emborracho y le escribo diciéndole feliz año y te quiero. Me arrepiento inmediatamente. Luego vamos a un bar que un grupo más grande de gente que no conozco de nada ha alquilado. Hay barra libre, pero me tomo solo dos copas. Salgo con algunos que fuman a la puerta y la gente nos confunde con los seguratas. Nos lo pasamos bien un rato decidiendo quién entra y quién no. De pronto mis dos amigos desaparecen, se han ido a otro bar, y yo me vuelvo en bici a casa.
Estoy y a la vez no estoy de acuerdo con Hitchens. Me gusta la navidad. Me gusta que mi padre haga codillo y chucrut y que ponga el árbol y nos siga regalando calendarios y conejos de chocolate del Lidl. Me gustan las luces cálidas de la navidad, de niño me encantaba dormir en el sofá a la luz del árbol y de las bombillas que colgábamos en la ventana del salón. Me gustan los polvorones, los mazapanes, el vino caliente de mi padre, y aunque ya no me suelen hacer regalos, o son muy poca cosa, todavía siento un cosquilleo de ilusión cuando se acerca el momento de repartirlos. De niños, el gran evento era Papá Noel, y no los Reyes Magos, que eran una cosa menor. Papá Noel llamaba a la puerta, en la casa de mi familia materna, en Astorga. Los niños íbamos corriendo a abrirla. “Vaya, se acaba de ir, pero ha dejado estos paquetes”, decía con desgana mi tío abuelo en la puerta, fumando un puro. Nos dábamos cuenta de que era todo muy cutre, pero la ilusión por abrir los regalos era suficiente para distraernos de las inconsistencias de la historia.
Ahora la navidad ya no es tradición en mi familia. Creo que está bien que sea así. El año pasado intentamos de nuevo la ficción de la unidad familiar, y salió fatal. La parte de la familia que emigró a Cataluña nos acusó a los demás de ser insensibles con lo que ocurrió el 1 de octubre. Mi primo, que vive desde hace pocos años en Barcelona, hizo llorar a mi abuela y se quejó de que no le llamáramos para ver qué tal estaba tras el 1-O. Cuando atacaba el “atraso” de España, y decía que era como una dictadura, personalizaba sus críticas en nosotros. Nosotros éramos España.
Muchas de las cosas de mi “mudanza” las guardé en el trastero de mi tío. Casi todo eran libros. A Murcia volví con una mochila de ropa y unos pocos libros. Estuve viviendo solo con eso hasta mayo del año siguiente, cuando me mudé definitivamente. En los días que estuve en la playa en casa de mi padre hablamos poco. A menudo me cuenta historias de su vida, pero nunca hemos hablado de las parejas que ha tenido, o de sus dos divorcios. Conozco a mis hermanastros, pero no he visto ni siquiera una foto de la primera mujer de mi padre. Una vez me contó por encima que tuvo una novia argentina que le intentó quemar la casa. En esta ocasión me dijo, con sinceridad y orgullo, mientras bebíamos whisky y yo me lamentaba de mi situación, que estaba enamorado de su novia, y que estar enamorado es como estar embarazada: o lo estás o no lo estás. Parece una buena comparación, pero no sé si es verdad. ~
Ricardo Dudda (Madrid, 1992) es periodista y miembro de la redacción de Letras Libres. Es autor de 'Mi padre alemán' (Libros del Asteroide, 2023).














 comp.jpg)