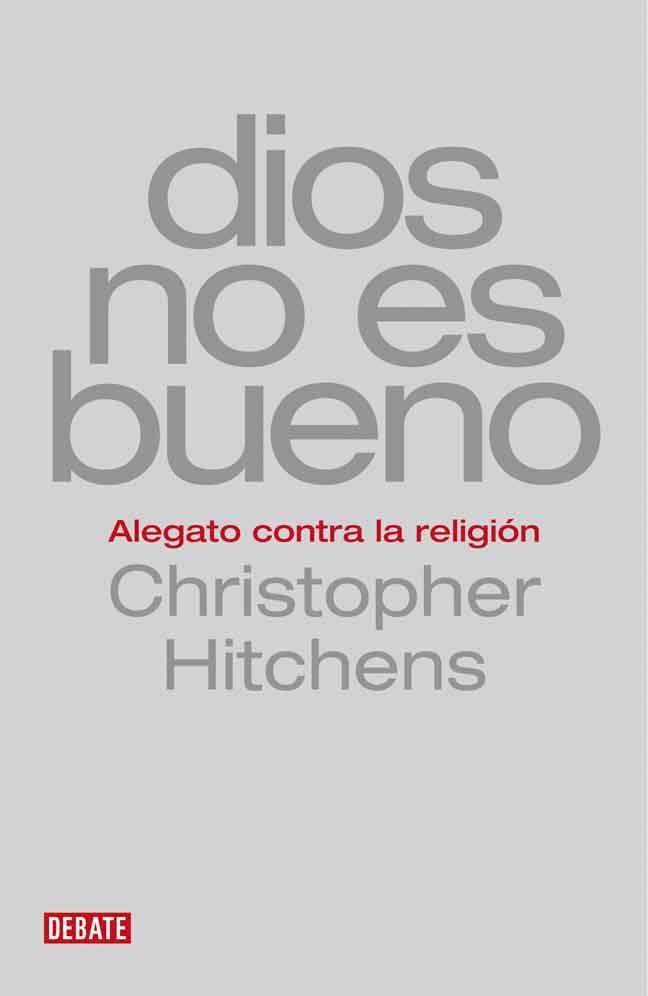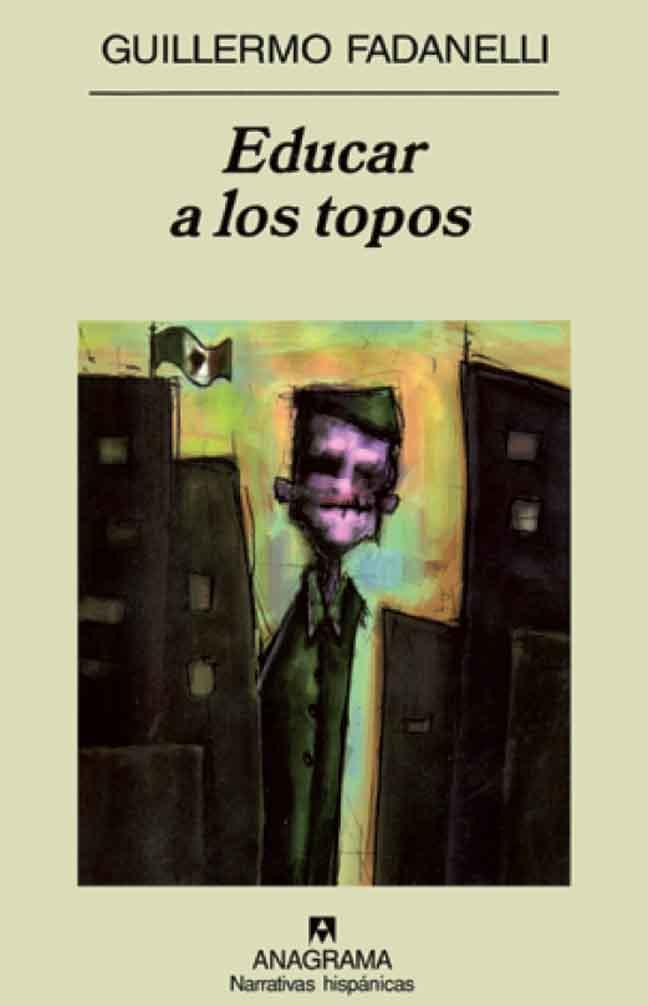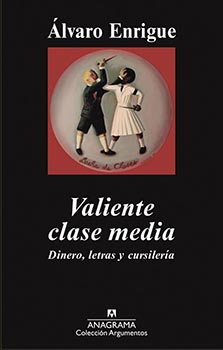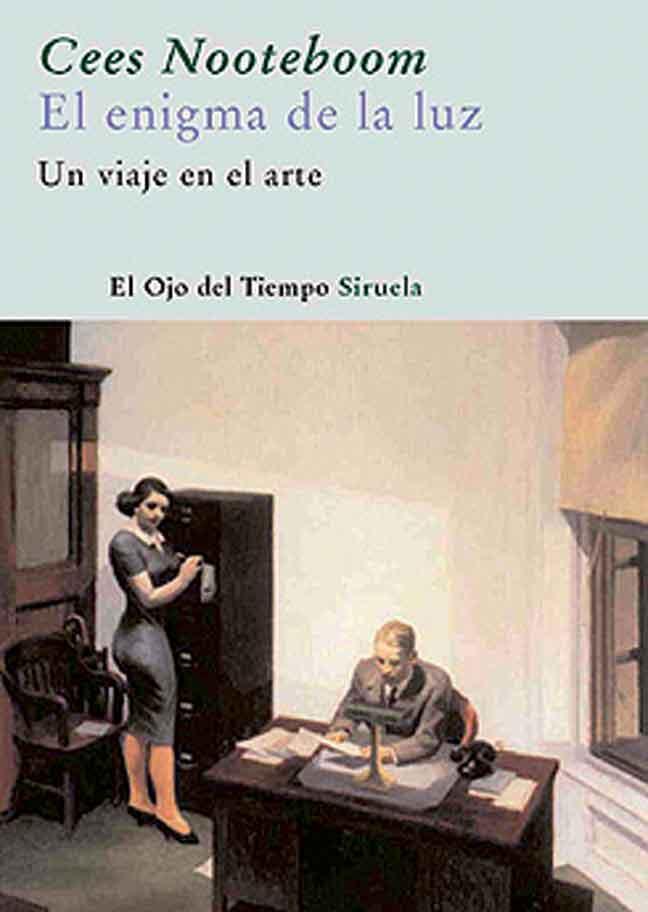Lo primero que cabe observar a propósito de este ameno e interesante brulote contra todas las religiones, sin distinción, es que, en cuanto lo abres y lees las primeras páginas, ya sabes con qué te vas a encontrar. Supongo que esta es la típica reacción que suscitan los libros viscerales; sobre todo si, como éste, parecen haber sido escritos con profundo resentimiento, como tantos libelos, alegatos y manifiestos. En efecto, puesto que todo lo que se dice en ellos es en contra de algo e implícitamente a favor de lo contrario, se puede incluso prever cómo será el tono que utilizará el autor. Más aún, si el objeto del ataque es algo tan manido como la religión, hay que tener mucha curiosidad y tiempo (o ser un meapilas, un fanático perseguidor de ateos o un fundamentalista irredento) para prestarle atención, pese a que el libro se la merece, aunque sólo fuera porque Hitchens es un polemista eficaz y un escritor apasionado.
Buena parte de la socarronería y del sentido común del que Hitchens hace gala le viene de sus orígenes ingleses; y de su actual condición norteamericana, esa capacidad para informar con precisión y gracia acerca de innumerables fuentes librescas y suministrar al lector otras tantas anécdotas curiosas o extravagantes acerca de todo lo que analiza. Por lo demás, haber tenido un padre y una educación protestantes, una madre judía y ser él mismo un trotskista arrepentido, lo convierten en el típico íncubo intelectual que se suele dar en nuestra época, que produce las más extrañas hibridaciones sociales, culturales, étnicas o religiosas. Hitchens bien podría pasar como ejemplo característico del “librepensador posmoderno”.
Contra la religión… La verdad es que Hitchens no se toma demasiado trabajo en ponderar o sopesar sus ataques. Juzga de forma implacable y sin muchos miramientos. A él tanto le da que sea Osiris, el mulá Omar o san Buenaventura. Y, a la hora de tomar partido, lo resuelve todo muy fácilmente: se declara a favor de la ciencia sin condiciones, no importa que Newton fuera más alquimista que astrofísico y que científicos y técnicos impolutos y supuestamente libres de prejuicios y supersticiones fueran los que inventaron las bombas de Nagasaki e Hiroshima y que otros científicos calcularan con toda precisión cuántos grados se necesitan para calcinar vivos a los habitantes de Dresde en los refugios antiaéreos.
Salvado este sesgo tan idiosincrásico, el libro tiene todos los elementos que satisfacen la conciencia de un lector culto y civilizado; quiero decir, del ciudadano laico, razonable y bien pensante, occidental y un punto conservador, pero sin pasarse: el liberal progresista que cuida de no incurrir en fórmulas reaccionarias, que cree en la autonomía de la razón, en la superioridad de la cultura europea laica y en la autoridad de la ciencia como medio de alcanzar la verdad a través del somero, minucioso y ecuánime examen de los hechos. De esta ecuanimidad intachable dan prueba algunos juicios atrevidos de Hitchens: por ejemplo, cuando se refiere al pasar a las harto discutibles y recurrentes inclinaciones pedofílicas de tantos frailes y rabinos contemporáneos, se las arregla para no suscribir la insoportable homofilia dominante en nuestro tiempo sin por ello convertirse en un vulgar homófobo. (Por cierto, si nuestros modernos homófilos fueran consecuentes con sus ideas, no deberían encontrar razones para condenar a los curas de la diócesis de Boston ni las inclinaciones del recientemente fallecido Arthur Clarke. Es curioso, pero en los muchos obituarios que he leído en ocasión de su muerte, ninguno menciona las razones profundas por las que Clarke se había refugiado en Sri Lanka…)
Volvamos a Hitchens: su ecuanimidad es impecable pese a que su hostilidad hacia la religión carece de matices. No hay párrafo en que no se descarguen andanadas de descalificaciones, a diestra y siniestra, sobre todas las formas de la vida religiosa: se burla de los milagros y los santos –incluidos Tomás de Aquino y la Madre Teresa de Calcuta– y de los afanes de los arqueólogos israelíes por hallar –emulando los delirios románticos de Heinrich Schliemann con los poemas homéricos– vestigios monumentales de la presencia de los judíos en la Palestina bíblica. Más aún, se burla de que alguien pueda dar cuenta de algo real apoyándose en las Escrituras, tanto si se trata del Viejo como del Nuevo Testamento. De modo que caen bajo sus diatribas Moisés y los Mandamientos, el Éxodo y la Zarza Ardiente, las profecías y el Diluvio y, naturalmente, todos los episodios maravillosos que se cuentan en los Evangelios: las resurrecciones y las curaciones milagrosas, las parábolas y los anatemas, lo mismo que arroja fundadas dudas acerca de la “divinidad” de Jesús y, no digamos, acerca de la “virginidad” de María. Tampoco tiene respeto o consideración alguna por la Reforma: abomina de Calvino y de la intransigencia católica tanto como descalifica aberraciones como la iglesia de los mormones y las revelaciones de Joseph Smith o los cultos-cargo de la Melanesia. Y, por supuesto –esto también es previsible en un libro que se declara “contra la religión”–, dedica muchas páginas a denunciar el carácter espurio del islam y las falsedades del Profeta, así como comenta alarmado las citas más inquietantes del Corán. Total, que a la postre el libro viene a abonar la teoría de que los musulmanes han sido siempre una amenaza para la civilización occidental, desde los tiempos de Carlos Martel. La novedad está en que aquí no se los condena porque sean musulmanes sino porque son muy religiosos.
Como el propósito de Hitchens es deliberadamente blasfemo e irreverente –lo mismo que el de Salman Rushdie, pero menos oportunista y seguro que más honesto que el glamouroso indio condenado por Jomeini–, los efectos que pueda tener su diatriba también son previsibles. Puede que el libro concite la simpatía –y la sonrisa cómplice– de un lector como yo, que soy absolutamente irreligioso; pero será recibido con indiferencia por los hombres y mujeres de fe, que por otra parte no se van a escandalizar porque conocen de sobras todos los argumentos contra la religión que suelen declamar los ateos, desde Jenófanes hasta Voltaire, Russell o Savater. En efecto, la virulencia del ataque a la religión y la reducción del fenómeno religioso a mera superstición son los flancos débiles del trabajo de Hitchens, su punto de ingenuidad y la expresión de sus limitaciones, típicas de los periodistas. Lo primero convierte lo que debería ser un análisis crítico en un panfleto masónico cuando, en el fondo, no lo es; y lo segundo, la reducción de la religión a una superstición es una tontería. Cada vez que pienso que alguien pueda considerar que Agustín de Hipona o Kierkegaard o Juan de la Cruz o Evelyn Waugh –la lista de posibles “superticiosos” es apabullante– son lo mismo que un costalero andaluz, me da risa. Igualmente irrisoria me parece esa confianza incondicional en la capacidad de respuesta razonable de la ciencia. Cuando leo por ahí que “Los científicos de Monte Palomar han fotografiado el momento en que el Agujero Negro MVX-25/88063008 se traga cuarenta mil millones de galaxias” me acuerdo de aquel mito indio que fascinaba a Hegel, donde se cuenta que la cópula del dios X con la diosa Y, que tiene lugar ininterrumpidamente durante sesenta mil eras, produce tanta sustancia que, del choque de sus cuerpos divinos apasionados, se desprenden los humores de los que nacen todas las cosas del Universo.
No obstante, la mayor parte de las denuncias que hace Hitchens en su prolijo anecdotario de disparates religiosos es verdad y hace muy bien en airearlas, pero pensar que la pulsión religiosa será alguna vez reemplazada por la autoridad de la ciencia y la razón es una ingenuidad y, en el fondo, una majadería ilustrada. Los hombres y las mujeres religiosas no sucumben a la influencia de la religión solamente por efecto de la falta de educación, la ignorancia o los prejuicios ancestrales, aunque todas las iglesias se hayan valido de esas ilusiones para instrumentar sus conciencias y esclavizarlos. Y, por otra parte, no todo es repudiable en la religión: el cristianismo dio esperanza de salvación a un populacho desarraigado; el islam aglutinó a un pueblo de nómadas salvajes y lo integró a la tradición antigua civilizada; y la Reforma sirvió las pautas conceptuales para que el propio Hitchens pudiera pensar libremente. ¿Qué hubiese sido del arte sin la religión? Y en cambio la ciencia moderna, que sostiene nuestro bienestar y da tantos argumentos de buen tino, no existiría sin la voluntad de muerte que la inspira desde sus orígenes en tiempos de Leonardo y Galileo, dos conspicuos técnicos militares.
No lo sé, sólo puedo conjeturarlo, pero intuyo que se llega a la ilusión religiosa por una decisión que no está guiada por argumentos (o contraargumentos) sino por una voluntad de totalidad o de armonía que la razón y la ciencia todavía están muy lejos de proporcionarnos. Y, sobre todo, por el terror que inspira la repentina conciencia de lo real que nos rodea y de su insondable falta de sentido. De modo que pese a los contundentes argumentos de Hitchens, que me han hecho pasar un buen rato, todo hace suponer que tenemos religión para largo. ~
(Buenos Aires, 1948) es filósofo, escritor y profesor de estética en la Universidad de Barcelona. Es autor de, entre otros títulos, 'Filosofía y/o literatura' (FCE, 2007).