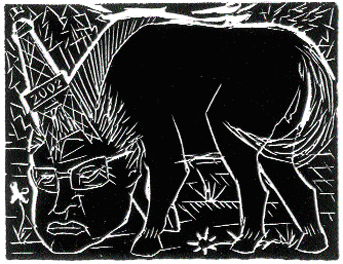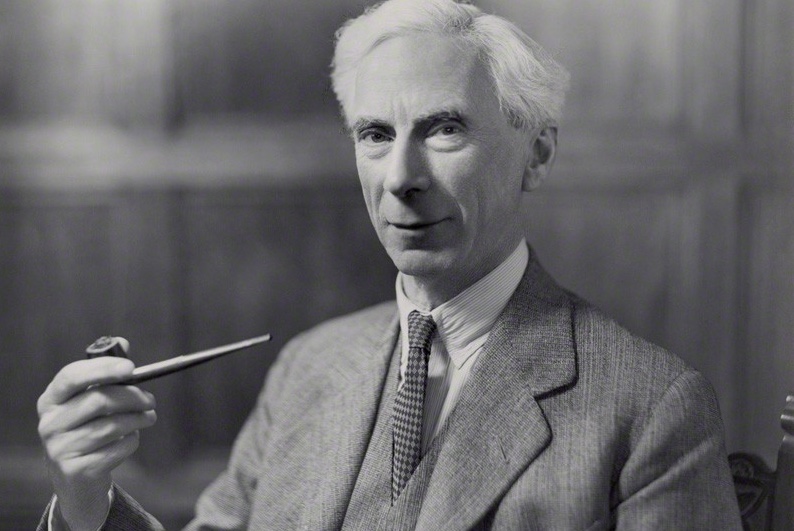Francia enfrenta un maratón electoral de cuatro vueltas que decidirá entre abril y junio del 2002 la composición de la Asamblea Nacional y designará al presidente que ocupará los próximos cinco años el Palacio del Elíseo. En el papel, las elecciones parecen las más importantes en la historia de la V República, desde que De Gaulle la inauguró
en 1958. La coincidencia de elecciones presidenciales —el 21 de abril y el 5 de mayo— y legislativas en junio, podría culminar por fin en el establecimiento de un gobierno unificado. El último período de "cohabitación" que se inició en 1997, cuando el presidente Chirac cometió el error de convocar a elecciones y perdió la mayoría en la Asamblea, es un último botón de muestra del principal riesgo del sistema de equilibrio político diseñado por De Gaulle: la ingobernabilidad. Durante cinco años Jacques Chirac, el último heredero del legado degaullista, y Lionel Jospin, el socialista que ocupa aún el puesto de primer ministro, cohabitaron con tantas dificultades como un matrimonio mal avenido.
Chirac y Jospin son ahora los dos principales contendientes para la presidencia de Francia, en una competencia tan cerrada que las innumerables encuestas han confirmado la imposibilidad de adivinar quién ocupara el Elíseo y han sembrado la confusión entre los votantes. Las tendencias electorales han dilucidado apenas que, entre la miríada de petits candidats que quedarán atrás después de la primera vuelta de abril, sólo dos —Jean-Marie Le Pen, líder de la tendencia más conservadora y racista en el abanico partidista francés, y Jean-Pierre Chevenement, el candidato de izquierda que rebasará probablemente el 10% de la votación—, podrán decidir el resultado de la segunda vuelta. Si Chirac y Jospin reciben porcentajes iguales en abril, sólo conseguirán rebasar el 50% en mayo si atraen a los votantes de extrema derecha o a los seguidores de Chevenement.
Sin embargo, la importancia de las elecciones es básicamente teórica. En la práctica, los votantes han respondido a la campaña con desesperanza y apatía. En las últimas encuestas, 74% de los interrogados opinó que los candidatos tienen muy poco interés en los asuntos que realmente preocupan al electorado —32% más de quienes opinaban así hace 20 años— y 65% preferiría que la contienda final no se diera entre Chirac y Jospin.
El descontento de los votantes se sustenta en el cansancio de tener que elegir entre dos personalidades que han ocupado el escenario político por demasiado tiempo, pero, sobre todo, en el hecho de que tanto el presidente como el primer ministro han buscado colocarse en el centro mismo del espectro político borrando las diferencias entre la derecha y la izquierda. De acuerdo con John Vinocur, un observador de la política francesa, Chevenement describió la situación con ironía y precisión cuando afirmó que los candidatos son tres: él, Dupont y Dupond —nombres que designan en Francia a un par idéntico. Chevenement no es, por supuesto, una alternativa viable: aunque tiene una amplia experiencia de gobierno (fue ministro de industria, educación, defensa y del interior con varios gobiernos socialistas), su retórica ultranacionalista, que exalta las virtudes de un Estado poderoso e interventor y sueña con una Francia semiautárquica, sería más una vuelta al pasado que un salto adelante.
Lo que Jean-Pierre Chevenement ha logrado es poner un poco de sal y pimienta en una campaña especialmente desangelada, y usar sus considerables recursos para exponer el vacío programático de Chirac, que lo ha llevado a presentar un proyecto igual al de su principal opositor. Ha sido uno de los que han desenmascarado con más éxito el dilema político que los dos candidatos simbolizan: la erosión de las distinciones entre izquierda y derecha y la fragilidad de los grandes partidos. Tanto el Socialista que apoya a Jospin como el Rassemblement pour la Republique (rpr), el partido neogaullista fundado por Jacques Chirac, son organizaciones políticas cada vez más desdibujadas e incapaces de emprender las reformas que Francia requiere.
Quienes pueden ser políticamente incorrectos han señalado la necesidad, la imperiosa necesidad, de cambiar muchos de los modos de gobernar y de organizar la economía que se han vuelto un lastre para el ingreso pleno de Francia a la posmodernidad globalizada. Desde Raymond Barre, quien fuera candidato presidencial y primer ministro de 1978 a 1981, hasta Christian Blanc, el candidato que no lo fue en estas elecciones, muchos políticos y analistas franceses han detallado la reforma profunda que el país necesita. Las cifras económicas hablan solas. En el último cuarto del 2001, el gasto en consumo, resultado de la reducción de impuestos que sostuvo el crecimiento económico del país durante el quinquenio de gobierno de Jospin, se desplomó abruptamente. En el 2000, la economía creció a un ritmo razonable: 3.6%. En 2001, esa tasa se redujo a 2% y la proyección para este año es aún menor. El crecimiento económico bajará a 1.5% en el 2002.
Chirac ha centrado su campaña en la crítica al desempeño del gobierno en dos campos: la economía y la seguridad. Gracias a la "cohabitación", puede pasar sin mayor problema la cuenta de los problemas económicos del país al primer ministro. La línea de defensa de Jospin ha consistido en subrayar los logros de su gobierno, diseñar medidas para disminuir la delincuencia y argüir que la caída de los indicadores económicos es meramente coyuntural.
Lo cierto es que gran parte de los problemas económicos de Francia son estructurales y que, como afirmó Raymond Barre en una entrevista reciente, se requiere mucho valor para enfrentarlos. Una valentía que Jospin y Chirac no desplegarán durante la campaña: como en México, gran parte de la opinión pública francesa apoya casi instintivamente la permanencia de un Estado fuerte, tiene un inexplicable apego por los ineficientes monopolios estatales y se niega a pagar el precio que implica emprender una reforma a fondo. Hablar de cambios significaría perder la elección. A los dos podría aplicárseles la máxima de Fidel Velázquez: "El que se mueve no sale en la foto."
Ambos candidatos pueden refugiarse tras el argumento de lo coyuntural, y fingir que no hay necesidad de una transformación sistémica porque amplios sectores de la economía son modernos e innovadores. Diversos complejos industriales, el sector comercial y parte del campo funcionan con altos niveles de productividad. Sobre ellos recae el peso de los monopolios ineficaces, las empresas anticuadas, los poderosísimos sindicatos y un sector público hipercentralizado, burocrático y muy costoso.
Christian Blanc, quien quedó fuera de la contienda porque carece del sustento de un partido, y no podría recopilar jamás las 500 firmas de funcionarios electos de todo el país, según exige el sistema político para contender por la Presidencia, ha listado las primeras medidas que requeriría Francia a fin de competir en términos de igualdad con la dinámica economía norteamericana. "Francia es el último país soviético en el mundo desarrollado", ha dicho Blanc en más de una ocasión. La desmesura de tamaña afirmación busca mover a una opinión pública que arrastra una carga ideológica anquilosada y anacrónica, pero contiene algo de cierto. El inmenso Estado benefactor francés, y los subsidios que dispensa, recuerdan la ineficaz planificación central soviética.
A más de exponer los grandes monopolios estatales —empezando por Electricité de France, la compañía más grande en su campo en Europa, que provee de energía al 90% del mercado francés— a la competencia internacional y abrirlos a la privatización, Blanc propone echar mano de los referendos para introducir nuevas medidas: descentralizar el poder, dejando la administración en manos de las localidades, y romper la liga entre la burocracia central y la política. Chirac y Jospin estudiaron en la Escuela Nacional de Administración (ena), cuyos egresados gobiernan Francia en todos los niveles. Todos ellos conservan sus rangos y prerrogativas en la burocracia cuando ocupan cargos públicos.
La cultura política francesa ha obstaculizado la reforma interna y ha entorpecido también el desempeño del país en el exterior. Francia no es el único país que no ha encontrado su lugar en la Unión Europea ampliada del futuro. Pero la ambigüedad francesa es especialmente peligrosa para Eurolandia. Durante 40 años los franceses han sido el motor y los arquitectos de la Unión Europea (ue). Sin embargo, los acontecimientos de los últimos diez años, desde la caída del Muro de Berlín hasta el ingreso inminente de los países de Europa central, el Báltico, algunos europeos del Este y Chipre y Malta, ha diluido el dominio francés. El país no se reconoce en una Unión Europea más amplia, que confronta el desafío de una Alemania cada vez más deseosa y capaz de ocupar el lugar que le corresponde por su tamaño, posición geopolítica y fortaleza económica.
París ha optado por reafirmar valores del legado del general De Gaulle, que son cada vez más obsoletos: la "excepcionalidad" cultural del país; la lucha por mantener una paridad con Alemania a cualquier precio, y la defensa de la Política Agrícola Común de la Unión Europea, que será económicamente insostenible cuando se le incorporen países con una numerosa población agrícola, como Polonia. A ello, habría que sumar la defensa francesa en el exterior de los usos y costumbres domésticos que obstaculizan la modernización de la ue. Hace apenas unos días, París ejerció su derecho de veto dentro de la Unión Europea y bloqueó la liberalización del mercado de la energía.
A fin de cuentas, Francia tendrá que optar también en Eurolandia por uno de dos proyectos: por el que defiende el poder y la soberanía de los Estados-nación por encima de la ue, y se niega a delegar mayor poder en las autoridades de Bruselas, o el que propone fortalecer la Unión Europea, reformar sus instituciones y apostar por una Europa más amplia y más profunda.
Afortunadamente, en esta esfera las voces del cambio abarcan también a parte del equipo de los candidatos: los modernisateurs dentro del Partido Socialista. Dos libros —L' Europe de nos volontés, de Pascal Lamy y Jean Pisani-Ferry, y La flamme et la cendre de Dominique Strauss-Kahn— plantean una revolución en el ámbito externo aun más radical que las propuestas internas de Blanc. Los autores tienen credenciales impecables: Strauss-Kahn fue ministro de Finanzas, y Pisani-Ferry la cabeza de sus asesores económicos. Pascal Lamy es el comisionado encargado de comercio para la Unión Europea. Con franqueza poco usual en el enrarecido mundo político francés, los tres consignan al basurero de la historia los objetivos tradicionales que Francia ha perseguido en el seno de la ue. Francia, afirman, debe abandonar la defensa de derechos "adquiridos" inoperantes; dedicar esa energía a diseñar un programa para el futuro y a labrarse un lugar en la nueva Eurolandia. El riesgo, advierten, es que los franceses se sientan día con día más distantes de la ue, y que eso abra un círculo vicioso al erosionar la influencia de Francia en la Unión, lo que fortalecería el desinterés del electorado francés en Europa. Proponen, entre otras cosas, un pacto de convergencia para los nuevos miembros de la Unión; redefinir las metas inflacionarias; una presidencia electa y fija para la ue; el establecimiento de un salario mínimo continental, y la consulta obligatoria entre los Estados miembros sobre cambios sustanciales de política económica internos.
Un triunfo de Chirac, que aboga por fortalecer la soberanía nacional, mantendría la ambigüedad francesa frente a la ue. Lionel Jospin ofrece más posibilidades de reforma. Los modernizadores en el ámbito externo forman parte del Partido Socialista, y durante su gobierno se pudo negociar ciertos avances a cambio de adoptar medidas que favorecían a los pilares del mundo político tradicional —como el establecimiento de la semana laboral de 35 horas. De hecho, el programa de privatizaciones del último quinquenio es el más amplio de la historia de Francia: una ventaja mínima de Dupond sobre Dupont, que podría decidir el resultado de la segunda vuelta electoral el 5 de mayo. –
Estudió Historia del Arte en la UIA y Relaciones Internacionales y Ciencia Política en El Colegio de México y la Universidad de Oxford, Inglaterra.