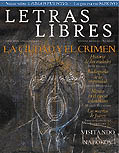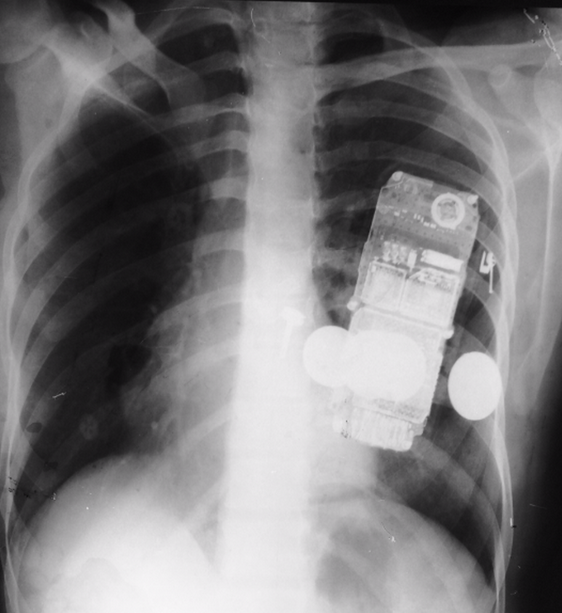“No hay peor vulgaridad que tratar de ser distinguido”, dice un aristócrata en una novela de Patricia Highsmith. Lo mismo sucede con el deseo de inmortalidad literaria. Era aplaudido en tiempos de Ovidio, cuando los poetas proclamaban a gritos su anhelo de perdurar, pero la destrucción de casi todo lo escrito en la antigüedad clásica moderó el optimismo de los consagrados. Aunque estuvieran seguros de permanecer, los poetas del Siglo de Oro evitaban cantar victoria sobre el Padre Cronos, y para ganarse la simpatía del lector pedían perdón por sus yerros en prólogos que rezumaban falsa modestia. La humildad fingida se mantuvo desde entonces como norma de urbanidad en la República de las Letras.
El culto a lo efímero de la civilización moderna exige al escritor ocultar su anhelo de trascender o, cuando menos, asumirlo con ironía, como un defecto que sólo puede ser superado por medio del autoescarnio. Pero hasta el más modesto artesano de la palabra abriga todavía la ilusión de dejar huella. Pocos poetas en el mundo han tenido la sensatez de resignarse pronto a no perdurar, como el sabio Renato Leduc. Modesto y visionario a la vez, don Renato se anticipó a la posmodernidad al advertir que el hambre de gloria de los poetas “serios” empezaba a ser un fardo psicológico intolerable. Su amistad con Agustín Lara, El Chamaco Sandoval y otros clásicos de la canción popular tal vez lo predispuso contra el afán trascendente de la poesía culta, que rara vez produce obras inmortales, pero busca perpetuar la anacrónica división entre juglares y literatos.
La evolución posterior de la poesía contemporánea le dio la razón. Abolidas las fronteras entre cultura popular y bellas letras, el renacimiento de la tradición juglaresca ha desenterrado la figura del bardo medieval que modifica sus canciones al gusto del oyente. La “poesía en acción” de Serge Pey, el gran discípulo francés de Allen Ginsberg, rechaza cualquier intento de fijación textual y supedita el afán de perdurar al deseo de convertir la experiencia poética en una catarsis. En Brasil, donde la élite intelectual no está reñida con el gusto masivo, Caetano Veloso y Chico Buarque son al mismo tiempo ídolos de la canción popular y poetas de primera línea. Pese a la resistencia de las viejas y las nuevas academias, el “duro deseo de durar”, que Paul Eluard consideraba el impulso primario de la creación poética, va perdiendo terreno en la escena literaria mundial, mientras cobra fuerza la idea de que sólo puede perdurar quien no se propone lograrlo.
La satanizada cultura de masas, que fabrica y destruye ídolos en un parpadeo, ha contribuido muy saludablemente a desprestigiar la ambición de inmortalidad. Así lo reconoce George Steiner en su reciente autobiografía, donde confiesa que su rigurosa formación académica le hizo perder de vista la revolución cultural más importante del siglo:
Educado en una reverencia hipertrófica hacia los clásicos, en una especie de veneración hacia los gigantes del pensamiento, me sentí comprometido con lo canónico, con lo confirmado, con lo inmortal (¡esos inmortels momificados de la Academia Francesa!). Tardé demasiado en comprender que lo efímero, lo fragmentario, la ironía de uno mismo, son las claves de la cultura moderna. (Errata. El examen de una vida, Siruela, 1998).
En México, la sensibilidad que Steiner tardó en comprender, y todavía no aprueba del todo, ha tenido exponentes valiosos en varias generaciones, empezando por Salvador Novo, pero el peso de lo canónico es aplastante y mantiene vivo el prejuicio contra las innovaciones plebeyas.
Según los árbitros del buen gusto que pastorean a los jóvenes escritores, la manera más segura de perdurar hasta el fin de la eternidad es poetizar sobre la poesía o pergeñar viñetas inocuas ambientadas en el imperio otomano, donde los nacos no puedan asomar la nariz. Gran parte de la chatarra producida en los talleres literarios se debe a la creencia de que basta despojar a la escritura de cualquier connotación temporal o geográfica para crear una obra imperecedera. Sin duda, los cronistas urbanos de los años ochenta produjeron toneladas de literatura desechable, pero al menos tenían el recato de no coquetear con la posteridad. Obsesionados por adquirir el sello aristocrático del arte minoritario, los enemigos de la literatura fechada incurren sin embargo en la espantosa vulgaridad de presentar su candidatura al panteón de los inmortales, sin haber escrito nada que la respalde.
Los verdaderos aristócratas del espíritu son más humildes, como lo demuestran la vida y la obra de Jaime Sabines. Aunque Sabines era un poeta culto, su emotividad y su horror a la pedantería lo aproximaban a los compositores de música popular. Desde sus primeros libros transformó en arte poética la virtud humana de no tomarse demasiado en serio. Pocas celebridades han dado tantos martillazos a su propia estatua: recordemos, por ejemplo, la mordacidad con que ridiculizó su desempeño como diputado del PRI. La famosa imprecación en la elegía a la muerte del Mayor Sabines: “¡Maldito el que diga que esto es un poema!”, sugiere que la idea de sobrevivir en sus obras le parecía una detestable frivolidad. Quizá no fue del todo sincero al desdeñar la gloria, pero nunca pensó en ella cuando escribía. Si murió convencido de haber dejado una obra perdurable, como seguramente ocurrió, tuvo la inteligencia y el tacto de hacernos creer que no le importaba. Entre sus contemporáneos hubo quizá poetas de mayor estatura, pero ninguno sobrellevó la consagración con más elegancia. –
(ciudad de México, 1959) es narrador y ensayista. Alfaguara acaba de publicar su novela más reciente, El vendedor de silencio.