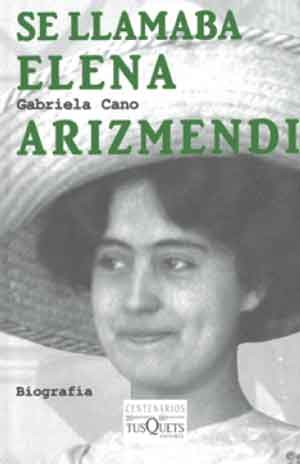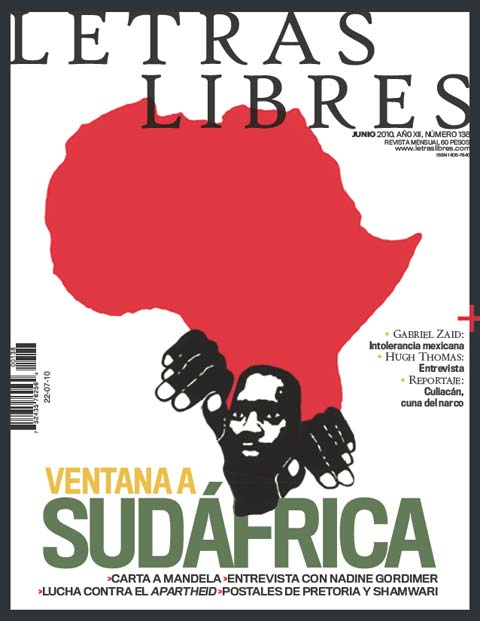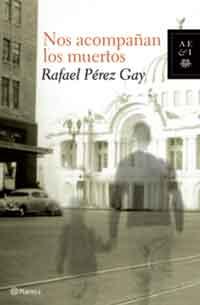El primer anzuelo que lanza la historiadora Gabriela Cano para jalar nuestra atención es el título de su libro. Como primer acto de justicia (y en obvia alusión al Se llamaba Vasconcelos de José Joaquín Blanco) Cano presenta su trabajo con una declaración: Se llamaba Elena Arizmendi; marcando, de esta manera, la distancia con la “Adriana” que todos los lectores de José Vasconcelos conocíamos y advirtiéndonos con ello su intención de recuperar la biografía de una mujer cuya historia va mucho más allá del romance tormentoso que el escritor difundió en sus famosas memorias.
Mientras que Vasconcelos nos dejó la imagen de una mujer “bailarina, bohemia y escandalosamente bella” (luego sería también el “monstruo, mitad pulpo, mitad serpiente” que se “enroscó” en su corazón), Cano retrata a una mujer que, a veces por azares del destino y a veces por decisión y convicción propias, transgredió los estrechos límites que se le concedían a la mujer al comenzar el siglo XX. La Revolución le sirvió de escenario para llevar a cabo su primera labor filantrópica con la creación de la Cruz Blanca Neutral; su cercanía con el presidente Madero y su esposa, Sara, la llevó a Vasconcelos, y la relación que estableció con él durante más de cuatro años transformó irremediablemente su vida. Su “feminismo” afloró cuando decidió dejar el papel de amante y se estableció “en una habitación propia” en Nueva York –parafraseando a Virginia Woolf, cuando dice que una mujer necesita una habitación propia para escribir.
Desde ahí, en su papel de escritora y periodista, fundó la Liga de Mujeres de la Raza, la revista Feminismo Internacional y publicó su única novela: Vida incompleta / Ligeros apuntes sobre mujeres de la vida real.
Al ser una novela autobiográfica, Vida incompleta se convirtió en una de las pocas fuentes con las que contó Gabriela Cano para su investigación. Sin embargo, la escasez de documentos de primera mano (obstáculo no menor cuando se trata de hacer una reconstrucción histórica) no impidió que la autora, con gran intuición y conocimiento de la época, pudiera tejer finamente los vestigios que encontró en el camino y enriquecerlos con sus propias inferencias y recursos creativos.
Es así que damos por buena la interpretación sobre la influencia que pudo haber tenido en el carácter de la pequeña Elena su abuelo Ignacio Mejía, famoso liberal cercano a Juárez; o sobre el peso que pudo haber tenido el hecho de compartir con Vasconcelos el origen oaxaqueño para su vinculación amorosa; o sobre el fortalecimiento de su carácter y don de mando debido a la prematura pérdida de su madre… Gabriela Cano logra llenar muchos de los huecos de la vida de Elena; muchos otros, sin embargo, quedan abiertos: ¿fue víctima de maltrato físico por su primer esposo?, ¿cómo perdió su único embarazo?, ¿cómo se casó por segundas nupcias cuando la ley de divorcio entonces vigente conservaba el vínculo matrimonial?, ¿qué pasó con ese enigmático segundo esposo?
Elena se convirtió en una figura pública durante el movimiento maderista. Su labor filantrópica en la Cruz Blanca Neutral, apropiada para su clase y prestigio familiar, la colocó en el pequeño escaparate de la vida social y cultural de la ciudad de México y fue entonces que se cruzó en el camino con José Vasconcelos.
Desde la perspectiva de Gabriela Cano, las muchas afinidades que la pareja tenía dieron lugar a un profundo enamoramiento. De Vasconcelos sabemos, por su propia pluma, que estaba loco por ella; de ella, en cambio, poco sabemos, pero algo nos dice el hecho de que haya aceptado vivir sujeta a los vaivenes de su amante, en la sombra, en una relación que no la llevaba a ningún lado.
Gabriela Cano sugiere que, en cierto sentido, Elena y Vasconcelos formaron una pareja “moderna” (entendiendo esta como una relación amorosa “en la cual los intereses compartidos y la satisfacción intelectual y sexual mutua constituían el fundamento de la relación”). No estoy segura. Justamente al acercarnos a la historia –como lo hace Gabriela Cano– bajo la perspectiva del estudio de género, lo que cobra mayor importancia son las características culturales que la sociedad asignaba a las mujeres y cómo estas asumían dichas características, lo que en el caso concreto de la historia de Elena se traduciría en enormes contradicciones entre el “deber ser” de una mujer educada bajo los cánones del ideal femenino del porfiriato y la vida que llevaba. (¿Cómo explicar de otra manera el enfurecimiento de Vasconcelos ante la adopción de la moda flapper o el “acento feminista” de su amante cuando decía buscar con ella una relación libre y emancipadora de los códigos matrimoniales? ¿Cómo explicar la frustración de Elena por no poder tener una familia?)
Los estrechos márgenes morales y sociales de la época la habían empujado a un matrimonio a los quince años de edad en el que muy probablemente sufrió violencia, a un misterioso segundo matrimonio, a una relación tormentosa que la estigmatizó socialmente y, finalmente, a un exilio voluntario donde volvió a buscar el matrimonio como si este fuera un asidero social más que personal o amoroso.
Sin embargo, es en esta segunda etapa de su vida, “forjada su propia habitación en Nueva York”, donde Gabriela Cano ubica con más claridad la postura feminista de Elena; una postura nada radical (tomada del pensamiento de la escritora sueca Ellen Key) que si bien abogaba por la capacidad femenina para trabajar fuera del hogar y la importancia de la colaboración económica de las dos partes de la pareja matrimonial, reivindicaba la “alegre y sencilla vida doméstica” y el papel fundamental de la mujer como madre y esposa.
Nueva York se había convertido para los años veinte en la “capital feminista de Estados Unidos”. Desde ahí Elena impulsó la Liga de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas, también conocida como Liga de Mujeres de la Raza (influencia de José Enrique Rodó, quien convenció –con Ariel– a muchas generaciones de que los hispanoamericanos teníamos una unidad cultural y una identidad espiritual específica), discutió y confrontó a las feministas estadounidenses y europeas por su racismo, prepotencia e, incluso, por su radicalismo social.
Se llamaba Elena Arizmendi, diría yo, es más el retrato de una época que el de una mujer. Por supuesto que ahí están las pinceladas de la vida de Elena que Cano supo trazar con rigor histórico y evidente empatía (y sin desdibujar del todo las trazadas por Vasconcelos), pero lo que al final nos queda es la imagen de ese difícil tránsito entre el ideal femenino decimonónico y la identidad femenina moderna que postuló el siglo XX y que a estas alturas seguimos discutiendo. ~