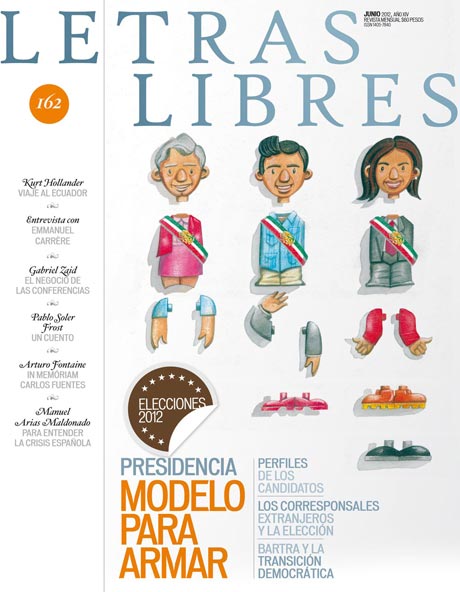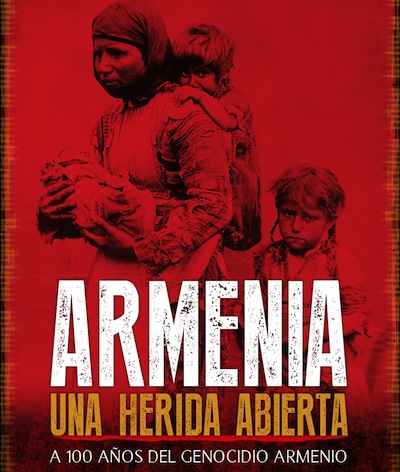I confided that to one of my students– that my home was going to pieces.
To which he made his reply: “It shows.”
Kurt Vonnegut, Jailbird
Ya dejó dicho Susan Sontag que tan importante como una enfermedad son sus metáforas. Y lo mismo cabe decir de las crisis económicas, que vienen a ser como las enfermedades del capitalismo. Algunas son leves, como un resfriado, pero otras amenazan con llevarse al paciente por delante, que es lo que sucede con la profunda crisis socioeconómica que padece España desde hace casi cuatro años y para la que aún no se vislumbra salida alguna. Para describirla, los españoles se han inclinado sobre todo por una metáfora sencilla: el final de fiesta. De manera que, como sucediera en la Argentina menemista que cambiaba un peso por un dólar y en tantos otros delirios repentinos de grandeza, España habría actuado como el nuevo rico que se entrega a la ostentación y el pavoneo cuando vienen bien dadas, hasta que una brusca sacudida lo devuelve a la realidad. Es, aproximadamente, lo que ha pasado. Sin embargo, esta metáfora oculta más de lo que revela. Y por ello acaba diciendo más sobre los españoles que sobre la crisis que padecen.
Desde luego, hubo una fiesta. Después de lograr la entrada en la moneda común europea, España se convirtió en el alumno aventajado del mundo desarrollado: su tasa de paro se redujo a niveles inéditos, se alcanzó el superávit fiscal, el crecimiento era constante, llegaron inmigrantes en cantidades ingentes y florecían autopistas y trenes de alta velocidad. Al tiempo, multinacionales como Zara o Telefónica se lanzaron a la conquista de las provincias exteriores. ¡El milagro español! De repente, una versión corregida y aumentada del desarrollismo tardofranquista: la prosperidad democrática. Así se lo hizo saber al mundo el entonces presidente Zapatero, al sugerir que, tras alcanzar la renta per cápita de Italia, nos lanzábamos a superar nada menos que a Francia.
En esas estábamos cuando el mercado financiero internacional colapsó tras la crisis de las subprime y España se derrumbó como un castillo de naipes. Ahora, el desempleo supera el 24% de la población activa y afecta a más del 50% de los jóvenes (hasta el punto de que uno de cada tres parados europeos es español), la economía está oficialmente en recesión, los bancos esperan a ser rescatados y los impuestos suben mientras las prestaciones públicas bajan. Basta pasear por una ciudad española cualquiera para contemplar un paisaje fantasmagórico: bloques de viviendas sin vender, locales comerciales vacíos, aeropuertos sin aviones. Hasta los inmigrantes se han ido; solo quedan los turistas. España está –aunque no se diga, porque no se puede decir– arruinada. Se acabó el guateque.
Sucede que los españoles no parecen haberse percatado de que, en sentido propio, no hubo tal fiesta, por la sencilla razón de que todavía no se ha pagado. Porque gastamos un dinero que no teníamos, un dinero que habíamos pedido prestado porque era barato hacerlo –administraciones públicas, bancos, clubes de futbol, ciudadanos– y ahora tenemos que devolver: el gasto de antaño es la deuda de hogaño. ¡Nuestra deuda pública y privada asciende al 394% del PIB! O sea, que creíamos ser ricos y en realidad somos pobres, o al menos mucho más pobres de lo que habíamos imaginado. De manera que España ha sido, por emplear la célebre narración de Bioy Casares, como una gigantesca invención de Morel: durante años ha vivido un gran espejismo, una prolongada alucinación. Y esta es una metáfora mucho más adecuada para explicar lo sucedido, porque apunta hacia las raíces profundas de la crisis, es decir, hacia una sociedad mal concebida y peor organizada. Naturalmente, es también una sociedad inclinada al autoengaño, que prefiere culpar de su crisis a los chivos expiatorios habituales –los mercados internacionales, el neoliberalismo rampante, el gobierno alemán– antes que enfrentarse a su difícil realidad.
Si hay un fenómeno que condensa narrativamente esa gran ficción colectiva es la burbuja inmobiliaria. Durante una década, la construcción fue –junto al turismo– la principal industria española. Se iniciaron miles de promociones, los precios no dejaron de subir ni los españoles de pagarlos, mientras la banca concedía créditos hipotecarios sin preocuparse por la solvencia de los beneficiarios. Hay que añadir que los beneficiarios tampoco se preocupaban mucho por su futura capacidad de pago. Naturalmente, una sociedad de hipotecados es una sociedad inmóvil, lo que no contribuye ni a la circulación de las ideas, ni a la eficacia del mercado de trabajo, ni a la desactivación del localismo regional. Pero nadie quería quedarse sin su pisito, arraigada como está entre los españoles la idea de que arrendar la vivienda propia es tirar el dinero, una idea que los sucesivos gobiernos han reforzado otorgando beneficios fiscales a la propiedad y no al alquiler. Esto, dicho sea de paso, es una vieja querencia ibérica, como el cine de los sesenta dejó demostrado: en El verdugo de Luis García Berlanga el personaje interpretado por Nino Manfredi acepta esa peculiar ocupación a fin de acceder a una vivienda en propiedad. A ello hay que sumar el efecto imitación, que empujaba a la compra incluso a los más renuentes, ante el riesgo de que la espiral alcista de los precios nunca se detuviera: si Julián e incluso Pablo han comprado, ¿cómo no voy a comprar yo? A su vez, atraídos por la promesa del dinero rápido, los jóvenes desertaban en masa del sistema educativo –un sistema por lo demás deteriorado tras años de lenidad legislativa y experimentos psicopedagógicos– para subirse al andamio, contribuyendo con ello a una creación de empleo tan vertiginosa como efímera.
Huelga decir que las autoridades autonómicas y locales con competencias en la materia alentaban este proceso delirante, por constituir su principal fuente de ingresos, vía recalificaciones urbanísticas, impuestos y, todo sea dicho, contribuciones a la financiación ilegal de los partidos correspondientes. Por supuesto, la corrupción asociada a la burbuja era conocida por todos. ¡Si hasta los notarios disponían de una salita privada para los pagos en negro! Nadie ignoraba la diferencia ontológica entre “el dinero en A y el dinero en B”. Y el virtuoso ciudadano que ahora abjura de la codicia de Wall Street invertía sus ahorros “en el ladrillo” (como solía decirse con una jactanciosidad embrutecida) con la ilusión de vender un día por diez lo que la víspera había adquirido por tres. Nadie ignoraba que esto sucediera. Pero ningún gobierno quería ser el primero en matar a la gallina de los huevos de oro: no olvidemos qué diferente es la psicología colectiva del boom entonces reinante de la psicología del bust que la ha reemplazado.
Tal vez la psicología ayude a explicar también por qué, tras el esfuerzo fiscal y liberalizador realizado con objeto de cumplir los criterios que autorizaban la participación en el euro, España se abandonó a la inercia del gasto y dejó las reformas económicas a un lado. Desaprovechó así la oportunidad de modernizarse en la relativa abundancia y no, como ahora se ve forzada a hacer, en la relativa decadencia. Así, el gobierno socialista eliminó el techo de gasto de las regiones, autorizándolas a endeudarse sin límite en beneficio de sus redes clientelares y de una política de inversiones caracterizada por el deseo de no ser menos que el vecino. Todos los virreyes regionales habían de tener su aeropuerto, su museo de arte moderno, sus canales de televisión. Y su universidad, naturalmente, con el resultado de que uno puede estudiar en España cualquier cosa en cualquier sitio. Parece innecesario añadir que las universidades españolas carecen del más mínimo prestigio, como los rankings internacionales se encargan de señalar. Es un misterio, así las cosas, que uno de los clichés más repetidos en la España contemporánea sea eso de que sus jóvenes conforman la generación mejor preparada de la historia. Algunos nos conformamos con tener algún día a un presidente del gobierno que sepa hablar inglés.

Simultáneamente, a fin de colocar a sus fieles, los gobiernos regionales y locales crearon un entramado de empresas públicas, fundaciones y observatorios de la más diversa índole, sin que los politizados tribunales de cuentas encargados de fiscalizarlos dijeran nada al respecto. Solo los tribunales de justicia han condenado el crecimiento elefantiásico de una administración paralela, que sirve además para difuminar los límites entre poder ejecutivo, burocracia y partidos. No es ajeno a este proceso el hecho de que el desarrollo de la autonomía regional en España haya obligado a improvisar una clase política reclutada con arreglo a criterios de fidelidad partidista, lo que ha convertido los pasillos del poder en un desfile de apparatchiks sin escrúpulos que harían cualquier cosa antes que perder sus privilegios. Esta visión de las cosas fue memorablemente resumida por Carmen Calvo, entonces ministra de Cultura, cuando sentenció: “El dinero público no es de nadie.” Ahora bien, parece que tampoco el dinero privado era de nadie, si tenemos en cuenta que gobiernos y partidos regionales tomaron al asalto los consejos de administración de las cajas de ahorros (entidades financieras provinciales o regionales cuyos beneficios han de destinarse a obra sociocultural) para obtener créditos en condiciones ventajosas y ayudar a sus empresarios favoritos, para los que se amañaban debidamente los concursos y licitaciones públicas. Es precisamente la calamitosa gestión de las cajas lo que en buena parte explica la crítica situación que atraviesa el sistema financiero español, cuyas entidades acumulan solares y pisos vacíos donde antes constaban activos inmobiliarios generosamente tasados al alza para inflar los balances. A fin de cuentas, la ficción llama a la ficción: el adúltero que dice su primera mentira ya no puede dejar de acumularlas.
En ese sentido, la falta de rendición de cuentas de los gobiernos autonómicos constituye una de las claves que explican el fracaso de las instituciones españolas a la hora de preparar a su sociedad para un mundo globalizado en proceso de acelerado cambio. Se ha hecho una política provinciana que, por ejemplo, ha convertido el mercado español en una pesadilla para las empresas españolas y extranjeras, obligadas a aplicar diecisiete normativas distintas en lugar de una sola a la hora de etiquetar un producto o diseñar una piscina. Más que un proceso racional de descentralización política, se ha llevado a término un centrifugado incoherente que acaso solo pueda entenderse como una tardía respuesta a la organización centrípeta del franquismo. Este proceso obedece también al exitoso empeño de catalanes y vascos por procurarse un Estado independiente, empeño ante el que nunca ha respondido un Tribunal Constitucional tradicionalmente controlado por el gobierno de turno y carente de la más mínima independencia. Este fracaso de los organismos de control debe hacerse extensivo a una institución tan prestigiosa como el Banco de España, cuya supervisión del sistema financiero ha sido un completo fracaso, por haberse realizado conforme a los dictados del gobierno.
Significativamente, hay aspectos de la herencia franquista que no han sido cuestionados, a saber, aquellos que se refieren al diseño de los mercados y a la organización de las relaciones económicas. ¡Cuando son aquellos que habrían procurado la modernización de la sociedad! No es, desde luego, una casualidad: nada más difícil que remover intereses fuertemente arraigados. Así, el mercado laboral ha continuado siendo extremadamente garantista para quienes lograban acceder a un empleo, debido a unos elevados costes por despido que desincentivaban la contratación tanto como promovían la temporalidad. Esto último explica el grotesco porcentaje de desempleo que soporta España hoy en día: el ajuste económico se ha realizado casi exclusivamente por la vía de la eliminación de empleo. Esta rigidez impide la circulación de profesionales entre empresas y dificulta la renovación de estas, porque la destrucción creativa schumpeteriana se produce muy lentamente. A esa rigidez hay que sumar otra, a saber, un sistema de negociación colectiva de salarios y condiciones de trabajo dentro de las empresas que, otorgando un papel preponderante a unos sindicatos anticuados, se ha demostrado ineficiente a la hora de lograr la promoción de los mejores dentro de cada empresa y de aumentar el rendimiento general del sistema. Así, mientras Alemania contenía sus costes salariales y aumentaba su productividad, a fin de hacer más atractivos sus productos, España aumentaba sus salarios, indexados a la inflación, sin que aumentara su productividad. Y lo mismo cabe decir de un empleo público de extravagante abundancia, sin que pueda extrañarnos que dos tercios de los jóvenes españoles expresen el deseo de convertirse en funcionarios: ser Oblomov antes que Steve Jobs. Pero un Oblomov que con su paga extra se compra los productos de Steve Jobs. Que inventen otros.
Por otro lado, también la liberalización de mercados y la remoción de trabas a la libre competencia perdió todo impulso después de la entrada en el euro. Y es que la famosa frase de Ortega –según la cual España es el problema y Europa la solución– es rigurosamente cierta: solo impelidos por un agente externo parecen los españoles capaces de reformarse. ¡Como si fueran niños pequeños! La ausencia de esas medidas liberalizadoras perjudicó a los ciudadanos tanto como benefició a los sospechosos habituales: colegios profesionales, oligopolios energéticos, grupos de distribución, conglomerados de comunicación, y así sucesivamente. Este conservadurismo tiene su espejo en una opinión pública –a la francesa– solo superficialmente progresista: salvo que entendamos por progreso que las cosas se queden como están. De ahí que el reformismo económico suela ser castigado en las urnas y que la falta de información política de los ciudadanos españoles (confirmada periódicamente por las estadísticas comparadas) haya contribuido a empobrecer el debate público y a obstruir la discusión desprejuiciada de nuevas soluciones para los viejos problemas. Ya dejó dicho Adam Smith que el ciudadano suele rechazar aquellas reformas que le serían beneficiosas, por la sencilla razón de que no las entiende. Y por más que el vistoso movimiento juvenil de los llamados “indignados” se empeñe en culpar de la crisis al “sistema” en su conjunto, el problema es más bien la deformación española de unas instituciones social-liberales que han demostrado una razonable eficacia en otras latitudes.
Desde luego, la crisis española no puede entenderse del todo si dejamos a un lado los factores culturales. Se trata, ciertamente, de un asunto resbaladizo, porque es difícil determinar dónde empiezan las normas y dónde terminan los hábitos: el mismo griego que evade impuestos en Tesalónica los paga en Chicago, porque el contexto institucional es diferente. Sin embargo, sea cual sea la explicación histórica que podamos encontrar, es indudable que la falta de ética pública de los españoles ha jugado su papel en la gestación de la crisis. Toda una serie de conductas incompatibles con una sociedad bien ordenada han sido y son amablemente toleradas por la mayoría de los ciudadanos: hacer trampas con los impuestos, darse de baja laboral sin justificación, encontrar trabajo o aprobar una asignatura mediante un enchufe, cobrar el subsidio de desempleo y tomarse unas vacaciones en lugar de buscar una nueva ocupación… Es quizá la misma razón por la que ni la inspección fiscal ni la laboral funcionan en España con el rigor y la imparcialidad necesarias: las normas son consideradas una constricción relativa que admite toda clase de excepciones, sobre todo si es uno mismo el beneficiado. Es por ello difícil de creer que la solución al marasmo español pueda provenir de la sociedad civil y operar de abajo a arriba: porque la sociedad no es mejor que su política. Y la economía, de hecho, es un destilado de ambas.
Puede así decirse que la economía española se ha hundido porque no podía dejar de hacerlo. Y no podía dejar de hacerlo porque tanto las instituciones como las normas estaban mal diseñadas, de modo que el consiguiente sistema de incentivos ha empujado a los agentes económicos en la dirección equivocada y no ha sabido contrarrestar ni las inercias culturales ni las deficiencias cognitivas de los españoles. El resultado es una sociedad que avanzaba como un pollo sin cabeza hacia delante, incurriendo en un exceso tras otro sin percatarse de la debilidad de sus propios fundamentos. Pero ya dejó dicho el economista Herbert Simon que, si algo no puede continuar indefinidamente, terminará por detenerse. Y eso es lo que ha pasado. Toda ficción tiene un final. ~
Manuel Arias Maldonado (Málaga, 1974) es catedrático de ciencia política en la Universidad de Málaga. Su libro más reciente es 'La pulsión nacionalista' (enDebate, 2025).