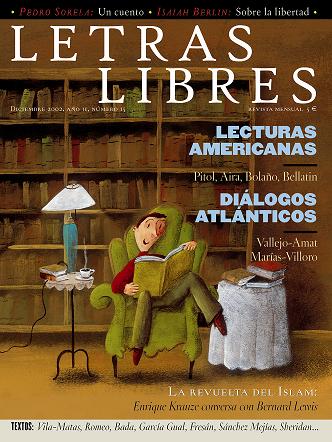El italiano ha dicho que no paga.
—”No”, ha dicho con la mano, como segando una cabeza.
La china, que parece la mujer del chofer, ha mirado sin saber en qué se había equivocado. Pero diligentes como son, prácticos, se ha girado hacia el francés: cuando el francés le pague, quizá el italiano tome ejemplo. Quizá comprenda.
— “No”, dice sin embargo el francés. Y al gesto de la china mostrando 5 con todos los dedos extendidos sin equívoco posible, él responde con tres dedos.
Esta vez no hay equivocación posible: 5, ha mostrado la china; 3, ha respondido el francés, mirándola a los ojos y tras haber esperado a que la china recogiera sus dedos. No, dice además el francés con la cabeza, y aunque en China las cosas se dicen distinto —todas las cosas, hasta sí o no—, la china ya sabe lo suficiente de los blancos como para reconocer un no.
La china se vuelve hacia el chofer y medio grita algo montando las letras unas sobre otras. Un revuelo se organiza en la parte delantera del pequeño autobús, los pasajeros chinos comentan con voces rápidas, de pájaro, el chofer se arranca de su asiento: ya está frente al italiano.
—5, le exige, y casi tocándole la nariz con la suya le muestra la mano con el signo chino para el cinco.
—3, replica el italiano sin impresionarse, feliz, y muestra primero el signo occidental, tres dedos, y luego el signo chino.
Está encantado el italiano: no sólo exhibe sus idiomas sino que estamos haciendo lo que él quería.
—¡Estoy hasta la coronilla de pagar más que los chinos!, ha dicho más de una vez, desde esta mañana. Primero suave, luego ya exasperado. Algo le iba avanzando en la cabeza.
Pues bien: los chinos no están dispuestos a que paguemos tres yuanes por el viaje a Yangshuo desde el recodo del río donde nos dejó el barco. Quieren cinco. El chofer se enfada muchísimo. Después de intentar exigirnos a varios que paguemos —cada vez más rápido, cada vez más enfadado—, comprende: un motín. Esto es un motín.
Y con admirables reflejos de capitán, le pide a los demás chinos que se bajen —lo que hacen como un solo pasajero obediente—, y luego, después de cerrar las ventanas con reflejos de bombero, se detiene un momento en la puerta, nos mira, ríe sin ruido como si supiese algo que nosotros no sabemos, se baja y cierra la puerta desde afuera.
¡El hombre ha cerrado las ventanas para hacernos sudar más! Es algo como de niños, y reímos a grandes carcajadas. No hemos terminado de comprender nuestra situación cuando otro pequeño autobús pariente del nuestro —a esa edad los hermanos ya son tan distintos que se vuelven primos— llega a la plaza, recoge a nuestros antiguos compañeros de viaje… y desaparece.
Y nos quedamos en medio de la plaza, ahogándonos lentamente en el calor, abandonados, como dicen en las novelas, a nuestra suerte.
Llegué a Yangshuo hace tres días y me pareció un país distinto, aunque sólo sea porque aquí hay extranjeros y en el resto de China los extranjeros somos raros y hasta exóticos: en Wuzhou, un hombre que dijo ser profesor de inglés (lo había aprendido navegando) me pidió que fuese a hablar con sus alumnos. “Nunca han visto a un extranjero”, decía. E incluso suplicaba: “Nunca lo han oído.” Pero yo estaba exhausto por un viaje de 36 horas haciendo de Gulliver en un barco para niños, incluidos los camastros, y me proponía seguir viaje muy temprano al día siguiente.
En Yangshuo, en cambio, se puede ver a más de un blanco a la vez, lo que lo convierte en un lugar internacional, una especie de Shangai, Tánger, Lisboa en sus momentos de película… No se trata de los trotamundos con los que te tropiezas por el país —la pareja de Québec que recorría Asia para seguir siendo jóvenes un par de años más, un par de chicas, una muy alta y la otra muy bajita, que se estaban demostrando algo a sí mismas, solitarios de mirada lenta, como yo…—, sino de algo en el aire que anuncia que los turistas llegarán en cinco minutos. Eso se nota no sólo en que ya venden hamburguesas y postales sino hasta en cómo te tratan. En mi hotel (es un modo de llamarlo) tuve mi primer problema en China: Había dado para lavar casi toda mi ropa, y regresó toda… sin planchar y sin un pantalón. Exigí que me lo devolvieran.
—Haré lo que pueda, me respondió el recepcionista con una frase ya envasada de manual de inglés. (I’ll do my best.)
Recordé algo que había leído, que a los chinos les impresionan los gritos y los ademanes violentos, y subí la voz:
—Usted no hará lo que pueda. Usted lo hará—. Y le señalé con el dedo índice para que no hubiese dudas.
Y en efecto, el pantalón reapareció. Se había confundido con otra ropa, me dijo el hombre, muy tímido. Pero yo no uso los vaqueros del uniforme internacional.
También Shilling tiene una desenvoltura que no había visto nunca. Shilling es la pequeña camarera del bar La Luna Roja, uno de los dos o tres lugares de Yangshuo que dentro de no mucho serán el Hilton, el McDonalds y el Hard Rock Café. En un inglés también bueno, Shilling me indicó los paseos más agradables, me habló de la excursión por el río y de la pesca con cormoranes, me contó del pastor protestante que le había enseñado inglés y me preguntó si la podía llevar conmigo.
—¿Conmigo?, pregunté, como si quisiera confirmar que era esa la pregunta.
—Sí. A Sipanyá (así suena más o menos España en chino).
Me contó que una mujer norteamericana se había encaprichado con ella y se había comprometido a alojarla un mes en Miami si ella se pagaba el billete de avión y prometía no quedarse en Estados Unidos.
Hice cálculos: un billete de avión a Miami debía de costar el equivalente del sueldo de Shilling durante tres o cuatro años. Quizá más. Quizá costaba lo que quince o veinte bicicletas, o la ropa de diez años. Quizá para poder pasar un mes en Miami Shilling tenía que quedarse sin comer diez meses.
Eso fue hace dos días. Esta mañana decidí aceptar su sugerencia de realizar un viaje en barco por entre esas montañas redondas que surgen de la tierra sin avisar, como chichones. Lo que en realidad me decidió fueron las dos excursiones que ya hice en bicicleta. El primer día el sudor que me caía en los ojos terminó impidiéndome ver las montañas, que ardían. En el segundo, ayer, salí cuando aún era de noche y la aparición de las montañas desprendiéndose de la noche y la niebla me hicieron temer como cuando uno se va a enamorar y parece que ya es demasiado tarde:
¿Y si ya es demasiado tarde? ¿Y si ya estoy enganchado a estas montañas y no me puedo ir?
Durante todo el trayecto en barco, esta mañana, no hice otra cosa que pintarlas. Dibujarlas más bien. Transcribirlas. Tenía la sensación, la certeza de estar escribiendo, de tomar un dictado. No me creerán cuando lo diga (si lo digo) pero sé que me querían decir algo.
Pero terminé por escuchar a mis compañeros de viaje. No me quedó más remedio, un turista es más ineludible que un árbol, que un pobre, incluso que un tigre, según dónde y cuándo.
Los que más se notaban eran la pareja de franceses, que habían elegido el barco por el río Lí como el escenario de una de sus peleas de marido contra esposa y esposa contra marido: ambos hablaban con la violencia del hastío, y ella miraba el mundo (no le miraba a él) igual que si sólo estuviese dejando pasar el tiempo para ejecutar una sentencia ya dictada. Esa era una de sus últimas peleas, estaba claro. Hacia tiempo que se habían pasado de rosca. Se odiaban.
—Tu me fatigues, decía ella. (Me cansas.)
—Tu as de la chance, decía él, tu peux dire ce qui t’arrive. Moi, je suis arrivé au bout de mon vocabulaire. (Tú tienes suerte: puedes decir lo que te ocurre. Yo he llegado al final de mi vocabulario.)
Unos intelectuales, pensé, aunque también es cierto que todo francés es intelectual, al menos mientras habla: va con el idioma.
—Come si dice piccolino in colombiano, le decía una italiana a su pareja.
Era una italiana con los pechos moldeados por una camiseta de tirantes, sin sujetador, y largas piernas que movía con gran libertad bajo una falda de seda. Estaba justo frente a mí.
—Chiquitico, dije, y me quedé sorprendido aunque es algo que me ocurre con cierta regularidad. Sobre todo con extranjeros: el escritor que vive dentro de mí tiene a su vez un hijo scout que no puede evitar corregir los lenguajes del mundo. Si alguien pregunta cómo se dice esto o aquello, de seguro que, si lo sabe, el hijo scout de mi escritor lo dice aunque yo no quiera. (Salvo en China: en China soy yo el que anda mendigando traducciones por todas partes, e incluso las preveo y las colecciono: voy cargado de papelitos con jeroglíficos para cuando necesite saber dónde se toma un autobús o a qué hora sale el barco, o cómo se dice huevos fritos con salchichas —aunque no es seguro que los huevos chinos sean huevos como los nuestros: si los patos no lo son, por qué habrían de serlo los huevos—.)
Ni mencionaría a mi scout, que me avergüenza, de no ser porque él es el responsable de que estemos aquí, detenidos en mitad de algo que parece una plaza de un lugar que no llega ni a sitio. Lo único que se mueve es el polvo aún levantado por el autobús en el que se marcharon los pasajeros chinos, y eso sólo porque el calor hace que el aire sude y al polvo le cuesta llegar hasta el suelo.
Y no es cierto que no haya nadie, como parece. Lo que pasa es que están inmóviles. En las puertas o ventanas, los chinos esperan. Eso es lo que inquieta: está claro que tienen todo el tiempo del mundo, y mucho más, en todo caso, que todo el que podamos juntar nosotros.
El que parece más contento es el italiano. Con la solidaridad provocada por la trinchera común, ya sé que él se llama Bruno y ella Marietta, y estuvieron el año pasado en Colombia, y les gustó mucho: de ahí la pregunta de cómo se dice piccolino en colombiano. Y aunque ella es mayor y él más guapo —tiene una nariz romana que roza el chiste, pero los ojos verdes y un pelo en pecho que le desborda la camiseta musculosa—, la que siento a mi lado todo el tiempo es a ella, Marietta. No se ha afeitado las axilas y sí las piernas. Si sabe que sus pezones los esculpe la camiseta, no parece importarle. No les hace caso, como si fuesen de otra mujer. Yo en cambio no puedo prescindir de ellos, aunque me encuentre de espaldas.
Tampoco parece que los chinos, en la distancia, los vean: ni se les mueve una pestaña. ¿Son los chinos inmunes a los pezones? Claro que no. Lo más probable es que no tengan pestañas. O que hayan aprendido a dominarlas.
Otros que tampoco parecen estar a disgusto son la pareja de franceses. Es gente rica, se nota (eso siempre se nota), y están en el último rincón polvoriento del sur de China, pero al menos esta rebelión de turistas les ha dado una causa por la que combatir: como legionarios que huyen de una vida mediocre, estos burgueses tienen por fin algo diferente a whisky o cocaína para escapar de su odio suicida. El hombre se acerca a nosotros y, buscando la complicidad de la trinchera, revela que son de Lyon: debe de haber algo importante en ser de Lyon porque es lo primero que nos dice. Mientras tanto ella no nos busca pero mira, curiosa, y sonríe de una forma un tanto enigmática. Parece un juez: nunca se sabe qué están pensando. Igual que yo, por otra parte. Mientras paseamos por las cuatro esquinas de la plaza —por supuesto hemos podido abrir la puerta del autobús con sólo intentarlo—, nos observamos como pasajeros que de pronto se encuentran con un secuestro, una guerra, una situación límite.
En ella estamos, al fin y a cabo: en el sur de China, en un escenario más bien de posguerra, secuestrados por nuestra soberbia avariciosa que se niega a pagar por un billete de autobús un precio tan pequeño que apenas se puede contar en moneda occidental.
Pero eso es lo que ha dicho Bruno, el italiano:
—Me niego a pagar más. Es una cuestión de principios.
Y los demás le hemos seguido. Llevados por ese mismo principio —no pagar más o cómo vamos a dejar que nos tomen por primos—, un grupo de ricos occidentales nos negamos a pagarle a los chinos cinco yuanes en lugar de tres, aunque ni notaríamos ni una ni otra cifra en nuestros bolsillos.
Formamos una alianza impresionante, además, porque junto a Bruno y Marietta y la pareja de Lyon se alinean en la coalición junto a nosotros dos muchachas de ojos asiáticos que han resultado ser coreanas. No chinas de San Francisco, como llegué a pensar, aunque van demasiado bien vestidas con ropa de marca y buen gusto, o japonesas ricas. Coreanas. Tímidas al principio, se han sumado sonriendo a esta defensa del derecho internacional: no pagar de más. Precios iguales para todo el mundo, aunque los chinos ganen mucho menos dinero (por lo menos diez mil veces menos que el francés de Lyon y vete a saber cuánto menos que las coreanas: sus gafas de sol tienen aspecto de costar lo mismo que un vestido de fiesta para el Año Nuevo o que la veinteava parte de un coche).
Pero el tiempo pasa. El tiempo pasa y a la plaza del pueblo se le está acabando el atractivo y la aventura y… nuestro sentido del derecho y de la justicia internacional se resquebraja. Puede que Bruno, el italiano, se mantenga incorruptible pero los demás comenzamos a tener demasiado calor. Pronto se hace evidente que nuestra posición es insostenible. Nos tienen rodeados. ¿Vamos a pasar la noche en ese moridero asiático por defender nuestros derechos que, todo sumado y restado, suman dos yuanes?
No. Está claro que no. Sin casi ponernos de acuerdo terminamos por hacer un signo de rendición y no pasan tres minutos antes de que un pequeño autobús salga de una esquina, nos recoja y nos lleve con todas las ventanas abiertas y cabello al viento de vuelta a Yangshuo y la civilización. Durante el trayecto charloteo con el francés, a quien no se le ve ni humillado ni resentido. En realidad parece estar tan contento de haberse encontrado en otra guerra diferente a la suya que se muestra amable y amistoso pese a su aspecto de empresario implacable: seguro que despide a gente si llegan dos lunes sin afeitar. Nada como vivir en Lyon, dice. La gente cree que si París patatí y patatá, pero París está contaminado por la lluvia y el malhumor y Lyon, en cambio… Por la noche, gracias a las voces que atraviesan amortiguadas las paredes de mi habitación, como si hablaran en susurros aunque griten, descubriré que los franceses y yo compartimos hotel. O sea que a lo mejor la confusión de pantalones fue con él. Aunque no se les entenderá, las voces sonarán de forma inconfundible como la reprochadera inacabable de un matrimonio que ha pasado en varios años su fecha de caducidad.
n
Poco antes he estado cenando con Bruno y Marietta en uno de esos restaurantes al aire libre que proliferan por todo el sur de China. Un fuego y un enorme wouk en el que se cocinan al vapor gambas, pollo y verduras, y ninguna de esas otras cosas increíbles que se arrastran por los mercados y que comen esos mismos chinos en las fiestas.
La humedad-humareda del wouk queda reforzada por los plásticos colgados por los propietarios de unos palos para protegernos de la lluvia que, en efecto, cae sin avisar cuando estamos empezando. Por algún misterio asiático, las cuatro bombillas con las que nos iluminamos no nos electrocutan con el agua. A lo mejor en China tienen una electricidad que no da calambres.
Y así, en la atmósfera aventurera de unos plásticos de campamento bajo una tormenta, llegamos a la intimidad suficiente para que Bruno me cuente que, allá en Milán, es policía. Por eso no podía soportar que le cobrasen más que a los chinos. O sea que su intransigencia no era la exigencia moral de un espíritu equitativo sino una deformación profesional. Marietta ha ocultado con una chaqueta sus pezones bajo la camiseta y el bosque de sus axilas pero siento sus piernas enfrente de las mías, bajo la mesa, y tengo que censurar mi imaginación para que no se me termine asomando a los ojos y me traicione. Lo que exhala Marietta es como una humedad reforzada por la que crea la tormenta en ese restaurante de guerra. Algo que ni siquiera depende de la ropa.
A la mañana siguiente, antes de seguir viaje, voy a La Luna Roja para despedirme de Shilling. Le cuento la historia del motín. Precios iguales para todo el mundo. Nada de privilegios para la población nativa, ese nacionalismo proteccionista no llevará a China muy lejos. Y aunque hayamos perdido, la razón es nuestra. Pero no tengo tiempo de recrearme en nuestra superioridad moral porque Shilling abre los ojos y los pone todo lo redondos que puede:
—¡Pero si el billete cuesta cinco yuanes!, y abre la mano y estira todos los dedos para mostrarme: 5. ~
Pedro Sorela es periodista.