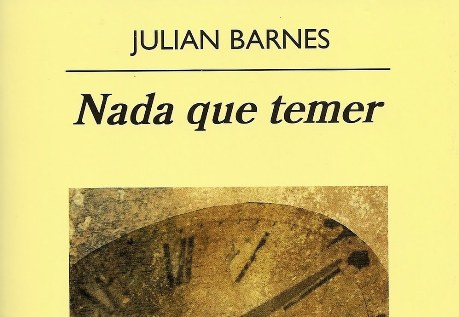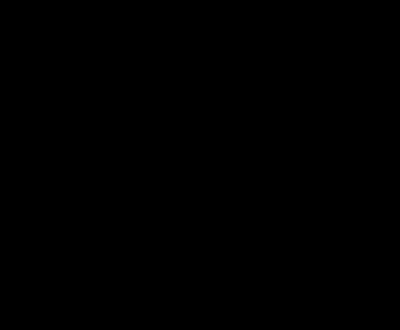Tras muchos años de leerlo, desde El loro de Flaubert (1984), he de admitir que Julian Barnes nunca ha acabado de convencerme, al menos, como novelista. Quizá sea demasiado inteligente para escribir novelas, es decir, todo en él es cálculo, es plan, es literatura tal cual la conciben peyorativamente los filisteos; nunca me ha parecido que tenga mayor necesidad emocional de narrar una historia. Lo mejor de él es el ensayista a duras penas capturado en su alma platónica de novelista. Novelísticamente, releído, El loro de Flaubert no vale gran cosa y sí es en cambio una efectiva y entusiasta vulgarización (lo digo sin asomo de denuesto) de la eremítica figura de Flaubert, a cuya metódica tortura dedicó sus últimos años Jean-Paul Sartre –El idiota de la familia (1972), el peculiar contrahomenaje del filósofo, había aparecido apenas la década anterior. Ha levantado Barnes la bandera del francófilo en Gran Bretaña y en ese dominio ha sido ejemplar (véanse los cuentos de Al otro lado del canal o Something to Declare, 2002), no sólo ante Flaubert, sino ante la enfermedad terminal de Alphonse Daudet y, ahora, con Nada que temer, frente a Jules Renard, el diarista francés cuyo centenario se celebra en 2010. Siempre es bueno leer y releer a los franceses sin perder de vista la severa opinión que tienen de ellos al otro lado del canal. Aún cuando los admiren tanto, como Barnes.
Nada que temer (Anagrama, 2010) no es una novela sino un fragmento de memorias sobre la muerte, sobre el miedo a la muerte, en el cual Barnes habla de sus padres, de cómo murieron, de cómo los quiso y de lo mucho que le exasperaban y cómo habiendo muerto de ambos de mala muerte, es decir, muy enfermos y corroídos por enfermedades degradantes, quizá le dejaron una lección. Esa lección, a cuyo examen y apología dedica Barnes todo el libro, tranquiliza a un narrador que se presenta como alguien empavorizado ante la muerte, parte de un prestigioso club al que perteneció, por ejemplo, Serguei Rachmaninov. El músico ruso aborrecía de la muerte al grado de salirse corriendo del cine –dice Barnes– ante una escena fúnebre. Tal parece que Rachmaninov encontró pasajero alivio a su dolencia comiendo pistaches; Barnes, según confiesa, mirando cómo no se caían los aviones, durante una larga demora, en el aeropuerto de Atenas.
Habla Barnes, a lo largo de Nada que temer, de todo lo que un lector enterado espera encontrar en un “ensayo narrativo” como éste: de Montaigne y del estoico llamado a filosofar para aprender a morir, del medievalista Philippe Ariès dictando cátedra acerca de cómo Occidente ha perdido familiaridad con la muerte, del duelo póstumo sufrido por Edmund Wilson que sólo amó a una de sus esposas cuando se quedó viudo o de cómo la tecnología médica ha aumentado la dotación de frases célebres atribuidas a moribundos: a más tratamientos que prolongan la agonía, mejores oportunidades de emular ocurrencias finales como las de Goethe o Voltaire.
Nada que temer quizá sea menos un libro sobre la muerte que sobre la afición desmedida que los hipermodernos tenemos por las frases célebres, las sentencias y los aforismos. Barnes quizá se de cuenta, incómodo y a mitad de su libro, que de la muerte de los otros (dado que es muy discutible el saber que puede obtenerse sobre la propia) sólo esperamos el suministro sedativo de máximas, esas “generalizaciones ampulosas que la juventud aprueba”, según reconoce el novelista.
Barnes escribió Nada que temer al margen del impar Diario de Renard y por ello, porque parecía ser un comentario de uno de mis libros preferidos, lo conseguí. No se más ahora de Renard que antes y ya no me sorprende, como me sorprendía hace quince o veinte días que empecé la lectura, que a Barnes le interesé otro Renard que a mí: la privilegiada polisemia de los clásicos, agregará el pedante. A él lo llena de humildad la desgraciada vida de Renard y encuentra lecciones en cómo murieron sus seres queridos, sedimento que yo no he asimilado; a mí me asombra Renard –ya escribí sobre él hace meses– como uno de los últimos estudiosos literarios de cierto tipo de vida campesina que se extinguió, urbanizada, en la mayoría de los países que conozco. Me encanta como cronista literario: lejos de París, escritor marginal en cierta medida, veía las cosas en un tamaño mejor proporcionado.
¿Logra Barnes esa misma proporción? Los retratos de sus padres apenas conmueven, pese a ser conmovedores pues el novelista ha decidido, con mucho arte, tratarlos flemáticamente. Al final el lector los catalogará –y ese fue el reproche de Frank Kermode en su reseña de Nada que temer en The New York Review of Books– como un par de burgueses (pequeños) de aquellos que despreciaba Flaubert, mientras que el trabajo de fino entómologo literario de Barnes es el que destaca. Preocupado en dividir a la especie humana entre quienes temen a la muerte y aquellos que no, cuenta como Sommerset Maugham citó al filosófo A.J. Ayer para que la garantizará (invirtiendo la función caritativa de los santos óleos) de que no había ninguna posibilidad de vida después de la muerte. O el archiateo Bertrand Russell, a quien le suplicaban que respondiese sobre cual sería su reacción si una vez muerto despertara ante Dios en las puertas del paraíso. “Bueno”, respondía Russell, “me acercaría a Él y le diría: No nos diste suficientes pruebas.”
“Frente a la muerte nos volvemos librescos”, dice Barnes, resignado y procede en consecuencia, escribiendo, menos que una memoria, un anecdotario a ratos muy selecto. Me pasará, quizá, con Nada que temer, lo mismo que con El loro de Flaubert: olvidaré que lo leído porque muchos de sus hallazgos pasarán a vivir, como propios, en mi memoria de lector.
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.