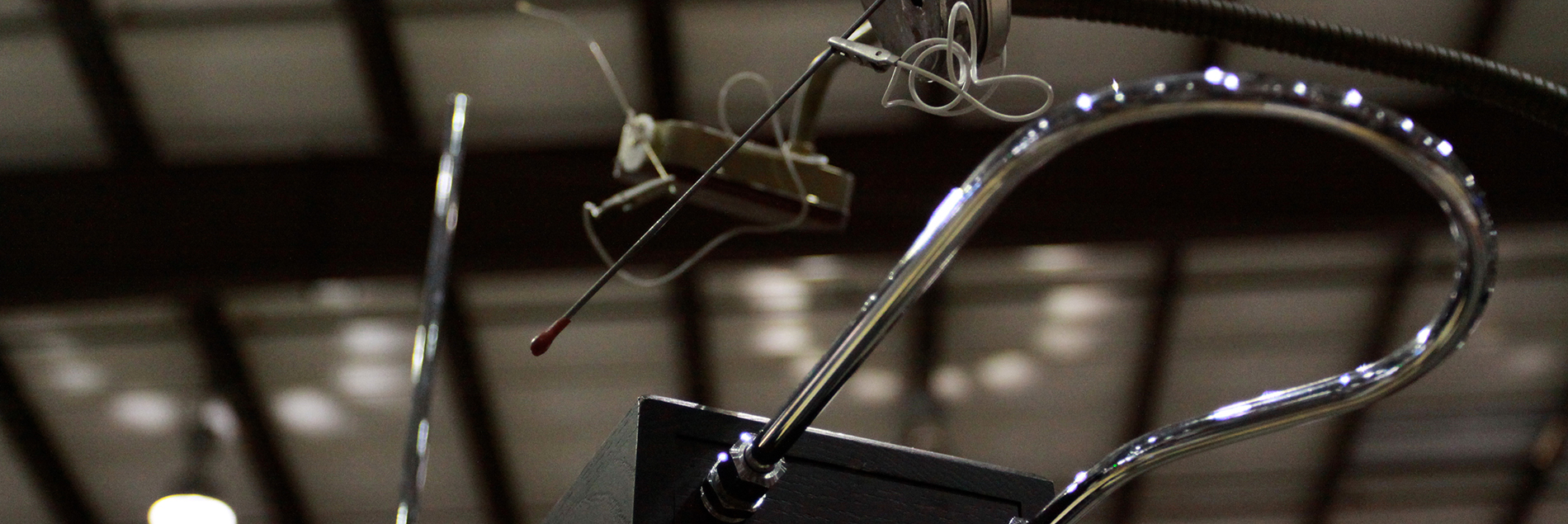Lo común es que hoy nadie menor de treinta años pueda evocar la primera imagen de televisión que recuerda, por el simple hecho de que se es espectador de televisión desde los primeros meses de edad. Antes de que cuaje la caliza de la memoria, la impronta de la televisión queda marcada en esa materia que conforma luego el manantial de toda imaginación. La propia inteligencia no se entiende a sí misma sin ese material que es parte del sistema de aproximación al mundo. Del mismo modo que la arqueología va sacando a flote siglos y milenios del paso de los humanos por la tierra, el recuerdo quiere sacar de ese tiempo de su primera edad que no puede medirse las explicaciones del mecanismo con que percibimos el mundo, pero hay cosas que no fueron aprendizaje porque no había conciencia sino experiencia pura. Hay que sacarlo entonces de la imaginación.
Como me ocurre con el cine; porque debo haber sido llevado con frecuencia antes de lo que puedo recordar. Por más que trato de concentrarme para traer lo más antiguo que haya en mí de esa experiencia, a fin de ordenarlo en la linealidad en que solemos creer que transcurre la vida, sólo consigo imágenes confusas: King Kong colgado de la antena del Empire State Building mientras los aviones como mosquitos revolotean disparando a su alrededor, cuando uno sabía —y aquí trato de sacar cuidadosamente los datos sentimentales tanto tiempo enterrados para que no se conviertan en polvo al contacto con el aire— que era un error y un horror lo que se estaba cometiendo, porque el gorila era bueno y estaba enamorado de la muchacha bonita; Gunga Dihn entrañable tocando la trompeta de alarma y cayendo acribillado por el fuego de los malditos enemigos que querían sorprender a los soldados buenos, blancos, rubios, limpios, disciplinados de la Legión Extranjera; María Félix, con un abrigo largo y un sombrero con velo de tul que semioculta su rostro, enarca casi acrobáticamente una ceja y extrae de su bolso de mano una pistola corta con la que dispara contra el malvado que la tiene extorsionada —¿qué es extorsionada?, ¿por qué lo mata?, ¿qué es matar?, ¿qué hace una pistola en las manos de una señora tan preciosa?, ¿debo llorar, asustarme, afligirme?—; Lana Turner sufre y se vuelca en amargas lágrimas por un hijo que no sabe que esa mujer a quien tanto desprecia y lastima es su propia madre que eligió el autosacrificio por amor a él; algún Errol Flynn navega a todo trapo, con el sable en la mano y un puñal entre los dientes, al frente de sus valientes piratas que se aprestan a rescatar por las buenas y a cañonazos el fabuloso tesoro que trae un barco seguramente extranjero y, por lo tanto, malo, con excepción de la dama, a la que traen secuestrada.
Flota sobre estos recuerdos —recuerdos por supuesto muy elaborados y manoseados en conversaciones y evocaciones diversas y mezclados de unas películas con otras o con diversos ensueños o lecturas— uno del que sólo quedan unas cuantas hilachas dispersas. Se trata de una escena en un salón amplio, con plantas tropicales, quizás un estanque o una tina muy grande, una mujer en bata vaporosa y un canto en el que se pasean como fantasmas desolados las palabras verde luna a mí me llama (o llaman), cantadas por voz de mujer con una melodía que no logra traspasar los espesos telones del olvido; no tiene carne el recuerdo sino sólo el hálito inicial, impreciso y frío de la melancolía. Y un biombo por el que trepa una enredadera dolorosa.
Sobre este montaje de imágenes o de la selección del gusto y memoria del responsable de edición, a quien sorprendemos en un salón de su departamento trabajando con una computadora en un juego a veces lento y a veces vertiginoso de escenas que se sobreponen unas a otras, vemos de pronto una secuencia en otro tempo, con otro ritmo, por supuesto en blanco y negro: un niño de tres o cuatro años, pantalón corto, suéter escolar, cabello también corto y engomado, de la mano de una mujer cincuentona, de buen ver todavía, vestida de negro con un traje ligero que le llega a la mitad de la pantorrilla. Caminan, con la cadencia propia de la época, medida por la velocidad de los tranvías, los autobuses y los coches, por una avenida de una ciudad populosa a fines de los años cuarenta del siglo XX. En caso de que el stock o las condiciones de la producción lo permitan, convendría que fuera la avenida Ribera de San Cosme de la Ciudad de México. El niño no siempre sigue el paso de la mujer que lo lleva de la mano, por lo que ésta tiene que remolcarlo con leves tirones. Los vemos pasar por una sombrerería que exhibe sombreros y guantes de mujer y cuyo nombre, dibujado en caracteres art noveau, “¡Oh qué bueno!”, define el espíritu de la decoración de sus dos vitrinas enfrentadas.
Claro está que no hará falta llevar a cabo la producción de época, con los elevados costos que eso implica, para filmar esta secuencia, ni ninguna otra de un guión que comenzara de esta suerte; basta con aplicar el detonante de su descripción precisa y ese laboratorio cinematográfico que todos llevamos dentro en un santiamén lo convertirá en fotografía en movimiento. Con el agregado ventajoso de que puede ir adelante y atrás a su antojo, enmendar, pulir, repetir hasta quedar satisfecho, cualquier momento de la filmación. Y tanto cortar todo aquello que le desagrade como incluir lo que ni remotamente apareció en el guión.
Volvemos al responsable de edición, un hombre mayor, de estatura media, de pelo blanco largo recogido en cola de caballo que está muy concentrado buscando imágenes en distintos vídeos y en Internet, tomando notas y dejando ver un gran gusto por lo que está haciendo. A su lado hay una apetitosa copa de ron muy añejo. Suena el teléfono. Vemos en la pequeña pantalla del indicador de llamadas: Milagros.
—Sí, chiquita.
—(Voz filtrada) Hola, cariño, cómo vas.
—Bien, mi vida, encontré una veta que estoy picando a ver si sale algo que valga la pena.
—(Voz filtrada) ¿Ya comiste?
—Ni me había acordado, ¿qué hora es?… Chale, ya son más de las tres. Tú, ¿qué comiste?
—(Voz filtrada) Unas lentejas que me compartió mi compañera y el pollo que me llevé de tu casa. ¿Allí vas a estar?
—Sí, pus imagínate… ¿a qué hora vienes?
—(Voz filtrada) Tarde, cariño, porque tengo que pasar a casa de mi madre y ayudarla a ordenar su archivo, que le tengo completamente descuidado.
—Bueno, aquí voy a estar trabajando.
—(Voz filtrada) Te mando un beso, cariño. Hasta la noche.
—Chao, chiquita.
La mujer con el niño hace cola en la taquilla de un cine.
Están sentados en sus respectivas butacas viendo una película mexicana, La vida inútil de Pito Pérez, con Manuel Medel; en la pantalla vemos la secuencia en la que Pito está dormido bajo el mostrador de la botica y sueña con la mujer del boticario, Katy Jurado, quien va apareciendo completamente desnuda, primero entre la bruma del sueño y luego en todo su esplendor, sentada de lado, quieta, sobre el mostrador, con una pierna flexionada que impide la visión de lo desconocido.
La mujer le tapa los ojos al niño para evitarle ver el desnudo; sin embargo, entre las rendijas de los dedos el niño contempla arrobado la escena.
Muchas veces, a lo largo de la vida, he evocado ese momento fundamental en el que vi por primera vez un cuerpo desnudo de mujer con la vibración subrayada de lo prohibido. No sé si había visto otros antes, de lo que estoy seguro es de que fue en ese momento cuando supe que aquello era malo y tuve que comenzar mi camino personal en la definición del bien y el mal a partir de una imagen cinematográfica que me resultaba fascinante y que me era negada por el gesto educativo de mi abuela; su mano o entró tarde a cuadro frente a mis ojos o tenía la intención, quizás inconsciente, de ofrecerme una alternativa en el voyeurismo ante la obligación de educarme alejado del cuerpo y sobre todo de su divina flor, la sexualidad; Katy Jurado era, y así lo recordaría yo toda mi vida, una jovencita deslumbrante que más tarde, en mis sucesivos acercamientos de niño y de adolescente con el misterio del erotismo, encarnaría el modelo de todas mis venus y afroditas posibles. Así de contundente se grabó el instante en mi memoria.
El hombre que está montando la edición revisa la Historia Documental del Cine Mexicano, de Emilio García Riera, en el capítulo correspondiente a 1943, y concretamente a la producción de La vida inútil de Pito Pérez. Lo hace con una sonrisa irónica, toma un trago de su copa de ron y subraya algo en el libro. El maestro de la historia y la crítica de nuestro cine alude a —vemos en close up el subrayado— “una imagen insólita en el cine mexicano de la época: la del pecho desnudo de una mujer que amamanta a su hijo.” ¿Sólo eso? ¿De tal modo pudo haber torcido quien construye esta evocación el recuerdo? ¿De esa imagen saqué el cuerpo entero de Katy Jurado desnuda sentada sobre el mostrador de la botica en un ambiente nebuloso de sueño? ¿De una imagen maternal construí yo ese modelo erótico emparentado con la Diana Cazadora? ¿Sustituí a Dolores Tinoco, a quien García Riera acaba de dar el papel de Jovita, la esposa del boticario, por Katy Jurado? Probablemente. Aunque también es posible que haya múltiples lecturas de una misma escena y que cada espectador vea algo diferente, o que yo en una vida simultánea haya hecho una película igual pero a mi gusto. En todo caso no hay más remedio que aceptar que la memoria y la verdad no suelen ir por caminos paralelos; sobre todo en cuestiones tan delicadas como el erotismo, la educación sentimental o la formación del gusto.
Pero ahora me viene a las mientes otra escena que me hace poner en duda la opinión de García Riera respecto a lo insólito del desnudo —¿o será también un invento de mi memoria?—: en El signo de la muerte, una película de 1939, una joven desnuda va a ser sacrificada por un sacerdote encapuchado en un ritual azteca sacándole el corazón con un cuchillo de obsidiana en el momento en que llegan Tomás Perrín y Cantinflas a salvarla. Claro que no llegué tan rápido a la precisión de datos, mi memoria es una nebulosa que pasa del estado incandescente a la congelación glacial en cuestión de ráfagas de segundo. Me fui a buscar en los libros que está usando el montador de la película, y sí, hasta está la foto que yo recordaba de la chica que va a ser descorazonada recostada en la piedra de sacrificios, desnuda y con una púdica gasa tapándole el pubis.
Le devuelvo los libros y la escena al editor, que se ha quedado completamente pasmado de verme irrumpir en su mundo de trabajo y creatividad. No cruzamos palabra. Salgo sigilosamente de su departamento después de atreverme a darle un trago a su copa de ron; aunque ahora soy yo quien tiene una sonrisa entre sarcástica y juguetona. El otro se queda mirando hacia la puerta sin saber qué hacer. En su rostro queda dibujado el gesto de desconcierto de quien sabe que le han cambiado las reglas del juego sin previo aviso.
Una visión más que atraviesa imprecisa la oscura bodega en que ando hurgando para llevar a la sala mi muestrario de perplejidades: una mujer arrodillada está siendo zarandeada por un hombre de pie; es de noche, en el campo, en un ambiente tropical: ella lleva una blusa con un escote horizontal que llega hasta los brazos; con la violencia de los movimientos se sale un pecho y refulge el pezón como la acusación de un crimen. Ni sé cuándo la vi, ni quiénes son los actores, ni de qué película se trate, pero la saco porque allí está y tal vez alguien pueda compartir conmigo la tremulante ansiedad con que me fui acercando al erotismo y la manera como el cine, a pesar de la censura y la gazmoñería de la época, me ayudó a formar mi visión de la mujer. Aunque si reviso lo que voy exhibiendo, no sé si quedaré bien parado; una va a ser sacrificada, otra está siendo zarandeada y otra sólo es un sueño. Y de lo que no me cabe duda es de que la memoria selecciona aquello que quiere sobre todo el muestrario que la experiencia despliega para que el cliente escoja.
Un adolescente de trece o catorce años que debería estar en la escuela camina a media mañana por el centro histórico de la Ciudad de México; con frecuencia se distrae mirando diversos establecimientos, de ropa, de comida, de plateros, de talabarteros; entra a una librería de libros usados y viejos, hojea entre los más baratos y escoge los que están escritos en verso; de los cinco o seis que ha seleccionado hace una revisión más rigurosa y elige dos; va a la caja, paga y sale; sigue caminando sin que parezca dirigirse hacia ningún punto específico; se detiene en la entrada de un cine. Los carteles anuncian inquietantes películas: Lucrecia Borgia, La torre de Nesle, Friné, Las tentadoras. Compra un boleto y se mete. La cámara, sin embargo, continúa el recorrido de las calles como si el protagonista desdoblado siguiera su ruta dispersa y atolondrada. Se detiene ante un escaparate que muestra cámaras fotográficas y cinematográficas de fines de la década de los cincuenta; la secuencia se alarga mucho más de lo debido; se hace eterna; la cámara se ha quedado embobada viendo aquello. Dura tanto que tiene que intervenir el editor directamente para cortarla y poder seguir con su montaje. Estaba todavía viendo hacia la puerta en la misma posición en que lo dejamos la secuencia anterior.
Y hay varias categorías de recuerdos de aquella época. Una, la sonrosada continuidad de mi aprendizaje infantil del voyeurismo. Otra, el consumo indiscriminado de películas del Oeste, primero serias y épicas, respetuosas absolutas de las leyes de la tragedia clásica, y luego satíricas, burlonas, paródicas hasta el delirio; de filmes norteamericanos de guerra, en los que el heroísmo de los soldados y la astucia de los estrategas, ayudados por las fuerzas del bien y la verdad, derrotaban una y otra y otra vez a japoneses y alemanes ineptos y anónimos que caían como moscas; de comedias musicales en que se conjuntaban todas las artes para crear espectáculos cada vez más bien logrados, más entretenidos, más luminosos. Y otra, la iniciación en cineclubes y festivales nacionales e internacionales de cine.
Por la pantalla de la computadora del hombre del montaje pasan brevemente secuencias de Iván el Terrible, de El acorazado Potemkin, de La Dolce Vita, de Metrópolis, de El ciudadano Kane, de 8 y medio, de Candilejas, de El Gatopardo, de Mamma Roma, mientras él habla por teléfono. Puede estar hablando largo rato sin que lo oigamos mientras la cámara ve la pantalla con las escenas anteriores y al personaje paseándose con el teléfono en la oreja. Se diluye el montaje musical que fondeaba y alcanzamos a escuchar:
—…trato de acordarme de mis sensaciones en las cuatro o cinco películas en que actué de joven. Si lo logro al rato te las leo.
—(Voz filtrada) Así que eras estrella de cine…
—Más bien principiante, pero las jovencitas me pedían autógrafos.
Se disuelve la conversación con la risa del personaje al que vemos en el monitor, joven, encarnando diversos personajes en escenas sueltas. Se sigue oyendo el bisbiseo ininteligible de su conversación con Milagros.
Una era una comedia en la que varios agentes extranjeros perseguían a una chica linda y a su novio, no sé por qué absurdos motivos, e iban muriendo como fruto de sus propias torpezas; yo era uno de tales idiotas. Me divertí muchísimo y me pagaron, no sé si bien o mal, pero el caso es que para mí era una cantidad enorme de dinero y además representaba mi ingreso al mundo en el que se vive del propio trabajo. Me compré un coche inservible que me dejó tirado en la carretera al regreso de un día de filmación.
Otra fue de mucho más grata memoria. Se trataba también de una comedia, ahora rural, que ocurría en un pueblecito del centro de México; tampoco recuerdo bien a bien la historia, pero yo hacía el papel de un sacristán un poco pícaro y un tanto simpático. Pero lo que me dieron esas semanas de filmación fue el hacerme sentir que ser actor de cine era una vida posible, un modo de ser. Todo el personal de la producción se hospedaba en un antiguo hotel con piscinas y pozas termales a las que nos íbamos a bañar antes y después del trabajo; hacíamos juntos la vida cinematográfica cotidiana, íbamos poco a poco aprendiendo de los actores y de los técnicos viejos cómo se comporta uno cuando es actor de cine, cómo se divierte, cómo se ve a sí mismo, cómo se usan las interminables horas de espera entre una escena y otra, cómo se escoge la ropa, cómo se les habla a las chicas del medio y a las que no lo son. Era francamente agradable. Sobre todo porque el director era un hombre de muy buen humor que nos dejaba estar en la holganza hasta el momento en que iba a rodar nuestras escenas, comía en larga mesa con todos y hacía bromas y contaba anécdotas, que las tenía de sobra porque era entonces un hombre ya viejo. Me dolió que se acabaran las semanas del rodaje, aunque tuve la suerte de que al año siguiente hice otra película con el mismo director que, aunque no fue tan divertida, fue un trabajo digno y satisfactorio. Hacía yo un abogado defensor en el litigio histórico del primer intento de rebelión de los hijos de Hernán Cortés, los dos de nombre Martín; uno, hijo de Catalina Juárez, la Marcaida, y la esposa legítima, y el otro, hijo de la Malinche, la concubina que tantas páginas ha dado a la historia de la identidad de los mexicanos. Por aquel entonces luchaban dentro de mí mis dos vocaciones, la literaria y la escénica; cada una me arrastraba por un tiempo y luego me soltaba el lazo para que como cabra tirara yo al monte.
En un corte ya innecesario por reiterativo pero inevitable por secuencia, y que dejaremos a juicio del editor último del ejercicio, está el montador pasando revista a las escenas de las películas del i Concurso de Cine Experimental, 1964/1965. La fórmula secreta, la película de Rubén Gámez, ganadora del concurso, con un argumento hecho con textos de Juan Rulfo leídos por Jaime Sabines, pasa por la pantalla a veces en tiempo real y a veces en fast forward. Pasan de la misma manera tomas de En este pueblo no hay ladrones, de Alberto Isaac, sobre un cuento de Gabriel García Márquez, en la que aparece haciendo el papel de boletero del cine el propio García Márquez y, como cura del pueblo, Luis Buñuel; vemos a Juan Rulfo, a Carlos Monsiváis, a Leonora Carrington, a José Luis Cuevas y a una serie de escritores, artistas e intelectuales mexicanos como personajes de la película. Pasan más escenas de las películas del concurso; Amor, amor, amor, dirigida por Benito Alazraky, sobre cuentos de Carlos Fuentes, de Inés Arredondo, de Juan de la Cabada.
Directores, guionistas, actores, fotógrafos que no habían tenido oportunidad de ingresar al cerrado mundo sindical de la producción cinematográfica encontraron en este concurso la oportunidad de mostrar sus cualidades y hallaron la solidaridad sin cortapisas del gremio de artistas e intelectuales. El concurso fue un éxito, pero el control férreo de los sindicatos se impuso sobre la urgente necesidad de renovación de la industria fílmica y todo siguió en picada hacia una situación de desventaja brutal ante el cine jolibudense. Igual que en la música, que vimos desplazada desde fines de los cincuenta y sustituida por los ritmos de moda en inglés, la industria cinematográfica mexicana, que compartía con la musical la responsabilidad de generar riqueza y de divulgar por todo el mundo nuestra identidad cultural, se fue a la lona. De hacer más de cien películas al año fuimos bajando hasta los años en que se hicieron menos de diez.
La última experiencia de actor de cine fue cruel y decepcionante. Se había abandonado, pues, la variedad temática y la experimentación y se buscaba en temas y tratamientos innobles unas mínimas posibilidades de supervivencia. El arte cedía vertiginosamente el lugar al interés económico; se hacían películas cada vez más baratas y más insulsas. Comenzó la era de los filmes de ficheras y de narcotraficantes. Y en una de esas caí yo. Digo que caí porque literalmente fue eso, una caída. Me contrataron para hacer de agente judicial que persigue a los narcotraficantes. El ambiente de la filmación era radicalmente opuesto al de mis experiencias anteriores, todo era prisa y desinterés por el trabajo actoral; se fabricaba un producto comercial y a nadie le importaba el arte.
Están en la escena, que ahora vemos completa en su momento de rodaje, un actor sentado y atado en una silla y dos agentes vestidos de civiles que lo interrogan con métodos brutales. Uno de los agentes, ante la voz de acción, se lleva la mano a los genitales y comienza a hablar. El asistente de cámara grita “¡Corte!” Se crea una situación de incomodidad porque el encargado de secuencia pregunta el motivo de la interrupción. El asistente le habla en voz baja pero aludiendo gestualmente al hecho de tocarse los genitales y señala al actor que ha cometido el desaguisado, yo. El director de la película se acerca al set con un vaso de whisky en la mano inquiriendo por la interrupción. Le dan la misma explicación. El director, displicente, le dice al actor que deje de tocarse “allí” porque echa a perder la toma. El actor trata inútilmente de explicar que no se está tocando “allí”, que juzga que un golpeador, un torturador, encuentra en la ostentación de sus genitales, magnificada por la obscenidad del gesto, una forma de relación sádica ante el torturado… La única respuesta del director es darse la vuelta, llevarse su vaso y pedir que no se interrumpa más la filmación porque se pierde dinero.
Después de eso declinó el interés junto con el gusto y sólo volví a actuar ante cámaras de cine con estudiantes que me invitaron a trabajar en sus ejercicios escolares. Lo que no quiere decir que no estaría dispuesto a hacer el papel de un galán maduro en alguna coproducción internacional.
Disolvencia al cuarto del editor. Se oye un ruido de llave que entra en la cerradura. Se abre la puerta y entra Milagros. Sube música romántica. Se abrazan y se besan mientras vemos en la pantalla la palabra clásica: FIN. ~
Música enervante
¿Por qué cierta música resulta irritante? A menudo obras que rompen con las expectativas de una época pueden enervar porque generan problemas de interpretación y de lenguaje.
Piedra y estanque
La piedra lanzada hacia el estanque vive el vuelo antiguo original perfecto que dibujan las piedras cuando viajan por el aire El brazo…
Sin título
Haces algo extraño torcido haces algo dulce uno se dice por lo bajo es enero otra vez en la comba de las manos cae la lectura de los rododendros ~
Una empatía que surgió del suelo
Al momento del temblor no pudimos bajar las escaleras. El polvo se elevaba por encima de la calle; crujía cada piedra de la unidad habitacional; tuve la seguridad de que se derrumbaría y yo no…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES