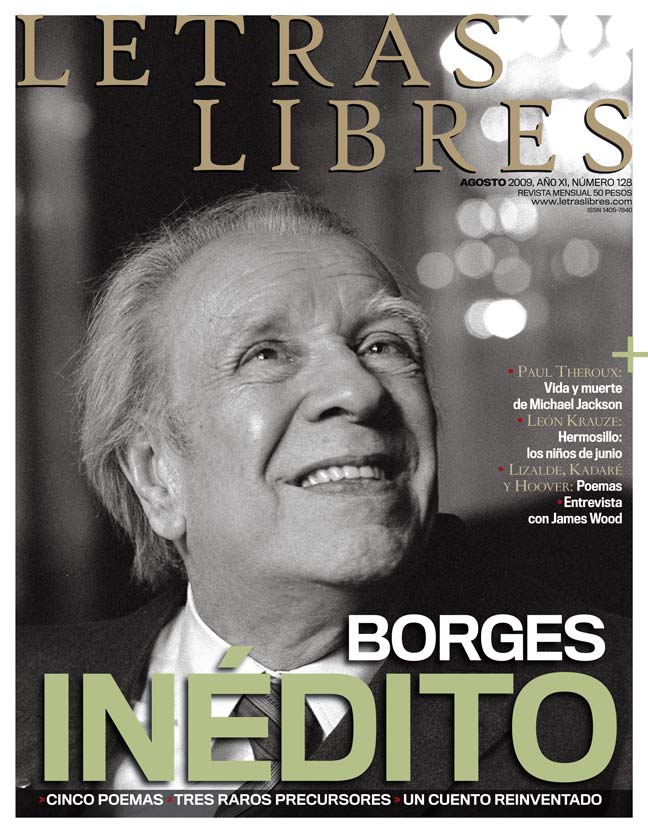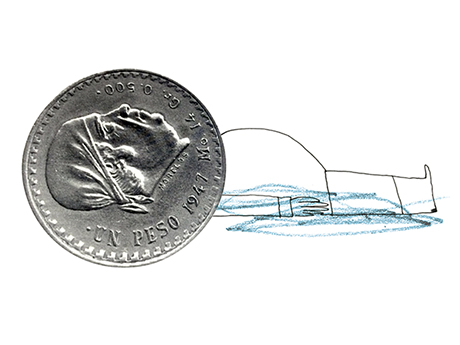Ideas como artefactos; argumentos como pequeñas piezas de pensar. En cada ensayo de Gabriel Zaid, el encendido insólito, la carátula transparente y una marcha rigurosa por rumbos sorprendentes. Un perfecto circuito de la intuición a la demostración. Relojería estricta, lógica meticulosa y densa que no puede dejar de invocar el milagro y sus misterios.
Acata la hermosura
y ríndete,
corazón duro.
Acata la verdad
y endurécete
contra la marea.
O suéltate, quizá,
como el Espíritu
fiel sobre las aguas.
Máquinas de pensar que no sólo a pensar enseñan. Esmero por acceder a la médula: podar la maleza del lugar común, la palabra rimbombante, el argumento recibido, la docta pedantería. De dos oficios de la precisión, la ingeniería y la poesía, se alimenta su combate al exceso. Pero la mecánica y la estética de la brevedad tienen en Zaid raíces más profundas. El fanatismo de lo apoteósico ha engendrado un infierno de frustración. De ahí que toda su obra esté regida por una moral de las proporciones. Contra todos los orgullos de la desmesura, ídolos de la voluntad y de la ciencia, una ambiciosa filosofía de la humildad.
Los ensayos de Zaid no son divagaciones, paseos sin itinerario. La edición de El Colegio Nacional de sus Obras evidencia sus constancias, la paciente progresión de su argumento. Una lúcida mecánica de sentido común los convierte en artefactos puestos a prueba del lector. No existe en la tradición mexicana un ensayista tan fértil, tan perspicaz, tan imaginativo como Zaid. Su crítica recurre a la acidez de la sátira y a las fórmulas de la ecuación. En su prosa se escucha la astucia polémica de Chesterton, la acidez de Swift, las añoranzas de Rousseau y las fórmulas del Harvard Business Review. Puede ser la invitación a un juego, un proyecto de escritura que registra las tareas pendientes, una serie de hipótesis, o bien parodias y bromas. En cada ocasión ofrece un argumento a la ceremonia de la conversación. Muchas especies hospeda su gabinete crítico: un anuncio en el periódico registra la demanda de críticos literarios en un país de “ejemplar y admirable subdesarrollo”; un discurso académico es parodiado para voltear el saber universitario contra sí mismo; un cuestionario registra los caprichos de las modas literarias. La transfiguración de un poema de Ernesto Cardenal le sirve, por ejemplo, para encapsular a la perfección el cortejo intelectual del régimen priista:
Me dijiste que ya no me querías.
Intenté suicidarme gritando ¡muera el PRI!
Y recibí una ráfaga de invitaciones.1
Armando González Torres ha retratado las “distintas personalidades intelectuales” que han encarnado en los libros de Zaid.2 En la raíz de todas ellas (el poeta, el lector y crítico de poesía, el economista, el crítico de la vida pública) se asienta una clara visión sobre la responsabilidad de quien publica. “El intelectual es el escritor, artista o científico que opina en cosas de interés público con autoridad moral entre las élites.”3 Su tarea es, como bien dijo en la admirable carta a Carlos Fuentes, ejercer el discreto poder de argumentar y razonar en público. Su lealtad ha de ser siempre con el lector –nunca con el poder. Que sea leal a quien lo lee no significa que deba halagarlo o complacerlo. En ocasiones, dice, el intelectual debe convertirse en la leal oposición de su público. Blandiendo su argumento, el crítico está obligado a afirmar su independencia. El peligro no es solamente la seducción del palacio. Las burocracias universitarias, la vanidosa endogamia de los gremios, las trampas de la fama amenazan el poder minúsculo pero real que puede tener un escritor. Un militar puede aplastar a un enemigo. Un ensayista, un dramaturgo, un historiador puede convencer a un lector. Y puede convertirlo: transformarlo. “Las interpretaciones de Paz o Cosío Villegas, los corridos, las crónicas de Ibargüengoitia […] son también obras públicas, sin cargo al presupuesto, que van integrando el país como las carreteras, los canales de riego, las redes de microondas.”4 La escritura adquiere así un sentido triplemente esdrújulo: público, práctico, cívico.
En “Imprenta y vida pública”, su discurso de ingreso a El Colegio Nacional, Zaid relata la dedicatoria que Daniel Cosío Villegas estampó para el presidente Ruiz Cortines en la primera página de su Historia moderna de México: “Para el primero, del último ciudadano de esta República.” Bajo la (falsa) modestia del historiador apenas se ocultaba una altanería platónica. El soberano del saber dirigiéndose al soberano de la simple política. La anécdota sirve para enmarcar los afanes republicanos de Zaid. Zaid ve al intelectual como un artesano de la república, creador de su espacio común. Por ello el republicano no aspira a mandar ni a ser consejero de mandones. No pretende apilar sus libros para escalar. Lejos de aspirar a la jefatura de una imaginaria república, lejos de buscar la oreja del príncipe, se ha empeñado en ejercer a plenitud como ciudadano de la república real. Un ciudadano que critica y celebra el mundo, que comunica ideas, que sacude mitos, que invita a repensar las cosas. Frente a la propensión dictatorial de cierta intelectualidad entregada a la ilusión de educar al presidente, Zaid opone el deber de dirigirse a la gente que lee: “El poema, la novela, la argumentación escrita, no tienen más armas que la invitación a la conciencia común, no pueden imponerse más que ganando el asentimiento, dejando al lector la presidencia del texto: la recreación del sujeto que habla, el lugar del autor.” Escribir tiene sentido aunque pudiera no tener efecto. “La comunión en la verdad pública es un fin en sí mismo –dice–, como la comunión en un parque, en una escultura, una canción.”
•
La lectura nos hace más reales. Pero, al parecer, la realidad se encubre con Proyectos. El Progreso es, a los ojos de Zaid, el fraude más exitoso de la historia: desde hace siglos anuncia un cielo de posibilidades infinitas y no entrega más que una carga que nos esclaviza. El retrato que hace de este embuste es terrible: “Es un edificio monstruoso y laberíntico, cuyos pisos, techos y paredes crecen, evolucionan y se mueven; imposible de recorrer completamente, sin lugares fijos a donde volver.” Los anteojos de la modernidad –sean los del marxismo o los del liberalismo– nos entregan un mundo imposible, inalcanzable y nos invitan a enamorarnos de lo que nunca podremos tener. Hacer la revolución, endeudarnos para comprar el coche, tener éxito: los amores imposibles del progreso.
Desear lo inalcanzable se vuelve una pesadilla que nos arrebata lo más preciado: el tiempo y el otro. Nos hemos empeñado a tal manera en producir, en acumular, en progresar que hemos sacrificado el tiempo. Nuestros juguetes son trofeos con los que no podemos jugar porque nos falta tiempo. Le arrancamos sentido al presente porque lo consideramos un mero trampolín para el mañana. Pero más costosa es la pérdida del vecindario. La moderna fe en el trabajo disuelve una fraternidad previa; la ilusión de la igualdad rompe la experiencia de la comunidad: “la noción moderna de igualdad es de uniformidad (ser uno como todos) más que de pertenencia comunitaria (ser uno en el todo)”. La autonomía idolatrada por el hombre moderno termina en la angustia del solitario.
El progreso improductivo, quizás el ensayo fundamental de Zaid, cumple treinta años. Se publicó en 1979 en alguno de los delirios de la grandeza mexicana y sigue siendo, en el más reciente episodio de la decepción nacional, un texto filoso y eficaz. Se escribió en un país distinto, bajo otro régimen político y otra ortodoxia económica y, sin embargo, conserva su punta y su hondura. ¿Qué es? Un ensayo de economía heterodoxa, una antropología de supersticiones contemporáneas, un alegato democrático, un ejercicio de melancolía ilustrada, un esbozo de filosofía histórica, una colección de geniales ensayos satíricos. El testimonio de un pensador que piensa fuera de las cajas, que no evade las conclusiones de su razón, que respeta sus hallazgos.
Pensó que había nacido poeta.
Pensó que era realmente cuentista.
Pensó que con empeño llegaría a ser novelista.
Pensó que la ignorancia le ayudaría a ser crítico.
Desengañado, al fin, pensó que era editor.
Murió sin descubrir
que había sido ante todo un pensador.
En El progreso improductivo se condensa la apuesta de Gabriel Zaid por la modestia que los modernos se empeñan en olvidar. Las ilusiones del progresismo contrastan con la vieja sensatez de la proporción. En la tradición Zaid encuentra la mesura, la sensatez y el sentido que la ambición moderna aniquila. La heterodoxia de Zaid le permite disparar contra las distintas sectas progresistas, subrayando el paralelo de su idolatría. El marxista resulta hermano del teórico liberal; el nacionalista es gemelo en lo que importa del tecnócrata neoliberal. Fanáticos por igual del futuro, idólatras de la gran solución, enamorados de su propia doctrina, devotos de las grandes obras. Eficaces servidores de su respectiva obsesión.
Vale decir que la crítica zaidiana al fanatismo del progreso parece más convincente que el bosquejo de la alternativa. Zaid nos previene contra la tentación faraónica pero el enaltecimiento de las virtudes de la tradición resulta, en distintos tramos, difícil de compartir. Romántico al fin, el severísimo crítico de las ideologías está cerca de pintar como idilios las pequeñas comunidades tradicionales, desiguales pero fraternas; analfabetas pero sabias; despóticas pero plenas de sentido espiritual y de fiestas.
Distante de las certezas geométricas del liberal, el autor de El progreso improductivo aparece como un combatiente del Estado embistiendo contra su columna vertebral –no las armas sino los impuestos. La desigualdad, sugiere en el lance más atrevido del libro, aumenta con los impuestos. La informalidad, ha dicho recientemente, es una bendición: el triunfo del sentido común. Pero no solamente se muestra desconfiado del Estado metiche. Su suspicacia es radical: no desconfía de tal o cual modelo de Estado, de esta o de aquella política pública. Es lo político, como reino imperativo –la palabra que cancela la conversación–, lo que le provoca una sospecha irremontable. No es difícil encontrar por ello un aire antipolítico en las reflexiones de Zaid. En una aguda provocación de 1979 (cuando se probaban los efectos de la reforma política de Reyes Heroles), el ingeniero rechazó que la democratización avanzaría con cambios legislativos. En la ingeniería constitucional vislumbraba otra monstruosidad faraónica. La verdadera reforma política no estaba ahí, en una nueva ley electoral. La reforma auténtica consistía en… no hacer nada.
Mientras Octavio Paz veía al Estado (y particularmente al Estado mexicano) con horror pero también con fascinación, Zaid ya no encuentra motivos para encontrarlo seductor. El ogro nada tiene de bienhechor. Es una pirámide que poco tiene que ver con el libreto constitucional; una empresa de obediencias e ineficacias. Un proveedor de obstáculos, un administrador de zancadillas. Un monolito montado en una mentira. La imagen de la pirámide que se repite a lo largo de la obra de Zaid no alude a una dimensión ritual, a una secreta conexión con el pasado. La pirámide en su paisaje no es templo: es el símbolo de una acumulación progresiva de poder que termina en la cúspide como poder absoluto. Es la representación de una autocracia sólida, impenetrable y racional. El Estado no es, ciertamente, la única pirámide que denuncia Zaid. A su lado están las pirámides de las grandes empresas, las pirámides de los grandes sindicatos. En tiempos del monopolio político, Zaid pudo ver que el gobierno priista tenía que negociar con quienes tenían recursos propios: los grandes empresarios y los grandes sindicatos. El apunte de Zaid sobre aquella alianza tripartita adquiere hoy un sentido distinto. Una de las tres pirámides (la presidencial) quedó demolida por el surgimiento de contrapoderes y la inauguración del voto efectivo. Las otras dos no solamente han quedado intactas sino que se han fortalecido ante el desgaste del árbitro. Las dos pirámides incólumes y la tercera, con todo y su deterioro, siguen obstruyendo las pequeñas iniciativas que hacen nación.
Que quede poco del régimen político y económico que Zaid describía en 79 no resta sentido a la lectura de El progreso improductivo. Que varias de sus tesis sigan siendo controvertibles no las demerita: el camino es en sí mismo valioso. El meticuloso desenvolvimiento de cada idea es admirable, sea cual sea su conclusión. En todas sus páginas, el despliegue de una inteligencia aguda y arriesgada. Ya lo ha dicho Zaid: el ensayo no es el reporte de lo que se descubre en el laboratorio: es el laboratorio mismo. ~
___________________________
1. El poema de Cardenal: “Me contaron que estabas enamorada de otro/ y entonces me fui a mi cuarto/ y escribí ese artículo contra el Gobierno/ por el que estoy preso.”
2. “Instantáneas para un perfil”, en Zaid a debate, Jus, 2005.
3. “Intelectuales”, en Obras 3. Crítica del mundo cultural, El Colegio Nacional, 2004, p. 370.
(Ciudad de México, 1965) es analista político y profesor en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Es autor, entre otras obras, de 'La idiotez de lo perfecto. Miradas a la política' (FCE, 2006).