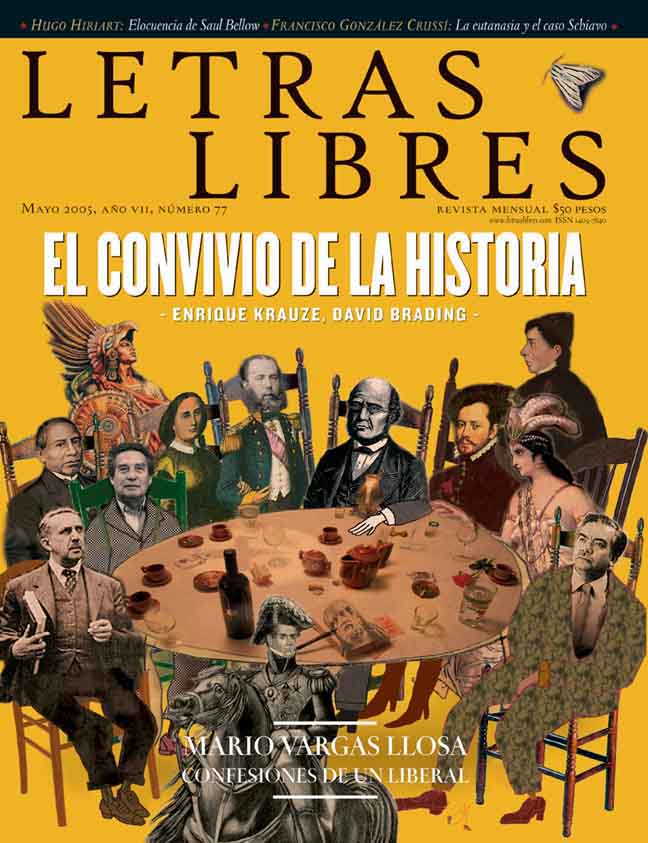Acordarse de ese cuento de Julio Cortázar “Queremos tanto a Glenda”, donde una secta de fans de la actriz inglesa Glenda Garson —transparente máscara de Glenda Jackson— decide primero corregir las películas de su ídolo y luego, directamente, suprimir a la estrella para así preservar el mito perfecto, a la vez que impedir que caiga en la inevitable decadencia de los filmes mediocres o malos. Igual fanatismo suele despertar en sus acólitos el actor estadounidense Bill Murray, a la hora de verlo a él y cuando es él quien nos mira a nosotros. El problema es que, ante la hipotética y magna empresa de corregir y enderezar su obra, hay demasiado trabajo por hacer. Hasta no hace mucho, Bill Murray agarraba lo que venía y se conformaba con transformar una pésima película en una película de o con Bill Murray: algo que ya no era simplemente malo, porque allí estaba él. Esos ojos entre tristes y asqueados, ese rostro marcado por la viruela o el acné, y ese pelo tan poco fotogénico, como diciéndonos “Las cosas que hay que hacer…”, como diciéndose “De vez en cuando, entre tanta basura, surge algo que vale la pena”.
Por estos días Bill Murray —no importa que haya perdido injustamente el Óscar frente al intenso profesional de Sean Penn— disfruta de una suerte de segunda vida artística, donde cada vez aparece más en películas cada vez mejores. Películas a las que con su sola presencia vuelve formidables —el caso de Lost in Translation— y así, por suerte para nosotros, ya casi no tenemos que ocuparnos de él o preocuparnos por él.
Como el mismo Bill Murray explica en una entrevista incluida en el DVD de Rushmore —la pequeña gran película que lo elevó a esas alturas de las que ahora disfruta—, lo suyo es “Llevar el control de mi carrera, escoger guiones buenos sin preocuparme demasiado de si lo que me tocará es un protagónico o un secundario, y disfrutar de este gratificante equívoco en el que parezco haberme convertido en una suerte de actor fetiche para los mejores directores jóvenes que, además, se ponen a escribir guiones pensando nada más que en mí […] Digamos que tuve la suerte de ser loco al principio y cuerdo al final; no conviene empezar como cuerdo y terminar loco”.
VER Y…
Bill Murray sabe de lo que habla. No es fácil ver a Bill Murray. Bill Murray ha hecho demasiadas películas malísimas; unas cuantas películas aceptables redimidas por su presencia (pensar en Ghostbusters) y es especialista en secundarios de esos que se roban la función; como sucede en Tootsie, en What About Bob?, en Ed Wood, en The Craddle Will Rock, en Coffee and Cigarettes y en The Royal Tenenbaums.
La crema de la crema de Bill Murray son, apenas, cinco películas y una rareza tan rara que merece comentarse.
La rareza es la versión de The Razor’s Edge que protagonizó y produjo Bill Murray en 1984. Decisión extraña luego de la adoración popular conseguida en Ghostbusters: elegir el papel del héroe de un clásico de Somerset Maugham —que ya había sido inmortalizado por el galante Tyrone Power— y convertirse en un emigré iluminado en París y en el Tíbet. La película fue un fracaso de proporciones épicas, Bill Murray se deprimió y dejó todo por un tiempo, y sí, se fue a París.
Y las cinco obras maestras son:
1. Groundhog Day: indiscutible clásico de 1993, que parece escrito en colaboración por Franz Capra y Frank Kafka. O algo así. Cumbre de la comedia “física” y frenética del por lo general “químico” y apacible Bill Murray —es la película en la que más se acerca a las proezas hiperquinéticas de Steve Martin en All of Me o de Tom Hanks en Big—, combinada con una extraña profundidad misticofilosófica en la que el frenesí slapstick aparece apoyado, siempre, en una sabiduría agridulce y cínica como sólo puede ser la de Bill Murray. Aquí, el periodista televisivo Phil Connors, atrapado en un loop espaciotemporal —el provinciano Día de la Marmota—, sólo descubre que “ser bueno” puede ser la solución a su problema en el mero final de la película. No es raro que Groundhog Day sea uno de los filmes favoritos de discípulos de Wittgenstein y de budistas de fuste. Hay más auténtico y puro zen aquí que en todos esos delirios matrix samurais de los efectistas de los últimos tiempos.
2. Mad Dog and Glory: Bill Murray protagoniza junto a Robert De Niro este guión del novelista Richard Price. Un gángster que sólo sueña en triunfar como stand-up comedian —un intimidante Murray— se enfrenta a un policía forense, apacible y opaco —De Niro— para decidir cuál de ellos es dueño del corazón o del cuerpo de Uma Thurman. Sórdida y tierna —aunque esto parezca imposible— al mismo tiempo.
3. Rushmore: Magnífica variación salingeriana girando alrededor de Herman Blume, un magnate melancólico (Bill Murray) cuya vida cambia al conocer a Max Fischer, un estudiante adicto a su escuela (Jason Schwartzman). Evidencia incontestable de que una art-movie puede ser “linda” y una de las cumbres actorales de Bill Murray, quien puso veinticinco mil dólares de su bolsillo a fin de que Wes Anderson pudiera filmar una escena nueva para la que los estudios Disney no querían agregar dinero. La película desborda de Momentos Murray, pero hay un instante mágico y que quedará para la historia: aquella breve escena, con un villancico de música de fondo, en la que Blume conoce al padre de Fischer, un peluquero magistral y sensiblemente actuado por el cassavetiano Seymour Cassell. Como somos muchos lo que pensamos lo mismo, cito aquí lo que en su momento escribió el crítico Anthony Lane en The New Yorker: “Max —avergonzado por su origen humilde— siempre le ha dicho a sus compañeros adinerados que su padre es un neurocirujano, y no es hasta casi el final de Rushmore cuando Blume descubre la verdad. Max le presenta a su padre peluquero: ‘Mi padre’, dice. Y si quieren elegir una sola toma entre todas las películas de este año, quédense con la mirada en los ojos de Bill Murray mientras le estrecha la mano al padre de Max: desconcierto, incredulidad, una pizca de indignación, la calma velocidad de la verdad y, al final, la perfecta gentileza del sentirse emocionado. Todo el asunto demora unos cuatro segundos: esto es lo que se conoce como actuar.”
4. The Life Aquatic with Steve Zissou: su maravillosa tercera película junto a Wes Anderson, donde Murray es Steve Zissou: una tierna y amoral mezcla de Jacques Cousteau, Capitán Haddock y Ahab. Un delirio casi psicotrónico, pero con alma, protagonizado por un Bill Murray cada vez más impasible y, al mismo tiempo, sensible. El tema aquí vuelve a ser —como en todo el cine de Anderson— la búsqueda de la familia ideal, el padre como fantasma vivo, la tristeza de saberse diferente y mejor en un mundo peor e inocurrente.
5. Y, claro, recuerden, la inolvidable Lost in Translation.
… MIRAR
Lost in Translation puede entenderse como una curiosa mezcla del Brief Encounter de David Lean, del Last Tango in Paris de Bernardo Bertolucci, y del Before Sunrise de Richard Linklater. La melancolía adúltera de la primera, el angst extranjero de la segunda, la felicidad intensa pero breve de la tercera. Todas fundiéndose en algo que no es una película de amor sino —como las citadas arriba, como también lo son Singing in the Rain, The Graduate, Melody o Manhattan— una película sobre enamorarse. Una película que —sin que le cueste esfuerzo alguno— nos obliga a enamorarnos del modo en que Bill Murray se enamora en Lost in Translation. Y es una película de y con y para Bill Murray, si alguna vez la hubo. Es una película donde Bill Murray muestra y demuestra —a todos aquellos que siempre lo consideraron un cómico eficaz y diferente, surgido de la troupe del teatro Second City y de los gags televisivos de Saturday Night Live— que es también alguien dotado de esa gravitas natural de raros y alternativos como Buster Keaton o James Stewart o Peter O’Toole o Marlon Brando o Johnny Depp: gente que actúa, sí. Pero que no son exactamente actores, porque se dedican a hacer de ellos… esa parte de ellos que está en todos nosotros. Consumados maximinimalistas imposibles de traducir, que saben que no se trata de aquello de que “menos es más”, sino de que lo justo, lo exacto, es lo más. Artistas que se dedican a lo suyo y a lo nuestro.
Y Bill Murray —nacido en 1950, quinto de nueve hermanos, expulsado de los boy-scouts, alguna vez preso por contrabando de mariguana— es, finalmente, como ya se dijo, la mirada de Bill Murray. Uno de esos tipos que actúan más con los ojos que con el cuerpo. El modo en que Herman Blume mira a Max Fischer cuando éste le revela su estrategia existencial, su credo filosófico: “El secreto está en encontrar algo que amas hacer, y entonces hacerlo por el resto de tu vida.” El modo en que el desencantado Bob Harris —de paso por Tokio para filmar un comercial de whisky— mira a la deliciosa Charlotte (la actriz Scarlett Johansson) mientras le canta una canción con modales de karaoke. Una mirada hecha canción cuando Murray le canta y la mira y se enamora de ella y descubre que, tal vez, la vida vale la pena después de todo. Una tan absurda como desgarrada interpretación de More than this que a partir de ahora —del mismo modo en que As times goes by es patrimonio de Bogart desde Casablanca— pertenecerá sólo a Lost in Translation, a Bill Murray.
“Aparte de esto… ya lo sabes, no hay nada”, canta allí Bill Murray, mientras mira, la mira y nos mira.
Y Bill Murray no miente, y no se equivoca, y tiene razón. –
es escritor. En 2019 publicó La parte recordada (Literatura Random House).