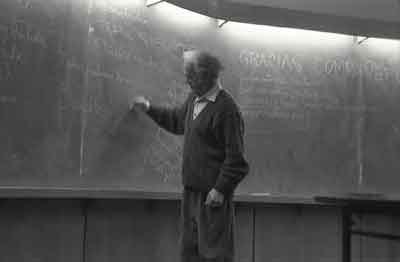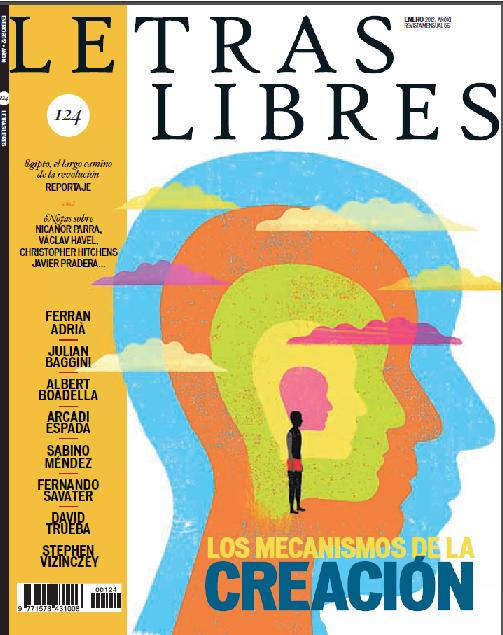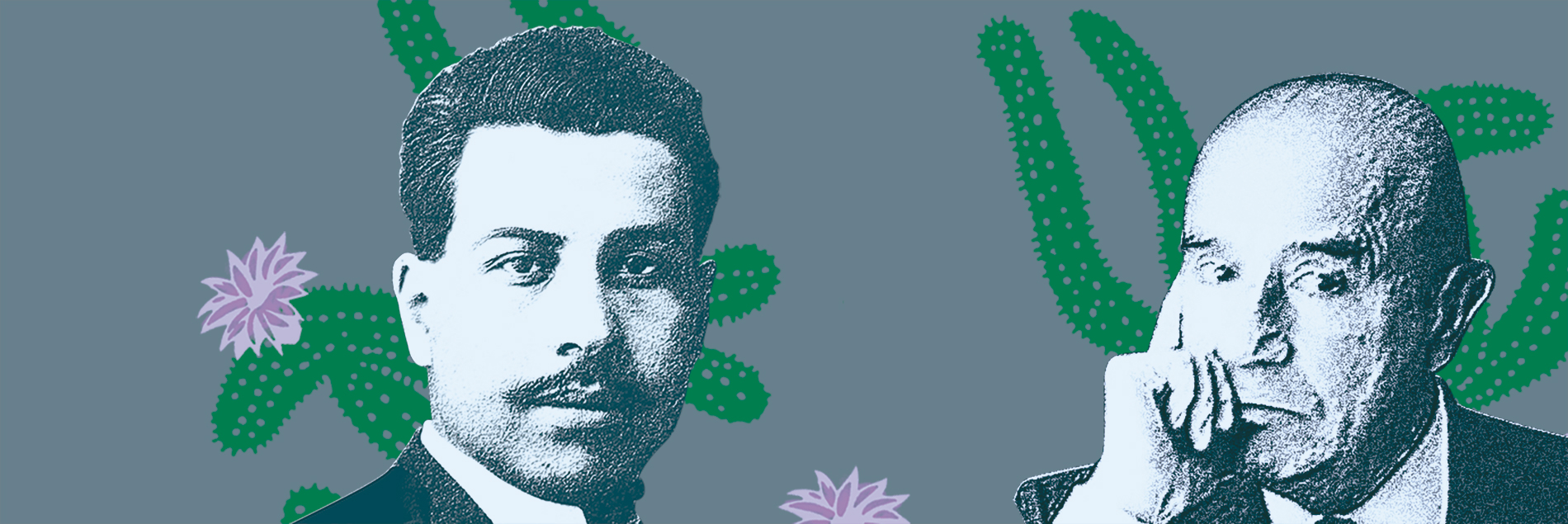Hace muchos años, que en este caso resultan ser muchísimos, una secta adicta, participativa y detractora aguarda el Cervantes para Nicanor Parra. No todos somos chilenos. Quizá seamos los mismos frustrados del Nobel para Borges. Es elegante decir que los premios no significan nada pero, caramba, ¡si todos sabemos que reina la idea de que los premios “hacen a los escritores”! Y cuando hemos visto a ciertos coronados de oropel con pasados misteriosos –pero no tanto– y premios más misteriosos y todavía reiterados, es lógico que nos sentemos en el balancín del aguardar justicia y mandar a algunos al diablo.
En la década del cincuenta, Chile envió como embajador en Uruguay al mejor agregado cultural al que pudo aspirar: el nobilísimo Ricardo Latcham, que no por diplomático olvidó sus artes mejores de crítico literario, intuitivo y sabio, aplicadas con rigor a divulgar las letras chilenas entre nosotros. Así leí Poemas y antipoemas, el segundo libro de Parra (el primero era casi secreto) y pude hacer una notita, en la que habré intentado trasmitir mi regocijo de lectora, que siguió creciendo con La cueca larga y Versos de salón.
Pasó un tiempo, y en Valparaíso, en un gran colegio sobre el mar, que sin duda cedía espacios, hubo un congreso de escritores. Esto del colegio tiene su peso porque una tarde Nicanor Parra hizo una lectura en una clase. Fui la única congresista que tuvo la idea de asistir, sentándome al fondo con miedo de ser expulsada. Nicanor leía sin énfasis, sin haber dado ninguna pista a aquellas criaturas, sin maestro que lo respaldara ni protegiera a los alumnos, a los que el poeta inmisericorde asestaba sus filosos poemas. La lectura de “La víbora” arruinó mi discreción. La risa, capaz de alarmar a un cine sumido en los estertores de algún drama, estalló sin que la frenara el recurso de concitar imágenes horribles. Varios niños, desde la primera fila de los buenos alumnos, ya ganados por la idea de que la poesía que se respeta carece de humor, lanzaron miradas inquietas, mientras a Parra se le ahondaban las sendas arrugas verticales de sus mejillas. Sin quitar la vista del papel trataba de mantener la compostura debida a su juego.
Al fin de la lectura lo saludé. Como siempre me han admirado los capaces de reproducir cincuenta años después una conversación itinerante, no logro decir sino que, llegado un momento oportuno, leyó su “Manifiesto”, que ejemplificaba lo que su próximo libro iba a ofrecer. Devota de lo que ya conocía, recuerdo, sí, haberme atrevido a decir que estaba de acuerdo con el manifiesto pero no con el poema. Esto dio lugar a una copiosa defensa del proyecto por parte del autor, que prosiguió, directa o indirecta, varias horas. Parra, que se iba esa noche, resolvió quedarse hasta el día siguiente y llevarnos a Santiago. En el viaje en auto por los vericuetos de montaña, de cuyos abismos trataba de no enterarme, en una curva dimos casi de narices con un camión detenido. Parra bajó del auto, quizá un Volkswagen, que por un milagro no había quedado bajo el trasero inmenso del vehículo que ocupaba todo el estrecho camino; verlo avanzar hacia el campo enemigo me trajo, desde los noticiarios, el aterrador recuerdo de la Wehrmacht. Un niño solo estaba sentado en una piedra, junto al camión. Sin duda, mientras el conductor buscaba auxilio, había quedado con encargo de avisar, del otro lado de la curva, que allí esperaba un peligro. Quizá, en el lugar donde podía ser eficaz, no había una piedra. Parra lo estudió antes de hablar y por suerte se limitó a disponer un cambio de ubicación, con o sin asiento, y volvió, calmado, al volante, rumbo a Curicó y una chicha, bebida no alcohólica.
Tengo otro flash, años después. La mirada de Parra es de absoluto asombro. Acabamos de entrar a la biblioteca, al fondo de su casa de Santiago en tiempos remotos, La Reina, 8, a la que llego por primera y única vez. Mientras Luisa de la Fuente de Durán, mi amiga de sus años montevideanos y compañera de estudios suya, como supe entonces, habla con él en un extremo de la habitación, me dirijo hacia el otro extremo, levanto la mano como se hace (lo he hecho) en estado casi hipnótico y tomo un pequeño libro que yace horizontal en su segregación supuestamente segura. Es el primer libro de Nicanor Parra, tempranamente escrito bajo un peligroso viento lorquiano y pronto retirado de circulación. Mi mano indiscreta lo sostiene, mientras dirijo una mirada, desde mi culpa del todo inocente, al autor que avanza. Nos estamos haciendo la misma pregunta: “¿Cómo?”, ambos asustados.
Año 1985. De nuevo en democracia, Enrique [Fierro] es nombrado Director de la Biblioteca Nacional. Su primer invitado oficial es Octavio Paz. Un tiempo después llegan varios escritores, también invitados por el gobierno uruguayo. Por Chile, viaja Nicanor Parra. Alteradas las aguas culturales, como puede ocurrir cuando la vida de un país ha estado fuera de su cauce, la tergiversación empieza a levantar su airosa cresta. Cuba ha enviado a su mayor poeta oficial, que es cuantiosamente recibido en la sala de espectáculos de la Biblioteca, ya que su lectura será un acto político. En una sala más íntima, colmada por los que quieren simplemente oír poesía, lee Parra. Pero él conoce los tiempos y está preparado. Cuando empieza a despedirse, destina a las manos preparadas para aplaudir, su frase luminosa, irrefutable, de proclamación de la tontería universal: “La izquierda y la derecha unidas, jamás serán vencidas”, produciendo la vacilación del desconcierto. Por un segundo, varios dudaron. ¿Debían o no?
Florencia, capital cultural de Europa. En medio de la magnífica celebración, un congreso de escritores se reúne en San Miniato al Monte. Junto a la iglesia neoplatónica, en la altura desde la que se ven Florencia y el Arno en medio de un paisaje de fondo de pintura toscana, hay un mínimo cementerio para los benedictinos olivetanos que allí han vivido y muerto. Parra salta entre las tumbas, mira a la distancia y clama: “¡Quiero morir y que me entierren aquí!”
En Miami, un tiempo después sería un salto metafórico, que no podría celebrarse; sin duda movido por una preocupación concreta nos dice: “¡Por siete mil dólares voy y bailo sobre una mesa!”, mientras un gesto insinuaba su oferta. Y esta sería la última imagen que de él tendría, si no fuese porque hace unas semanas Diego Trelles, joven escritor peruano que fue alumno de Enrique y es nuestro amigo, llegó hasta las puertas de la casa de Nicanor, tuvo la suerte de saludarlo y sacarle fotos, que nos envió. En ellas comprobamos que Nicanor Parra Sandoval hace lustros que sigue igual a sí mismo. Gloriosamente empecinado en escribir esa obra que, como una parte de la humanidad, se sabotea a sí misma, pero con total lucidez. Y fue Diego quien, antes de las ocho de la mañana, nos dio la noticia, para que diésemos juntos un salto alegre, como si también nosotros, de paseo, nos encontráramos con un angelorum, debidamente poético. ~