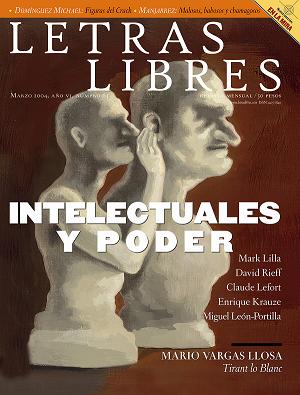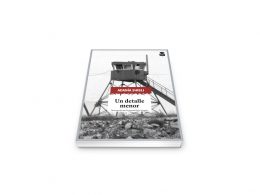Norberto Bobbio fue un profesor vacilante. Las luces y las sombras de su larga vida se explican por esa doble naturaleza. Dedicado a la enseñanza, atravesó el siglo tratando de conciliar los impulsos contradictorios de su cuerpo y de su entorno. Desde sus primeros pasos, la vida de Norberto Bobbio parece una rama escindida. Por un lado, las comodidades de la vida familiar, por el otro, los reparos de la conciencia. Nació el 18 de octubre de 1909 en Turín. Su padre era un cirujano prestigiado. En la casa donde vivió de niño, vivían también dos sirvientes y un chofer. Pero la comodidad le resultaba incómoda. El choque del bienestar que disfrutaba y las penurias que observaba a su alrededor inyectaban en su carácter una inconformidad que no era rabiosa sino, más bien, sombría. Desde muy pequeño sintió el privilegio como penitencia. El niño turinés solía pasar largas vacaciones en el campo acompañado de su familia y otros amigos de su entorno. Ahí, más que en ningún otro lugar, se percató de los azotes de la injusticia.
Mis amigos y yo llegábamos de la ciudad y jugábamos con los hijos de los campesinos. Entre nosotros existía una armonía plena. Pero una inmensa barrera nos separaba de ellos. No podíamos dejar de notar el contraste entre nuestras casas y las suyas; entre nuestra ropa y la suya; entre nuestros zapatos y sus pies descalzos. La disparidad no era trivial. Todos los años —recuerda muchos años después un Bobbio ya viejo— al regresar al campo de vacaciones, nos enterábamos que alguno de nuestros compañeros de juego había muerto en el invierno.
En la casa se respiraba simpatía por el fascismo. Su discurso patriótico del orden y la prosperidad, habrá sido una música grata a los oídos del doctor Luigi Bobbio. Norberto, el hijo, escuchaba en silencio la celebración del fascismo. Aunque empezaba a tomar un camino distinto, no se atrevía a confrontar al padre. Asistía a las reuniones de los círculos antifascistas sin oponerse abiertamente a las inclinaciones familiares. Vivía una vida partida: el estudiante de derecho en la Universidad de Turín se inscribe formalmente en los Grupos Universitarios Fascistas, pero frecuenta por las noches las reuniones de la resistencia. En un bolsillo, la credencial del Partido Fascista; en el otro, los panfletos del movimiento liberalsocialista. La contradicción personal se prolonga. Más que un episodio de juventud, esta incoherencia sería la marca de una vida sellada por la indecisión y la capacidad de albergar lo incompatible.
Su breve incursión en la política activa desembocó en la frustración. Participó con un grupo de intelectuales a la formación del Partido de Acción, un partido que quería abrir una tercera vía, una fórmula de conciliación entre liberalismo y socialismo. El partido tuvo resultados desastrosos. Quedó en último lugar. Su vida política había terminado.
Desde mediados de los años cuarenta vivió dedicado a la vida universitaria. Primero se concentró en el mundo de las normas. Como profesor de filosofía del derecho se dedicó a estudiar el lenguaje de las reglas, el contenido del derecho, el lazo que une una norma con otra. En trabajos que le ganan de inmediato la notoriedad, explora los debates sobre el fundamento de la obligatoriedad y el parentesco entre la fuerza y el derecho. Logra construir así una perspectiva crítica y rigurosa del positivismo jurídico. Para el turinés, la ley debía verse como un mandato del Estado, no de la naturaleza. Las leyes no han sido trazadas desde el cielo, no están impresas en algún rizo de nuestro código genético, ni existe regla que gobierne a todos los hombres y que sea vigente en todo el curso de la historia. El derecho, como lo había visto Hobbes, emerge de la garganta del soberano. Los murales que a lo largo de la historia han pintado teólogos y moralistas, para describir un código universal y eterno de reglas, son dibujos de fantasía.
Pero, ¿qué hay ahí dentro? Fuerza. Fuerza domesticada, pero fuerza al fin. La ley no es más que envoltura de la fuerza. Hobbes lo dice inmejorablemente en su Diálogo entre un jurista y un filósofo: “No es la sabiduría ni la autoridad, la que hace la ley. […] Por leyes entiendo leyes vivas y armadas. No es, pues, la palabra de la ley, sino el poder de quien tiene la fuerza de una nación lo que hace efectivas las leyes.” En la fórmula se asoman el realismo de Weber y el positivismo jurídico de Kelsen. Pero sobre todo, son visibles las barbas blancas de Hobbes, su autor más admirado. El seco entendimiento de la maquinaria estatal deja ver la imagen de su ausencia. El Estado y su anverso, el derecho, podrán ser amenazantes condensaciones de la fuerza, pero su ausencia es un brinco al vacío. La lección no se quedó en el salón de clase. A fines de los años setenta, cuando Italia padecía la violencia del extremismo, Bobbio levantó la voz en defensa de un personaje crecientemente impopular: el Estado. El Leviatán podrá ser un monstruo abominable, pero es la única criatura que puede ganarnos la paz, liberarnos del miedo y cuidar un espacio de libertad. Frente a quienes, desde un anarquismo vengador o un liberalismo antipolítico gritaban consignas contra el funesto Estado, Bobbio se colocó de su lado. Un hijo de Hobbes no podría hacer otra cosa.
Es natural que los revolucionarios cobijen su violencia en argumentos retributivos. La insurrección aparece como la única respuesta posible frente a la violencia originaria del Estado. Si la primera violencia (la de la cárcel) es injustificada, la segunda (la del bombazo) resulta legítima. Pero el tema de la “primera” violencia es irrelevante. Lo que importa es su estructura institucional. La diferencia fundamental entre la violencia del Estado y la violencia de sus rivales es la vertebración institucional de la primera. Quienes invocan a Lenin para justificar la rebelión deben leer a Locke, otro revolucionario. El consenso democrático domestica la fuerza bajo el imperio de las reglas. Defenderlas no es proteger el palacio, es cuidar la casa de cada quien. Bobbio ayuda con sus reflexiones a terminar la idealización de la violencia redentora, la ilusión de construir la sociedad buena de las cenizas de la explotación antigua.
La abundancia de los escritos de Bobbio (ensayos, ponencias, libros, artículos, conferencias, transcripciones de cursos) ha hecho decir a José Fernández Santillán, alumno y traductor de Bobbio, que su obra tiene la complejidad de un laberinto. La imagen no es una descripción convincente. Un laberinto es una estructura intrincada de calles y encrucijadas de la que es muy difícil salir. En los escritos de Bobbio no podemos perdernos. Por el contrario, quien se acerca a un texto de Bobbio camina en todo momento con luz clara. La imagen que mejor representa el conjunto de su obra es otra metáfora querida por Borges: el mapa. El pizarrón de Bobbio es eso: un extenso mapa de la política. En los muchos planos que Bobbio trazó se encuentra su aspiración de orden, su afán de ofrecer un panorama coherente del poder —o más bien del pensamiento sobre el poder. Bobbio escribe el lugar de las ideas, encuentra las cercanías y traza las distancias. Es un cartógrafo que representa gráficamente el territorio de la reflexión política occidental. Las islas de la excepción no le interesan mucho. Lo suyo son los continentes de las grandes tradiciones intelectuales: la provincia natural de Aristóteles, el reino de Maquiavelo y sus discípulos, el valle de los contractualistas, el gran enclave marxista. A Bobbio le interesan los clásicos, no los raros.
No todo cabe, por supuesto, en el tablero de Turín. Trazar un mapa es hacer una elección: unos elementos se agrandan, otros se colorean, algunos rasgos se eliminan. Todo mapa es una especie de caricatura razonada. El mapa de Bobbio es un plano que busca lo esencial, que simplifica y enfatiza. También excluye, naturalmente. El primer expulsado es el tiempo. Los clásicos de los que habla Bobbio habitan un mundo sin años, un espacio despoblado de circunstancias. La obra de los clásicos contiene una sabiduría no fechada. Precisamente por ello forman parte del canon. El único contexto de los clásicos son otros clásicos.
El acercamiento tiene sus virtudes: al expulsar la historia del pizarrón, podemos observar la escenificación de los debates que cruzan los siglos. También tiene sus riesgos. Cuando tratamos de analizar las respuestas que se han dado a las preguntas recurrentes de la política, corremos el riesgo de convertir a los clásicos en nuestros títeres. Se toma a un autor medieval, se extrae un pasaje en el que habla de las distintas funciones del gobierno y se le hace aparecer como un visionario, como un precursor de la teoría de la división de poderes. Es el vicio que Quentin Skiner ha denunciado inteligentemente. Cuando se quiere reconstruir la historia de las ideas políticas a través de la santificación de un grupo de pensadores inmortales, el historiador tiende a pensar que sus clásicos tienen una respuesta a cada uno de los problemas esenciales, y que en cada uno de ellos hay una respuesta (así sea tierna) a las preguntas de siempre. Un párrafo puede servir para hacer que Maquiavelo se convierta en un teórico del multiculturalismo o que Montesquieu anticipe la respuesta debida a la amenaza terrorista.
El segundo expulsado por el marco bobbiano es el autor. El lector de los manuales podrá colocar las piezas del artefacto inventado por Hobbes: su idea del hombre, las estampas sobre la condición natural, los rasgos jurídicos del contrato, la forma del Estado, la condición civil. Pero no sabrá nada del individuo que escribió estos párrafos, nada de su gemelo, nada del avispero en el que vivió. Bobbio, el gran admirador de Hobbes, el lector atento del Leviatán, del tratado sobre el ciudadano, del ensayo sobre el derecho natural, del Behemoth y otros escritos menores, rechaza en su análisis todo aquello que no llegó al papel. Así pasa por alto, por ejemplo, que el cráneo de Hobbes tenía forma de martillo, como observa uno de sus biógrafos. La exclusión de estos rasgos es consciente: la orientación analítica de su exploración va en busca de conceptos y aparta cualquier referencia histórica o biográfica. El cartógrafo cree que cualquier referencia a la circunstancia es una “extravagancia del historicismo”.
El didactismo de Bobbio no es despreciable. Pocas guías son tan claras para iniciar una expedición por la polémica del poder. Ahí podemos ver el mapa de las dicotomías: la eficacia política y la consciencia moral; el derecho y la fuerza; la máquina y el organismo; la estabilidad y el cambio; la obediencia y la rebelión; la plaza y el palacio; lo público y lo privado; la legalidad y la legitimidad; la sociedad civil y el Estado. Bobbio es un maestro de la clasificación; su método es uno de los más poderosos detergentes del lenguaje político. Y eso en sí mismo es invaluable en un tiempo de vocablos enlodados. Pero las inscripciones del pizarrón, por muy esclarecedoras que resulten, suelen ser planas. Lo que la escritura de Bobbio tiene de claridad no siempre se acompaña de profundidad. Una parte importante de su bibliografía se compone efectivamente de manuales escolares. Ése es su alcance: la currícula universitaria. Cuando Perry Anderson, el historiador marxista que estudió a profundidad sus escritos, dijo que Norberto Bobbio no era en realidad un filósofo original de gran estatura, estaba diciendo la verdad.
Bobbio se consagró a la tarea de limpiar el vocabulario de la política. Ésa era la misión de su filosofía: construir conceptos; hacer que las pompas de jabón que emergen de la boca del demagogo se conviertan en ladrillos del entendimiento. No hubo palabra que más se empeñara Bobbio en desinfectar que la palabra democracia. Ninguna combinación de siglas tan salivada en el siglo XX como esta mezcla de voces griegas. ¿Qué es la democracia? ¿Qué ha sido? ¿Qué puede ser?
El primer acercamiento al tema fue un ensayo que Bobbio publicó unos meses después de la muerte de Stalin. El acicate fue el famoso informe Kruschev que denunciaba los abusos de la era anterior. Su título era típicamente bobbiano: “Democracia y dictadura.” El artículo llamaba a los socialistas a caminar sin las muletas de Marx. Cuando interrogamos al marxismo sobre los grandes asuntos de la política, el marxismo se queda callado. No tiene respuesta. El marxismo era un enorme agujero político. La tarea urgente de la izquierda era voltear la vista a quienes había considerado enemigos: a los diseñadores de las instituciones liberales. Para Bobbio, la superioridad teórica del liberalismo para abordar la cuestión política era obvia. Mientras el pensamiento liberal nace para hacer frente a la amenaza del abuso del poder, el marxismo ignora el problema. Ésa es la ingenuidad que Popper vio en todos los herederos de Platón: si el poder se aloja en buenas manos, el problema de la política desaparece.
La respuesta de la capilla no se hizo esperar. Lo acusaron de reaccionario, de traidor, de burgués que pretende congelar la nave de la historia e impedir la marcha triunfante de la clase obrera. Bobbio respondió a los ataques con tranquilidad. Desenvolvía el hilo de sus argumentaciones con elegancia y enorme fuerza persuasiva, pidiendo a los comunistas desconfiar del “progresismo ardiente” que, entre cantos a la fraternidad, conducía a la dictadura del partido único. Así, en el combate con los citadores marxistas que invocaban en cada respiro algún pasaje iluminador del texto sagrado, se solidifica el entendimiento bobbiano de la democracia. El régimen democrático aparece como un procedimiento que abre las puertas de la decisión a la participación colectiva. No es un resultado: es un método.
De Kelsen y de Schumpeter, un abogado y un economista, había alimentado su visión de un sistema político que no expresa la verdad ni la justicia pero que, entre las hélices de la competencia, permite la libertad y abre camino al cambio. La izquierda debía abrazar el ideal democrático porque se trataba del único espacio conocido en donde pueden coexistir seres libres y autónomos; en donde podría abrirse camino la voluntad colectiva sin aplastar la voz de la discrepancia. El vacío teórico de la política marxista debía ser llenado sin vergüenza por el liberalismo. Quien conoce la capacidad destructiva del poder sabe que las instituciones y las prácticas liberales no son los muros de la prisión capitalista, sino las columnas de la autonomía individual. Fue así como contribuyó a la inyección de la vacuna liberal en una parte importante de izquierda. La democracia, que seguía siendo caricaturizada en el Partido Comunista como un palacio de engaños, como la tiranía de la burguesía, es definida por Bobbio como un requisito de civilización. La izquierda contemporánea tenía que volver a ser lo que había sido originalmente: liberal. Mientras muchos discutían sobre las condiciones objetivas del levantamiento revolucionario y seguían soñando con el asalto al poder, Bobbio defiende usos tan aburridos como el voto o personajes tan antipáticos como los partidos políticos. Su alegato no era la campaña de un entusiasta: era la persuasión de un desencantado. Tal vez la democracia liberal no asegure un ejercicio más humano del poder. Tan sólo un poder menos brutal.
La importancia del argumento de Bobbio radica, sobre todo, en el lugar desde el que se expuso. La concepción democrática que Bobbio construye no es, en efecto, original. Popper, Kelsen, Schumpeter habían armado ya el modelo procedimental. Lo importante es que Bobbio habla en el territorio de la izquierda y desde ahí polemiza con los intelectuales socialistas y los voceros del Partido Comunista. Ésa es su tribuna y ése es su auditorio. El propio título del libro que contiene sus aportaciones al debate es claramente un guiño: ¿Qué socialismo? Ése es el título de sus reflexiones sobre… la democracia. En realidad, la compilación no es una meditación sobre el socialismo deseable o el socialismo posible, como anuncia el letrero en portada. Es una potente defensa del régimen democrático, de sus reglas y de sus valores. Es también una advertencia sobre las dificultades y las amenazas del pluralismo. Pero el socialismo de la portada se esconde entre las hojas. Lo que es claro es que Bobbio quería dirigirse a los socialistas. Quería discutir con la izquierda desde su propia provincia y por ello empleaba su lenguaje y trataba con cautela a sus ídolos.
La crítica de Bobbio al marxismo es francamente timorata. Vista a la distancia de las décadas, no puede dejar de advertirse el modo en que Bobbio esquiva la confrontación con la médula del materialismo histórico. Se lanza contra el fanatismo marxista, pero se cuida de no criticar la lógica del marxismo. Arremete contra los lectores de Marx, no contra Marx; critica lo que Marx no dice, evitando calificar lo que sí dice. Al marxismo le reprocha fundamentalmente su ausencia de una teoría propiamente política. A los marxistas no les reprocha serlo, sino serlo exclusivamente. Bobbio trata sentimentalmente al marxismo. En alguna ocasión habló de la filosofía marxista como una moral, como una ventana ética que permitía ver el drama de la historia desde el lado de los oprimidos. Pero el marxismo no es el Cuento de Navidad de Dickens. Si eso fuera, valdría la pena quedarse sólo con la literatura. La pretensión fundamental del marxismo es ser ciencia, la filosofía de la liberación final del hombre. Aquí hay una noción política que Bobbio, lector de Popper, no se atreve a llamar por su nombre. En su momento de mayor lucidez vuelve a traicionarlo su blandura. Como en los tiempos de su juventud, cuando se hacía aparecer como fascista entre los fascistas y liberal entre liberales; ahora se presentaba como un marxista (heterodoxo, por supuesto) ante los marxistas. No lo era.
Bobbio había leído La sociedad abierta y sus enemigos de Karl Popper y, un año después de que apareciera en inglés, había publicado una reseña elogiosa del libro. Sin embargo, en sus disputas con la izquierda, no invoca el nombre de quien mostró la raíz totalitaria del pensamiento marxista. Hablar de Popper era cruzar la frontera e instalarse en el territorio de la derecha. Al mismo tiempo que Bobbio publicaba sus argumentos sobre la democracia evadiendo el cuestionamiento frontal, Leszek Kolakowski se preguntaba sobre el vínculo entre el marxismo y el estalinismo. El filósofo polaco sostenía que el marxismo contenía la semilla del horror totalitario. El sueño de la humanidad liberada implicaba la eliminación de las maquinarias instituidas por la burguesía. Una sociedad reconciliada no necesitaría ley, ni Estado, ni democracia representativa, ni libertades individuales. Todos estos dispositivos eran vistos como una expresión de una sociedad dominada por el mercado. El problema político del marxismo no está simplemente, como quiere hacernos creer Bobbio, en sus silencios. Por el contrario, en su esqueleto está inevitablemente el armazón totalitario.
La vejez volteó la mirada del profesor sobre sí mismo. Un hombre dedicado a comentar los escritos de los clásicos y a aprovechar sus enseñanzas para orientar el debate del día, volvió con los ojos hacia su experiencia. El vuelco es curioso. Su filosofía política es una especie de negación de sí mismo porque caminó siempre de la mano de sus autores. No me oigan a mí, escuchen la advertencia de Maquiavelo, la propuesta de Constant, los proyectos de John Stuart Mill. Su inteligencia ordenadora se escucha como la voz de un intérprete de las ideas de otro. Pero después de cumplir los ochenta años, Bobbio fue separándose de los temas académicos para acercarse a su experiencia. Frente al antiguo deleite de los conceptos, el viejo ahora se encuentra saboreando los afectos. Fue así como Bobbio fue cediendo a la tentación de hablar de sí mismo.
Habló entonces de sus recuerdos, de sus vergüenzas, de sus escritos, de la experiencia de la vejez. Dedicó uno de sus últimos ensayos a la virtud que le resultaba más dulce. Al formarse un diccionario de virtudes, Bobbio, aceptando participar en él, de inmediato eligió la templanza como su virtud. Era la recapitulación de su blandura. Bobbio elogiaba la templanza, esa suavidad que permite a los otros ser lo que son, que hace a los hombres rehuir la competencia con los otros para vencer. La templanza es la vacilación vuelta virtud. Y eso fue Bobbio: un definidor de conceptos dedicado a dudar. ~
(Ciudad de México, 1965) es analista político y profesor en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Es autor, entre otras obras, de 'La idiotez de lo perfecto. Miradas a la política' (FCE, 2006).