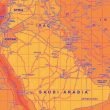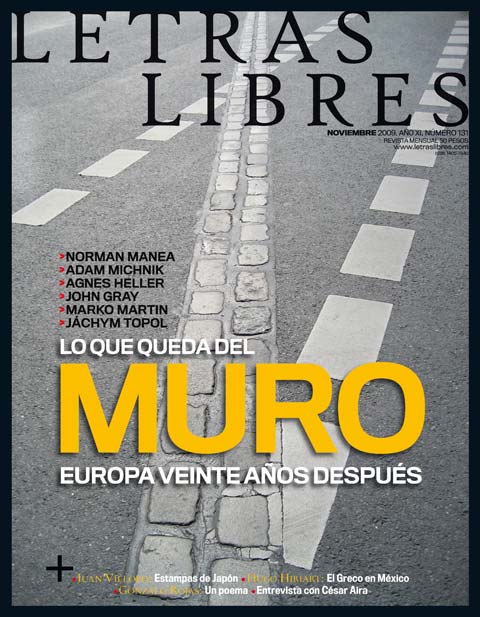Lo recuerdo, y lo recuerdo muy bien. Demasiado bien como para no caer en la tentación de buscar refugio precisamente en la ronca serenidad del estribillo de una canción. Demasiado bien lo recuerdo, de modo que quiero escribir sobre ello. Nada de novelas ni relatos. Tan sólo episodios, piezas de un puzzle, fragmentos, eso, quizá. Como si supiera que tales cosas jamás dan como resultado una imagen exacta. Como si temiera que alguna vez den como resultado esa imagen. Como si tuviera que protegerme de algo. Todavía.
Recuerdo el parque Vondel en Ámsterdam. Recorro los caminos del parque, me cruzo con familias, parejas de enamorados, fumadores de porros, homosexuales, turistas y perros inmensos y pacíficos; diez minutos antes había hablado por teléfono con mis padres. En Alemania, me dijo mi madre, acababa de aparecer un libro, grueso y carísimo, publicado por alguna editorial científica especializada, que mostraba a mi padre en la página 775. Mi padre con el uniforme de prisionero de los objetores de conciencia, una foto tomada secretamente con teleobjetivo; primavera de 1971. Por esa fecha él tenía veinticuatro años, siete años más joven que yo en ese verano de 2004, en el parque Vondel de Ámsterdam.
–¿Comprarás el libro? –pregunté.
Recuerdo al ministro de Correos, Gscheidle, el sonido tranquilizador de su nombre, la voz del comentarista de las noticias en Radio Baviera 1, la emisora que estaba todo el tiempo sintonizada en la pequeña tapicería de mi abuelo, y que sólo se cambiaba a Radio Baviera 3, donde ponían Boney M en lugar de Andrea Jürgens, cuando a mi padre comenzaban a aburrirle las canciones alemanas de moda; no importaba que el comentarista de las noticias tuviera la misma voz, o que el nombre de la ministra de Familia, Anke Huber, tampoco pareciera amenazante; lo recuerdo con exactitud. Cuando salía a relucir el nombre de Aldo Moro, escuchaba hasta H., el oficial de tapicería, aquel hombre indiferente con su rostro eternamente arrugado, que más tarde, cuando crecí y empecé a sacarlo de quicio, me encerró en el viejo cuarto de deshilachado, donde una maquinaria monstruosa trituraba las trenzas de fibra de palmera antes de que inventaran la goma-espuma; el mismo que diez años después, durante las primeras elecciones libres para la Cámara del Pueblo en marzo de 1990, hizo colgar la antigua bandera tricolor de Alemania en la ventana de un piso en Limbach-Oberfrohna, en Sajonia, y que unos pocos meses después de la reunificación murió de cáncer, en un momento en que mi abuelo hacía tiempo que había disuelto el negocio y se había jubilado; pues ese tapicero (al que no sé por qué le llamo H., ya que su nombre era Heinz, Heinz Seidl) soltaba el martillo, la sierra o la máquina de coser, porque todavía no habían encontrado ni rastro de Aldo Moro y se decía que el gobierno italiano esperaba lo peor. Recuerdo la noticia de su asesinato, quizás en ese momento el niño descubrió en los gestos de los adultos que más allá de la tapicería, de aquella casa con el gran jardín, tenía que haber otro mundo cuyas reglas eran otras. Al menos era estupendo que la señora Huber y el señor Gscheidle estuvieran tan cerca, y sólo hubiera que oprimir el botón de la radiocasetera negra marca Stern situada junto al banco de corte para escuchar sus amables nombres.
Recuerdo a Tino, el hijo del vecino, que era oficial de pintor y al que todos llamaban Ebbi. (Eso fue en la época en la que todavía creía que todos los habitantes de nuestra ciudad eran artesanos privados, propietarios de pequeños talleres con olor a madera, a cola y a pintura; la época en la que los otros, los de la fábrica de la calle contigua, no eran más que la suma de sus motocicletas marcas Sperber, Simson y Schwalbe, puestas en marcha a las cuatro y media y que les servían para viajar de regreso a sus casas a la misma hora en que yo iba de compras con mi madre a la Helenestraβe –que se llamaba así desde siempre y a la que mi madre le había cambiado el nombre–, la misma época en la que no veía ni entendía las pancartas que hablaban del proletariado y el partido.)
Tino me doblaba la edad, tenía catorce o quince años. Tenía una guitarra eléctrica y una pequeña batería de luces, un armatoste de madera situado encima de la cómoda de su habitación, a la que sus padres le llamaban todavía la “habitación del chico”. Pasa a la habitación del chico; él tocará algo para ti.
A pesar de su edad, no le tenía miedo a Tino; a pesar de mi edad, era siempre bienvenido.
–¿Qué quieres oír? –Tino se ocupaba de los cables y dejaba escuchar un primer acorde.
–Canciones de moda –decía yo–. Por favor.
–¿Canciones de moda de Occidente? –preguntaba él.
¿Qué eran las canciones de moda de occidente?
–Pues lo que ponen en la emisora Baviera 3, los viernes a las seis y diez. ¿Acaso no conoces “Los éxitos de la semana” de Thomas Brenneke?
¿Que si los conocía? El problema era que no conocía otra cosa. Hasta ese momento no supe que las canciones de moda no eran sencillamente canciones de moda, sino que había canciones de moda de Occidente, y por lo tanto también… Pero eso no me interesaba.
–Canciones de moda –repetí tímidamente, y Tino me echó una mirada sarcástica, como si hubiera hecho algo prohibido.
Recuerdo uno de los veranos en el gran jardín, cuyos setos y arbustos ocultaban la calle, recuerdo el taburete de madera en el que mi bisabuelo tomaba asiento conmigo para recoger frambuesas, al tiempo que contaba historias ininterrumpidamente. De los imperiales, con quienes se había peleado una vez estuvo de regreso de la Primera Guerra Mundial; de los comunistas, a quienes les arrojó a la cara el carnet de militante del partido cuando se sintió harto de sus coacciones; de los sindicalistas, para cuyo periódico escribía en colaboración con mi bisabuela (cuando todavía no era mi bisabuela, la mujer que ahora salía de la casa con tres vasos colocados uno dentro del otro y una jarra de metal llena de zumo fresco; esa mujer que escucha atenta y con desconfianza los discursos de su marido); de los nazis, que lo encerraron en la primavera de 1933, pero luego lo pusieron en libertad enseguida por falta de pruebas; de sus amigos sindicalistas que huyeron de Alemania y fueron asesinados en la Unión Soviética de Stalin; de…
–Karl, deja al chico en paz de una vez. ¿Quién va a querer escuchar esas historias con este calor?
La sonrisa bonachona de la bisabuela, el vaso de zumo que ella me sirve, los cabellos blancos de mi bisabuelo, alisados a regañadientes, el jardín de mi infancia (el mismo que parecía haberse encogido cuando volví a verlo en 1999), todavía verde, pero de algún modo abandonado, sin el seto de saúcos, aunque quizá sólo fuera porque mis abuelos tenían ahora la edad de sus padres, y la transitoriedad de todo se ponía de manifiesto de una manera más sobria. Sin embargo, no he olvidado nada.
Recuerdo aquellos tres intentos. El primero se llamaba Robinson Crusoe. Sábado por la mañana, clase de alemán, primero o segundo grado. Trae tu libro preferido a la clase y cuéntale al grupo lo que tanto te ha impresionado.
–Quizá no nos hemos entendido bien. Robinson Crusoe no es un libro para niños, es un libro para adolescentes. Piensa en otra cosa para la semana próxima.
La profesora no estaba enojada, no estaba furiosa, sencillamente me hizo regresar a mi puesto. Cuando le dije que ya había leído el libro, en varias ocasiones incluso, porque me gustaba muchísimo, ella sonrió y repitió: “Pero es un libro para adolescentes.”
El segundo intento fue Salvi Fünf o El hilo roto; el tema: la explotación de los pescadores sicilianos y sus hijos. Autor: Willi Meinck. Lugar de publicación: Editorial para Niños, Berlín, capital de la RDA. Con una pequeña nota en la contracubierta: a partir de los diez años. El ojo de la profesora la descubrió inmediatamente, su dedo índice golpeó varias veces sobre el límite de edad.
–Ya sabes que acabas de cumplir los ocho. ¿Por qué no traes libros como los que nos presentan tus compañeros de clase?
Esta vez ni siquiera me levanté del pupitre, y la voz de la maestra parecía preocupada. El odio repentino por mis padres, un odio que se avivaba rápidamente y luego se extinguía con la misa rapidez. ¿Por qué me regalaban libros que leía con placer, pero que, en realidad, no debería leer?
Las lágrimas de rabia afloraban luego en casa, no me salían las palabras apropiadas. El viernes siguiente, a la noche, nadie escuchó “Los éxitos de la semana”. Buscábamos desesperados el tercer libro. En algún momento encontramos uno, y a la mañana siguiente lo presenté ante el colectivo de clase, y la maestra me elogió. El nombre de ese libro, el tercero, lo he olvidado.
Podría seguir recordando ese otro mundo en el que olía a tiza de encerado, a borradores húmedos, a suelos encerados y a sudor de estudiantes, donde había juras a la bandera, presidentes del consejo de grupo y responsables del plan de horarios, y también maniobras, y a partir del noveno grado, incluso clases de preparación militar, cada miércoles de dos a cuatro, donde aprendíamos a saludar al ex general trasladado a nuestra escuela (traslado forzoso, decían los rumores), con los puños bien cerrados junto a las costuras del pantalón (“Apretar el puño con soltura, he dicho. El dedo pulgar debe estar sobre el índice doblado, ¿es tan difícil de entender?”), donde también aprendíamos a escribir en nuestros cuadernos cuadriculados, salpicados de pequeñas fibras de madera color marrón, con sus hojas recogidas con unas pinzas de cartón, las palabras OTAN, guerra, países del Pacto de Varsovia y lucha por la paz. Puedo proponerme recordar todo eso, y no sabría cuándo acabar. El paisaje amorfo e inquietante de la infancia parcelado en esos episodios, quedando así neutralizado cualquier dolor.
Me obligo a recordar el folio de papel blanco que me entregó mi padre cuando la clase de equitación –es decir, la clase facultativa del Colectivo de Trabajo de Equitación, una de nuestras ocupaciones extraescolares obligatorias– amenazó con politizarse. (Cuando yo, en realidad, tenía la esperanza de que se politizara, y así contar por fin con un pretexto para dejarla, para no tener que experimentar dos veces por semana mi miedo adolescente, ni cepillar aquellas bestias gigantescas de reacciones imprevisibles, ni rascarles los cascos, mientras debía soportar el escarnio de los otros chicos, más atléticos y robustos, antes quienes los caballos se sometían sin chistar y a los que no les costaba nada sentarse en la brida recién abrillantada –que era la palabra antigua, la brida se abrillantaba y las botas de montar se lustraban– para fumar allí sus primeros pitillos. Cuando tenía la esperanza de que aquel otro conflicto, cuyas líneas yo conocía tan bien sin que jamás me provocara miedo, llegara también hasta aquí, hasta el criadero de caballos del señor Naumann en el pueblo vecino, hasta donde tenía que ir todos los jueves y sábados torturándome en la bicicleta.) Antes de que encendiera un nuevo cigarrillo, el señor Naumann había mascullado algo: ahora tendréis que asistir a la LAGD, no puedo hacer nada. Papá, por el contrario, decía: Liga Alemana de Gimnasia y Deportes, con representación en la Cámara del Pueblo sólo para asentir a todo y doblegarse. Lo decía sin énfasis, sin rabia y, aunque hablaba conmigo, lo hacía sin intentar convencerme. Luego, cuando yo afirmaba de manera inesperadamente rápida, parecía casi sorprendido. Entre los dos preparamos la carta a aquel profesor de equitación que fumaba como chimenea, el bondadoso y vociferante profesor de equitación que siempre me llamaba general debido a mi espalda demasiado tiesa cuando salía a cabalgar con los otros y parecía una figura de madera encima de una yegua neurótica llamada Corona.
–¡General, las riendas más sueltas! –General, general… Hacía un par de meses Jaruselski había decretado en Polonia el estado de sitio, y ahora el señor Naumann tenía un sobrenombre para mí, una broma. Ahora, sin embargo, yo estaba de pie junto al escritorio de mi padre, viendo cómo aporreaba las teclas de su vieja máquina de escribir marca Erika, convirtiendo aquellos blancos folios de papel en una epístola que reafirmaba la neutralidad política con una táctica inteligente y rogaba, con la debida amabilidad, que se me exonerara de ingresar en la LAGD.
–¡Miren a nuestro general! ¡Quiere librarse de pagar la cuota de ingreso! –y a continuación la risa del señor Naumann, la colilla del cigarro escupida, los ojos expectantes de los otros alumnos de equitación. Y entonces, en ese instante, todo pareció posible: el eterno escarnio al marginal, al raro, que se presentaba ahora –aquí, en el patio, donde se amontonaban los silos de paja para los establos, donde la boñiga de caballo se encontraba junto al abrevadero y los cubos de latón para alimentar a los cerdos estaban por todas partes–; se presentaba con una carta, con palabras de sabiondo mecanografiadas, palabras con cierto tufillo profesoral que recordaban la escuela, y hasta el gobierno despreciado en silencio. Pues sólo existían dos tipos de personas: los que temían recibir la patada de un caballo en el morro y los que les pegaban una buena paliza a las bestias con la fusta para que aprendieran a respetar. ¿Para qué las cartas? Hacía mucho tiempo que ya no se hablaba de la ridícula abreviatura de esa organización que nadie se tomaba en serio; se trataba de gente de campo contra gente de ciudad, una vieja lucha que se libraba sin papeles. El señor Naumann, sin embargo, interpretó el papel de salvador.
–Mis respetos, general –sólo esas tres palabras, y después la carta estrujada entre sus dedos manchados de nicotina, su irónico saludo militar delante mí, el más miedoso y menos talentoso de sus alumnos. A partir de entonces, y en un inicio, nadie se burló más. Durante algunas semanas, la perplejidad por la aparición de una carta mantuvo alejados de mí todos aquellos jueguitos maliciosos de los que no quiero acordarme. Cuando comenzaron de nuevo, empecé a buscar otras razones para eludir aquella facultativa obligación para mi tiempo libre. Pero fue eso, precisamente, lo que me tomaron a mal, y el señor Naumann, metiendo el tridente en un montón de mierda acumulado detrás del criadero, guardó silencio, enojado. Sólo volví a verlo muchos años después, cuando tenía en mi mano el permiso para viajar, y tuve que correr una maratón para darme de baja ante todas las autoridades imaginables.
–¿Así que el general ha recibido el salvoconducto para marcharse?
El profesor de equitación llevaba sus botas de fieltro y su gris funda de trabajo, estaba de pie en una acera de la capital del distrito, con la cabeza ladeada y mirándome por el rabillo del ojo. “General, general…” Entretanto, ya estábamos en mayo de 1989 y Jaruselski había tenido que admitir el primer gobierno no comunista del bloque oriental. Sentí cómo comenzaba a apartarme rápidamente, cada vez más rápidamente, de una historia que jamás quise que fuera la mía.
Recuerdo el paquete de Christa Wolf, la dedicatoria en la edición no censurada de su libro Casandra, publicado por la editorial Luchterhand. Recuerdo la semana previa, las últimas vacaciones de verano antes de que el escolar se convirtiera en un alumno de formación profesional. Recuerdo la edición de ese libro en la RDA, apenas recuerdo las reflexiones sobre las tesis de Karl Kerényi y el “Caso Franza”, pero sí recuerdo las fotos de Grecia hechas por Gerhard Wolf que ilustraban esa edición. Recuerdo las hermosas fotografías en blanco y negro de las calles de Atenas, los jóvenes turistas –“¿Por qué eran tan jóvenes y ya estaban allí?”, me preguntaba–, en la Acrópolis, hombres y mujeres delante de los “cafenios”, las ruinas de templos y los bosques de pinos que seguramente expedían su aroma sin más, sin saber nada de la crítica a la civilización, de patrones visuales ni de polisemia subjetiva. Recuerdo mi desconfianza cuando al final del tercer capítulo, del diario de trabajo de Mecklenburg, leí entre paréntesis la reveladora nota de “versión abreviada”. Recuerdo mi eufórica carta pidiéndole más y más libros a Christa Wolf, cuya dirección había encontrado en la guía telefónica de Berlín, en la oficina de correos del distrito sajón de Rochlitz; recuerdo el libro, los libros que me envío sin comentarios, pero dedicados. Qué mundo tan distinto en el interior de ese pequeño, malvado y estancado país: un país de bellas reflexiones y serenas frases, cuartos de trabajo y sacos de libros, con correspondencia internacional, muebles de mimbre en céspedes crepusculares, vino blanco y pan fresco. (Recuerdo mi decepción, que casi funcionó de nuevo como una fuente de energía, cuando descubrí, años después, que ese pan negro del campo también era el símbolo de una existencia en estado de simbiosis con la tierra, un símbolo de renuncia, de quedarse allí, cavilando sin objeto alguno; me recuerdo a mí mismo caminando por París, esbozando cortantes frases en columna para romper definitivamente el cascarón y salir de las casas de artistas mecklenburgueses, para quitarme de encima ese estado de ánimo del Este, para despojarme de la mirada triste y aprender a recorrer los muelles del Sena sin melancolía, arrojarme a la multitud de los grandes bulevares.) Recuerdo mi celo al sostener en mi mano el libro sobre Chernobyl, Accidente, recuerdo la ira de la autora al referirse a un “ustedes” que, por desgracia, queda siempre indefinido, lo que en la página 55 la lleva por fin a arrojar contra un rincón de la cocina una cuchara de ensalada hecha con madera de olivo. Recuerdo mi perplejidad al enterarme de que en el país de los plásticos y los elásticos existieran cubiertos de ensaladas fabricados con madera de olivo.
Recuerdo el concierto de David Bowie delante del edificio del Reichstag, las imágenes de televisión de sus fans en la calle Unter den Linden, donde aparecieron de repente unos policías con cascos y varios colaboradores de la Stasi vistiendo unos anoraks grises que intentaban empujar a los jóvenes hacia las calles laterales, y tuvieron que escuchar cómo los vivas a Bowie se convertían en vivas a Gorbachov; recuerdo cómo de pronto empezó a sonar “La Internacional” (“Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan”), señal para que los polizontes empezaran a pegar, y recuerdo cómo en ese momento pensé en los escritores, los tan cacareados escritores. Estaba claro que ahora sí tendrían que reaccionar, redactar una petición, declaraciones de solidaridad, no dejar solos a los jóvenes… Pero el cubierto para ensaladas hecho con madera de olivo ya había sido arrojado, y hacía mucho tiempo que aquella indignación en la cocina había tenido lugar.
Recuerdo mis diarios durante el curso, que comenzó muy poco después, llenos de historias sobre cantinas, juras a la bandera, pequeños y miserables hombrecitos con y sin uniforme, capos de la Asociación para el Deporte y la Técnica, de los sindicatos, directores, maestros de maestros; historias sobre el miedo de nosotros, los alumnos, nuestra burla impotente, nuestra risa condicionada. Recuerdo aquel estilo desconsoladoramente grandilocuente con el que cada noche, en cuanto regresaba de la escuela de oficios o de las prácticas, llenaba página tras página, como si lo que allí anotaba fuera demasiado cotidiano, demasiado normal como para poder renunciar a los enmascaramientos retóricos: “¿Cómo funciona la memoria? ¿Somos capaces de recordar? Un hombre integro debería ser capaz de hacerlo. Integridad, una palabra. ¿O es algo más? Tratar de orientarse antes de hablar del futuro.” Recuerdo el tono ampuloso, mis incontables cartas a esa mujer todavía elegantemente callada en Berlín Oriental. Y recuerdo el día en que, de repente, el futuro se había convertido en presente, y entre el montón de libros de una mesa de mercadillo en la zona peatonal del centro de acogida de Rastatt –Rastatt en la región de Baden, donde se encontraba el campo de acogida en que los ciudadanos de la RDA exiliados competían con los polacos y los rusoalemanes para ver quiénes eran mejores alemanes– encontré un librito aparecido unos años antes en una editorial que se llamaba precisamente Rotbuch (libro rojo): Kurt Bartsch, Hölderlínea, parodias germanogermanas, entre las cuales figuraba una titulada “Pensar y repensar. A la manera de Christa Wolf”. Recuerdo mi risa primero incrédula, luego incontenible, mientras permanecía de pie, con mi ropa nueva de la Cruz Roja, en el centro de Rastatt, y leía: “Casi recuerdo lo que estoy pensando. Tenía el cadáver en la punta de la lengua, pero luego me acordé otra vez que no recordé aquello de lo que amenazaba acordarme.”
Recuerdo mi vida.
Recuerdo ahora que los diarios –libretas a rayas, encuadernadas con cartulina verde, que llené del todo a partir del 1º de septiembre de 1987, un día en que, como cada año, se celebraba el Día de la Paz Mundial, y marcaba también el comienzo de mi curso como aprendiz, un lluvioso Día de la Paz Mundial, de inicio de curso y juras a la bandera en la escuela de oficios “Ernst Schneller” en Wittgensdorf, Sajonia–; recuerdo que esos diarios están todos juntos en la habitación de al lado, en el último cajón de un pequeño armario. Bastaría con que ahora, justo en este instante, levantara la vista del ordenador y todo –todo, lo sé– volvería a estar presente. ¿Y si decido no levantarme del sitio y no tocar esos malditos cuadernos?
Recuerdo a Hannes, al que Aurich, el instructor del partido, hizo levantarse delante de la clase reunida para que justificara por qué no era miembro de la Juventud Comunista y llevaba una sudadera (“‘Suitchéers’ les llaman a esas cosas, vamos, que yo no nací ayer”) con un letrero en inglés. Recuerdo a Niels, que podía imitar con toda perfección el tórax hinchado y los gritos del camarada maestro Nebel, al punto de que a veces olvidábamos incluso nuestro pánico, levantábamos la cabeza e imaginábamos que ese hombre fuera de sí, con su bata azul, era en realidad Niels.
Recuerdo a Thomas, siempre contando esas descabelladas historias de sexo que nos parecían inquietantes y creíbles, y al que J., uno de los alumnos que se habían alistado como candidatos a suboficiales para el servicio militar de tres años, casi noquea en las peleas de boxeo de la clase de deporte, de no ser porque accedió tan bien a no ser él mismo, con su sentido del humor, su manera irónica de actuar, transformado en un animal de pelea jadeante que al final incluso venció (a pesar de que le sangraba la ceja izquierda) y recibió de algunos de nosotros un vacilante aplauso de admiración y una fuerte palmada en el hombro del camarada profesor de deportes, que al mismo tiempo le aconsejaba pensar en una carrera en el ejército. Recuerdo la frase “con el conocimiento de la ecuación para determinar el estado de los gases se sale adelante en esta vida”, una frase que, aparentemente, no le parecía graciosa a nadie en esta aula de la escuela de oficios repleta de aparatos de medición eléctricos; no sé por qué se excitaban tanto, si ese profesor no era uno de los políticos –recuerdo que esa palabra jamás fue otra cosa que un sinónimo de fe en el partido– sino alguien que siempre nos recibía, para nuestra sorpresa, dándonos los buenos días.
Recuerdo a K., al que un día convocaron al despacho del director, donde además del camarada Baessler había otros dos hombres, y que luego no quiso hablar nunca del contenido de aquella conversación, hasta un día en que, durante uno de nuestros asados sabatinos, me pidió en voz baja –sin la presencia del maestro, sin ser vigilados, según creíamos– que no le contara nada más de mi familia, que acababa de solicitar el permiso de salida definitiva del país. “Hay cosas que yo no tengo por qué saber”; recuerdo su sonrisa a modo de disculpa. Recuerdo al maestro Freddy Fuchs, tan ignorante (“En la provincia de Cottbus fueron destruidas anteayer catorce hectáreas de incendio del bosque, un llamado para incrementar la vigilancia”) que nos divertíamos secretamente a su costa, hasta que en enero de 1988 también él pudo divertirse: “Y ahora vamos a ver cómo se trata a los enemigos de la nación.” Recuerdo las preocupadas palabras de Dirk Sager en el programa “Kennzeichen D.”, los rostros perturbados de Freya Klier y Stephan Krawczyk ante las cámaras de Occidente, mi matutino viaje en motocicleta a la escuela de oficios bajo el frío de enero de 1988, con la visera de plástico del casco de seguridad empañándose por dentro, porque yo, como si eso pudiera ofrecerme protección, iba murmurando los nombres de los escritores que habían protestado contra el encarcelamiento y la expatriación de los críticos del régimen: Biermann-Fuchs-Kunert-Kunze-Loest. Recuerdo la frase “Pasado mañana tenemos un acto, vendrá un coronel del mando local del ejército para hablarnos del desarme, yo les daré las preguntas que ustedes formularán, todo aclarado, desafortunadamente yo no podré estar, debo ir un momento a la dirección del distrito; espero, por vuestro propio interés, que no haya quejas”; era la voz chillona de Aurich, el instructor del partido. Recuerdo demasiadas cosas de esa época, recuerdo –sin vergüenza alguna, sin triunfalismo– la frase de Lutero que leí entonces en alguna parte: “Les cierran los hocicos con martillos de hierro.” Intento olvidar esos cuadernos verdes.
Recuerdo al león Leopoldo, que vigilaba desde allí arriba uno de los anaqueles del estand de la editorial S. Fischer, en la Feria del Libro de Leipzig, recuerdo el nombre de su inventor, que los visitantes pronunciaban entre dientes como si se tratara de un mantra prohibido. Reiner Kunze, Reiner Kunze.
Recuerdo que envíe una carta a Fráncfort con la esperanza de que no la abrieran en la frontera, que llegara en buen estado a su verdadero destinatario a través de la editorial. Recuerdo la postal que recibí poco después, “enviada”, con matasellos de Bruselas, y el paquete que llegó un mes después. Los nombres de los remitentes me resultaban desconocidos, pero la letra, pequeña, con trazos a veces difusos, era la misma. En el libro de poemas que sostenía en mis manos, estaba el nombre de Reiner Kunze, ningún chivato de la aduana había podido impedirlo.
Recuerdo a Cherryll Youngblood, esa joven afroamericana que había venido un día de verano como turista a Berlín oriental, dobló desde la Friedrichstraβe en dirección al Palacio de la República, donde un chico de diecisiete años se le cruzó en el camino, levantó su cámara, una caja con espejos, y le contó en un inglés horrible algo relacionado con fotos, motivos, rostros, de modo que a la bella joven no le quedó más remedio que sonreír amablemente ante ese intento de contacto y murmurar su “okay”, para luego sonreír otra vez, cuando vio los grandes ojos del joven germano-oriental que la observaba, que observaba su rostro, sus ojos, su piel, su risa y la blanca dentadura que mostraba al reír. Recuerdo cómo me vanagloriaba de mis conocimientos sobre Estados Unidos. Martin Luther King y la democracia, sí; Ronald Reagan y el SDI, no. Ella escuchó el monólogo con asombro, dejando escuchar de vez en cuando un well, well; luego echó mano a su mochila, abrió un cuaderno de apuntes que –lo recuerdo bien– tenía una cubierta de tela azul y estaba abultado por muchas tarjetas de presentación y la importancia de todas sus citas, que eran citas en América. Arrancó una hoja todavía vacía y escribió, con un bolígrafo que no manchaba, su nombre y su dirección. Luego dobló la hoja, arrancó la parte inferior, me extendió el bolígrafo y me dio, cuando vacilé, un beso en la mejilla que nos sorprendió a los dos. Unas semanas después llegó la primera carta, el primer paquete (otra vez un paquete, un paquete que era como un visado en un pasaporte que por esa fecha no tenía). Un casete con el disco Thriller, de Michael Jackson, envuelto en una sudadera oscura y felpuda que ningún instructor del partido llamaría ya “suitchéers” y en la que estaba escrito, con letras arqueadas por las que no tendría que justificarme, Michigan University. Recuerdo que su foto, que ella había adjuntado a la carta, estuvo guardada mucho tiempo en mi cartera, y que sólo sabía sonreír cuándo me preguntaban quién era aquella hermosa mujer. Recuerdo que debí perder su dirección cuando comencé a preparar la maleta definitivamente.
Recuerdo la discoteca Queen en los Campos Elíseos, las Nuit rétros de mediados de los noventa, todos los lunes por la noche. Recuerdo a France Gall, John Travolta y Olivia Newton-John, los Bee Gees, Gloria Gaynor, Plastic Bertrand y Dalida. Recuerdo cómo en medio de ese pacífico pijerío de los setenta, entre esos hijos de ricos del Decimosexto Distrito, conmovedoramente fríos y repletos de coca hasta el moño, pude sacarme bailando los recuerdos de los años ochenta, los recuerdos de un Estado que había desaparecido mucho tiempo atrás, cuyo paisaje, sin embargo, todavía rondaba como un fantasma en mi cabeza. A partir de entonces: nunca más. Nunca más el ritmo metálico de las aspas del molino de viento girando en el video de moda que mostrara –justamente un lunes, lo he grabado en la memoria– Peter Illmann (¿o fue acaso Ingolf Lück o Stefanie Tücking?) en el Fórmula 1 de la Televisión de Baviera, o el puño cerrado de Billy Idol, y los peinados en forma de lanzas de Limall y C.C. Catch, que llegaban todos los fines de semana a través de la frontera, hasta la Casa de la Cultura de un pueblucho de Sajonia en el que una vez al año tenía lugar la Feria de las Aves y cada sábado la disco del pueblo, que allí se convertía en una ruidosa mezcla de músicas, sonido de fondo para riñas y marcas de sangre en los nudillos y las fosas nasales, para policías nacionales llamados a toda prisa y que se retiraban pronto, para las acaloradas charlas sobre la resistencia de los condones de Alemania oriental, la pose de orgullo y desprecio por aquellos que en las próximas semanas tendrían que acudir a la jura de la bandera, el asombro y el cuchicheo entre los de décimo grado, apaleados por los aprendices en la lucha por las chicas de fuera y las del lugar, o también por nada, por absolutamente nada. Recuerdo las aspas de molino de viento del video, girando absurdamente.
Recuerdo el tiempo en que estuve trabajando como aparcador, los últimos días antes de la partida. Recuerdo la oficina en el pasillo de la administración, y recuerdo a la camarada L., cuyo nombre de pila era realmente Johanna. Veo cómo ordena los papeles y firma, de repente abre un expediente y saca un único folio con un diestro movimiento de la mano, lo pone encima de la mesa, se levanta y mira a través de la ventana.
Usted comprenderá que no puedo tolerar políticamente que un objetor de conciencia socave la insignia del ejército en nuestra escuela de formación profesional, ya que en mi institución hay una concentración de futuros militares de oficio y de voluntarios de largo servicio.
Yo ya lo sabía de antes, pero ahora la veo delante de mí, escrita en papel de oficina de color gris amarillento, con el emblema de portador de la orden Bandera del Trabajo en el extremo superior derecho, la justificación para echarme de mi plaza de estudiante, la declaración para una existencia como simple peón. Recuerdo la voz baja y reprimida de la camarada L., cuyo nombre de pila era Johanna. No he visto nada, pero ahora cójalo, lo necesitará. Para que en un par de años no piense que lo ha soñado todo.
Recuerdo que se quedó de pie frente a la cortina de la ventana. Dándome la espalda, cuando yo abandoné su despacho, el pasillo de la administración, el lugar, el país, toda una época. No recuerdo si yo, cuando ya estaba sentado en el tren con mi familia y los papeles necesarios, un tren que viajaba en dirección a la frontera, pensé en Anke Huber o en el ministro de Correos Gscheidle. Es posible.
–¿Quieres comprar el libro? –pregunto.
–Quizás –dice mi madre–. Por cierto, ¿te enteraste? Murió Jorge Amado.
–Probablemente haya leído algo suyo alguna vez, antes. Ya no lo recuerdo.
–Pero yo sí.
La voz de mi madre en el auricular del teléfono de la calle Huygensstraat, en medio del ruido de cientos de timbres de bicicletas.
–Lo recuerdo exactamente, sólo que no me acuerdo del título. En el homenaje póstumo publicado por el periódico han escrito algo sobre Gabriela, clavo y canela, puede que haya sido ese. En todo caso fue en la época en que tu padre y los otros estaban en la cárcel; sacaron en Prensa Libre la primicia de una novela de Jorge Amado. Dios mío, sexo y palmeras: ¡Y eso en la RDA!
Escucho su risa.
–Aquello nos sacó un poco a las esposas de nuestros lamentos y nuestro llanto: “Lo has leído, sí, esa parte, a ver si se lo dan también a nuestros hombres, o quizá los liberen antes.” Así fue, por fin teníamos algún tema distinto de que hablar. Y luego los hombres nos enviaban cartas guarras desde la cárcel, sin que los carceleros pudieran hacer nada para impedirlo –citas sacadas de Prensa Libre, ¿qué queréis?
Recuerdo la voz alegre de mi madre. Recuerdo el parque Vondel, en Ámsterdam, en el verano de 2004. ~
Traducción del alemán de José Aníbal Campos