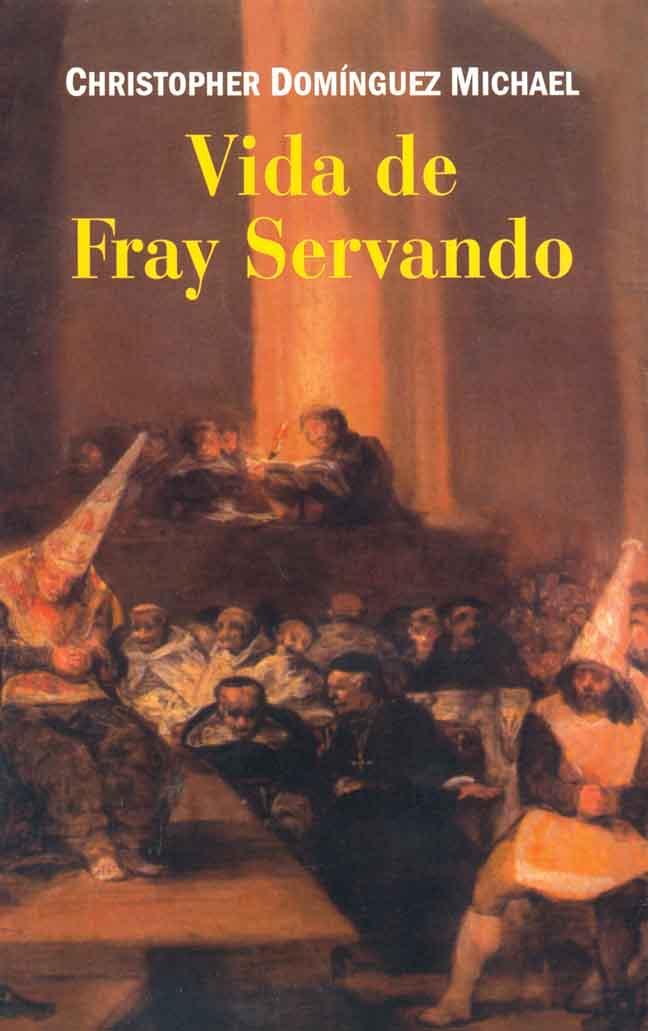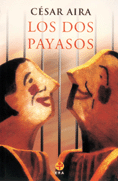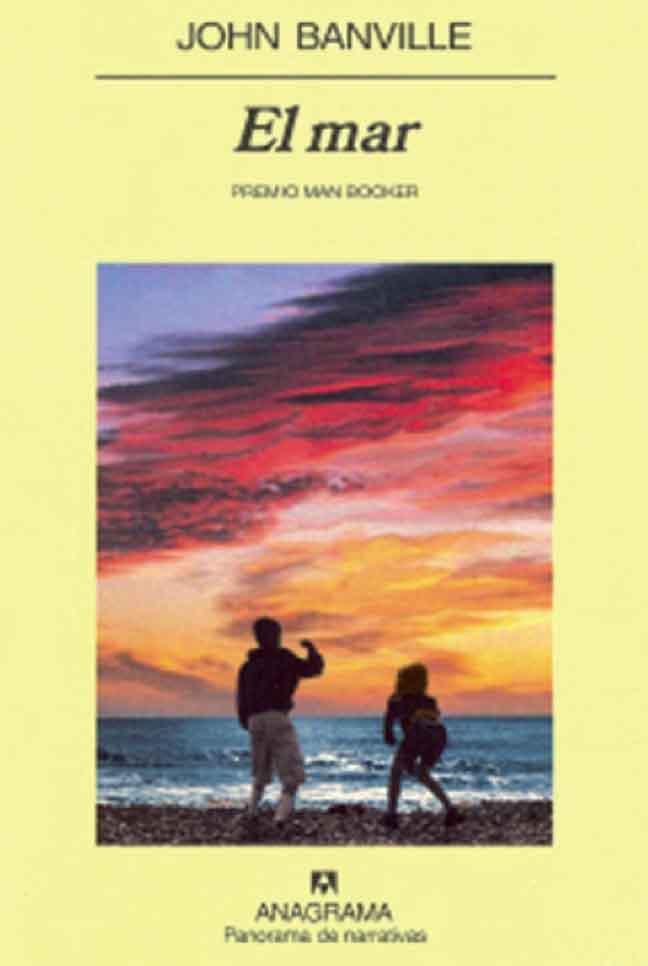La uña rota recoge bajo el nombre de Las últimas cinco piezas teatrales, ya estrenadas, de Lucía Carballal (Madrid, 1984). El volumen viene con un prólogo de Elena Medel. Los temporales, Una vida americana, La resistencia, Las bárbaras y La actriz y la incertidumbre abordan diversos asuntos como el trabajo, la tensión entre carrera y vida personal, las renuncias, pero también las relaciones entre madres e hijas.
Bajo el título de Las últimas reúnes tus cinco piezas más recientes, ¿por qué dejas fuera las anteriores? O dicho de otra manera: ¿qué tienen estas “últimas” diferente a las anteriores?
Con la primera obra que recoge este libro, Los temporales (2016), encontré una temperatura con la que me identificaba, sentía que se condensaban algunos elementos que había estado probando hasta ese momento. Además estas cinco “últimas” son las que se han presentado en el circuito más oficial (Centro Dramático Nacional, Teatros del Canal…), de modo que corresponde a una etapa de mayor exposición. En ese sentido podría decirse que son las primeras.
Todas las piezas han sido estrenadas y representadas, ¿cómo afecta, si es que lo hace, la puesta en escena, los ensayos, lo corporal en ellas?
Estas obras que llegan al lector ya se han visto enriquecidas por los distintos procesos de ensayos y puestas en escena. Me importa mucho ese proceso y todo lo que puedo absorber de él. El escenario revela el texto teatral y también lo transforma. A menudo, mejorarlo significa ponerlo a la altura de un gran actor. Los mejores directores y actores exigen un equilibrio entre lo que es accesible y aquello que debe permanecer en sombra, lo misterioso, lo que la obra y los personajes ignoran de sí mismos.
No es lo mismo el teatro leído que el teatro visto, ¿qué crees que cambia como escritora?
Yo escribo siempre pensando en el escenario, con vocación de que la obra llegue al público teatral. Pero el aspecto literario del texto es fundamental, y lo relaciono con un sentido de libertad, con la idea de que algo puede sentirse correcto sobre el papel aunque aún no pueda adivinar qué forma podría adquirir sobre el escenario. Una puesta en escena es una respuesta concreta a la pregunta que un texto plantea. Pero el papel, el libro, sostiene todas las escenificaciones posibles. Dialoga con el lector de manera más directa e íntima, sin intermediarios.
Hay algunos temas recurrentes en las piezas, el trabajo es uno de ellos. En Los temporales, que se estrenó en 2016, te anticipas a algunas discusiones sobre nuestra relación con el trabajo, que aparecen ahora en libros como Valle inquietante, Cómo no hacer nada o incluso algunas de las reflexiones de Byung-Chul Han. ¿Ha cambiado tu visión sobre el trabajo o se ha confirmado lo que planteas ahí?
Esta discusión se ha puesto en el foco. Quizá Byung-Chul Han es quien lo ha expuesto de manera más clara para mí cuando estudia la autoexplotación como signo de nuestro tiempo. Esa pieza, Los temporales, comenzaba con el desmayo de una oficinista en su empresa. A partir de ahí se planteaba si esa mujer tristísima, sobrepasada por un trabajo que no le gusta, debía abandonarlo o no. ¿Y si animarla a hacerlo y a “perseguir su felicidad” en vez de mejorar sus condiciones es hacerle el juego al pensamiento empresarial más agresivo? Cuando esbocé la obra, en torno a 2013, sentía que el discurso de la autorrealización tomaba fuerza, esa idea de que existen dos maneras de salir adelante: siendo un peón del sistema o cumpliendo tus sueños, que es como decir: “si no te gusta que te exploten otros, explótate tú, ponte a la intemperie y quizá te vaya bien”. Hay algo perverso e interesante en todo ello, pero una cosa está clara: todo el mundo siente la presión de brillar. Algunos de mis personajes se rebelan contra esto, conciben el fracaso y la mediocridad casi como nuevos derechos humanos. Los temporales coincidió con mis propias dudas sobre mi futuro, y con mi decisión de dedicarme a escribir, de apostar todo en esa dirección, asumir esa intemperie.
Además de la idea de vivir para trabajar de Los temporales, aparece también la tensión entre la vida profesional y la vida personal, no solo en aspectos de conciliación sino también de realización, que es uno de los temas de La resistencia y Las bárbaras. En Las bárbaras el tema central son las renuncias de las mujeres en una u otra dirección.
En trabajos como el mío, la línea divisoria entre lo personal y lo laboral no es fácil de trazar y, personalmente, he sufrido menos cuando me he reconciliado con eso. Otra cosa es que, por salud, uno no deba poner el grueso de su identidad en su actividad, por mucho que esta ocupe casi cada rincón de tu vida. En La resistencia, una novelista necesita que su pareja reconozca su talento mientras él, que sí goza de la admiración de ella, proclama que este aspecto del amor es prescindible. Su relación se ha constituido en base a una sutil jerarquía interna y lo profesional, el lugar que ocupan en el sistema, condiciona profundamente su amor. En Las bárbaras esta cuestión se extrapola a la amistad y a la mirada de tres mujeres en sus sesenta y pico que han sido testigos de las renuncias de las demás y de alguna manera exigen ser vistas como ellas quieren verse a sí mismas, y no de otro modo. Hay un momento importante de la obra en que una acusa a la otra de haber abandonado el piano cuando se casó, a lo que ella responde que dejar el instrumento y permitir que su marido la sostuviera económicamente no fue una renuncia sino una liberación. Todas sienten una exigencia de modernidad que a veces es motor y otras veces una suerte de tortura.
La actriz y la incertidumbre puede leerse como una exploración de lo que sucede cuando no hay división entre trabajo y vida personal, algo que el confinamiento favoreció.
La idea era poner a una pareja a contar su confinamiento juntos, él como autor y director, ella como actriz. La incapacidad para hacer una obra común, que ambos puedan defender, revela la crisis de la pareja, que en realidad se está separando aunque aún no lo sepa. La pieza explora la idea de que una pareja es un relato común y la separación es la crisis de ese relato, algo que enuncia Rachel Cusk en su novela A contraluz.
Algunos ecos más: los escritores de La resistencia y la actriz y el director de La actriz y la incertidumbre; en ambas parejas hay tensiones ocultas, rencillas, que tiene que ver con el paternalismo.
Crear cualquier cosa es, sobre todo, un ejercicio de autoafirmación, porque hace falta mucha confianza para hacerlo y además pedirle al mundo que te preste atención. Para forjar esa confianza uno hace lo que puede. Yo me pasé muchos años huyendo de posibles padrinos y mentores, quería recorrer mi propio camino y no sabía relativizar la mirada masculina que aún es la mirada hegemónica, pero lo cierto es que escribo una y otra vez sobre esa mirada y sobre mi relación con ella. El paternalismo es nocivo precisamente porque su expresión es pacífica, amorosa. Puede enganchar porque genera sensación de protección, siempre se presenta como una puerta de acceso al sistema. La rivalidad es sana sin embargo: denota respeto mutuo, habla de un equilibrio de fuerzas, aunque a veces tenga forma de conflicto y sea incómoda.
Otro tema que aparece en varias de las piezas es la relación entre madres e hijas; en Una vida americana es central, pero también en Las bárbaras, ¿qué te interesa de esa relación?
La relación con la madre es una oportunidad para hablar de la relación con la vida y en realidad es una zona aún muy idealizada en nuestra cultura. Hay gente adulta que “mató al padre” hace tiempo, pero que aún ve en su madre a un ser angelical. Tiene que ver con la propia idealización de la maternidad y con el apego mediterráneo. Nos cuesta renunciar a la imagen de ese abrazo protector infinito, ver que también hay en juego otras cosas más complejas, dolorosas e interesantes. Para mí, indagar en esa figura y en la generación de mi madre también implica aproximarme a un punto de vista clave en la historia de este país.
Una vida americana –al menos leída– se mueve entre la comedia y la tragedia: cuenta cosas bastante tristes que los personajes sobrellevan con una extravagancia a veces cómica, como el propio planteamiento: una familia del barrio de Tetuán, Madrid, viaja a Minnesota, donde se instala en una caravana, en busca del padre. Me parece un equilibrio bastante complicado de conseguir.
Estructuré esa obra como un drama clásico americano y después lo escribí con humor. Ese equilibrio surge siempre de la honestidad, me parece, como si esa familia estuviera confesando al espectador su deseo más profundo. Cualquier confesión íntima es tremenda y un poco ridícula al mismo tiempo. Trabajé con la fantasía española de ponerse algún día al principio de la fila, en primera línea del progreso. También con la idea de que un día hay que dejar de buscar al padre ausente, aceptar que quizá no quiere ser encontrado y que el drama del abandono tiene un punto demodé.
Hay otra anticipación ahí: Robin Rose, la hija pequeña, rechaza el binarismo de género y exige a su madre que le hable con la e.
Viví cinco años en Berlín, donde el asunto de las distintas identidades de género y específicamente el género neutro comenzaba a formar parte de la conversación, aunque muy tímidamente. Estaba más presente en Estados Unidos, donde escribí parte de la obra. Leí a Judith Butler y entendí el alcance político del tema. Lo abordé con osadía sin predecir el alcance que tendría después.
En muchas de las piezas las canciones tienen un papel destacado, ¿por qué?
Las canciones son a menudo un espacio de concordia para los personajes, un punto de acuerdo. Me fascina que gente muy distinta, enemiga, pueda emocionarse con la misma canción, que un mismo verso tenga lecturas contrarias dependiendo de su contexto.
En el prólogo, Elena Medel explica que uno de tus temas es la identidad, ¿eres consciente?
En absoluto. Si pensara sobre una cuestión tan amplia y ambiciosa, me acobardaría. Sí puedo decir que, en mi veintena, leer a Elena Medel me ayudó a conocerme.
Al leer las piezas pensaba en David Mamet, pero también en el lingüista J.A. Austin, autor de Cómo hacer cosas con palabras: palabras y acciones, pero quizá porque ese título explica en qué consiste el teatro con cuya tradición tu escritura entronca…
El foco de mis obras está en los diálogos, el sentido de la palabra es el de poner en acción, movilizar al otro y transformar la realidad que los personajes comparten. Pienso por ejemplo en esas larguísimas conversaciones de ruptura. Dependiendo de la deriva verbal, de las palabras que se elijan, de qué es aquello que se pronuncia o se calla, la relación cambia en un sentido o en otro. Todo depende de las palabras. David Mamet es un autor fundamental, todo autor ha aprendido algo de su musicalidad. Además es muy elocuente hablando sobre técnica dramática, que es algo a lo que he prestado siempre mucha atención. Como a él, me importan mucho la fluidez y el ritmo, que los actores puedan tener la sensación de subirse a ellas como a un vehículo en movimiento que hace parte de su trabajo.
(Zaragoza, 1983) es escritora, miembro de la redacción de Letras Libres y colaboradora de Radio 3. En 2023 publicó 'Puro Glamour' (La Navaja Suiza).