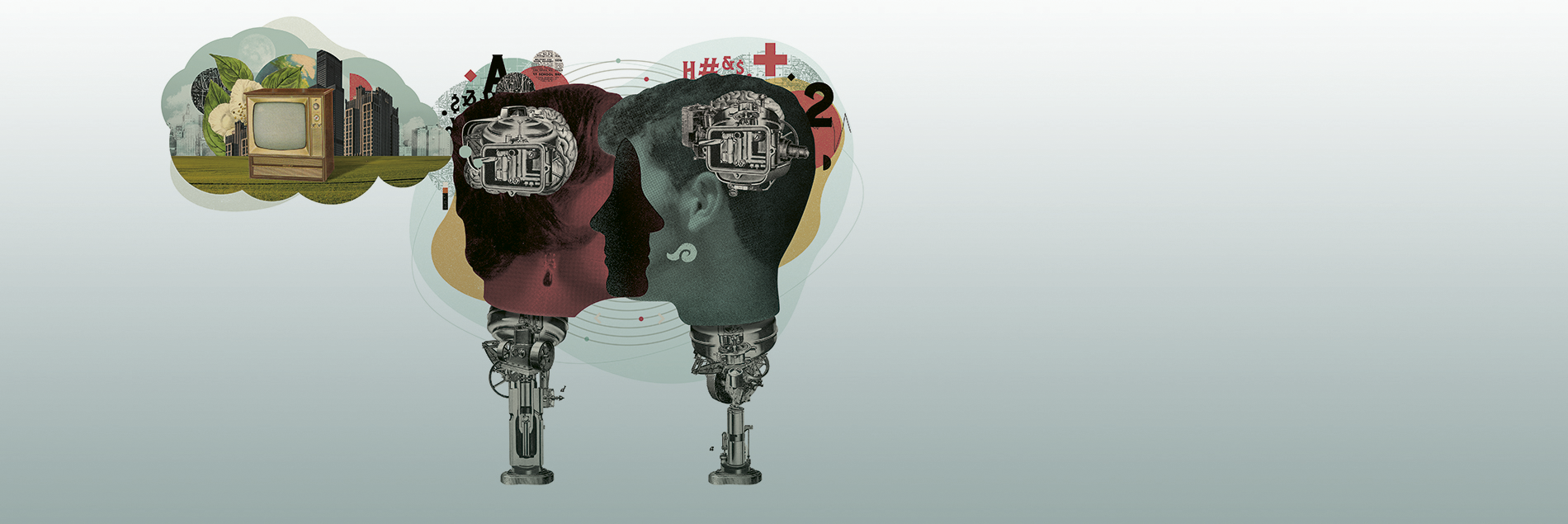Conversador universalmente exaltado, Alejandro Rossi, entre las muchas cosas que hizo a lo largo de una vida plena que en mala hora se apagó el pasado 6 de junio, practicó un género literario que el crítico francés Albert Thibaudet llamaba “la crítica hablada”. A Rossi le interesaba todo lo humano (lo divino, agnóstico perfecto, le interesaba un poco menos) y esa avidez, esa apetencia, se apreciaba en su forma de concebir y de ejecutar una conversación privada. Su maestro José Gaos hizo, según las palabras de Rossi, de la hora académica una obra de arte. De manera similar, quienes frecuentamos a Alejandro supimos que, para él, la conversación era un arte que requería del concurso, de la complicidad. Pese a que Rossi, hablando, parecía abarcarlo todo y no dejar cabo sin atar, nunca se salía de su casa, tras más de tres horas de charla, con la sensación de haber sido cómplice o comparsa de un monólogo. Borges, decía Rossi, fascina, entre otras cosas, porque hace creer a sus lectores que son tan inteligentes como él. Así Rossi.
La conversación de Rossi se permitía la improvisación, la mala leche, las divagaciones, el comentario de la noticia política, la anotación al margen de un tratado filosófico, el interés sincero, a veces paternal y autoritario, otras veces camaraderil y solidario, en la vida de los otros. Siendo sincero y siendo egoísta, del trato cercano que tuve con él durante sus últimos años, me emociona recordar la generosidad con la cual se acordaba, si era oportuno, de mis pendencias cotidianas. La República de Platón, Heidegger y Husserl, el futbol italiano, las intimidades de Bolívar, el Acapulco del medio siglo, el ciclo histórico visto por Vico, las aventuras y las herejías del comunismo venezolano, La montaña mágica, las novelas de J.M. Coetzee, la vida literaria desde los tiempos de la Revista de Occidente hasta los de Plural, Vuelta y Letras Libres, el anuncio del verano levantino o el olor hipotético de Simone de Beauvoir, todo tema podía interrumpirse o postergarse si se trataba de crucificar a un vecino ruidoso, de conseguir el médico adecuado para un familiar atascado por un mal diagnóstico o de estudiar la opacidad matrimonial, de ponderar un fiasco, una mujer, un sentimiento recobrado.
Pero quiero regresar a la critica hablada y mencionar uno de los temas que a Rossi le obsesionaban, el de ser contemporáneo de Borges y de Octavio Paz. No me refiero a lo que ya se sabe, a que Rossi estuvo entre los primeros lectores de Borges ni a que asistió a sus conferencias en el Buenos Aires de los tempranos años cincuenta ni a su amistad con José Bianco o a su admiración por Adolfo Bioy Casares, su héroe. Tampoco agregaría yo nada a su conocida condición de haber sido uno de los pocos amigos íntimos de Paz. Más allá del mundo, el siglo: me refiero a la convicción problemática, propiamente filosófica, que para Rossi entrañaba el ser contemporáneo cabal de un par de clásicos (en este caso Borges y Paz) que le exigían (a él y de manera vicaria a su interlocutor), la más cuidadosa de las atenciones. Con ánimo comparativo y con afán de cartógrafo, a Rossi le obsesionaba, en Borges, la novedad absoluta y a la vez, el genio del anacronismo, la asociación entre una tradición inventada y la vanguardia como autobiografía. Frente a Borges, aparecía Paz, descifrando, con “el instante moderno”, el acertijo horrible del siglo XX. Los libros ocupaban el tiempo de Rossi en una medida elástica, trascendental. Su lectura del Borges, de Bioy Casares duró años y la última vez que lo visité, hace apenas unos meses, seguía Rossi entretenido en el orden fatal y en la consecuencia ética, que de los detalles, de las anécdotas, se desprende. Así habrá ocurrido, sin duda, con sus lecturas de Benedetto Croce, de Eugenio Montale, de Ortega y Gasset.
Releyendo la página sobre Croce en el Manual del distraído, me ayudo un poco para definir contra qué fue escrita la obra de Rossi: contra el mediocre que se refugia en la actualidad, contra quien “se rodea de presente y duerme en paz”. La liberalidad de Rossi, su liberalismo, nacía de no confundir lo que pasa por actual con aquello que debe ser lo contemporáneo. Hombre público y educador filosófico exigía, tras repudiar por principio a “las visiones catastróficas”, una racionalidad que no podía sino ser, como la verdadera filosofía, universal. Esa universalidad presidió sus afinidades electivas y militantes: la creencia hegeliana en la racionalidad del Estado, la fe (quizá su única fe) en la universidad pública como proyecto de excelencia y civilización y el acento puesto en el liberalismo sobre la democracia, el escepticismo filosófico. Liberalidad originada en el ejercicio del entendimiento, virtud liberal que emana del Manual del distraído, publicado en una época quizá peor que la nuestra –los años setenta– en que se festejaba unánimemente a las dictaduras, a las perfectas lo mismo que a las imperfectas. Hay también un entendimiento literario en Rossi, la claridad con que dibuja el encuentro erótico entre un abuelo y la muchacha que podía ser su nieta o aquella en que registra (en otro relato de La fábula de las regiones) el drama hispanoamericano, oscilante entre la tiranía y el fanatismo. A diferencia de otros espíritus analíticos, Rossi (europeo de América y florentino, mexicano por elección y venezolano) no rehuía a la historia.
No quisiera yo dejar la impresión, empero, de que Rossi fue una especie de maestro socrático, sólo memorable por su mayéutica, porque no lo fue. La conversación, en él, se desprende de una obra y se justifica en ella, obra no tan breve y sustanciosa, escrita con maestría en casi todas sus páginas, ya sean ensayo, relatos o novela, las del Manual del distraído (1978), La fábula de las regiones (1997) o Edén (2006), para mencionar sus tres libros en mi opinión esenciales para la literatura del idioma. La fama de Alejandro Rossi, tenida a veces por sectaria o iniciática, se esparcirá y en no pocos años a la leyenda la divulgarán nuevos, insospechados lectores.
(Publicado previamente en El Ángel de Reforma)

Fotografía de Vasco Szinetar.
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.