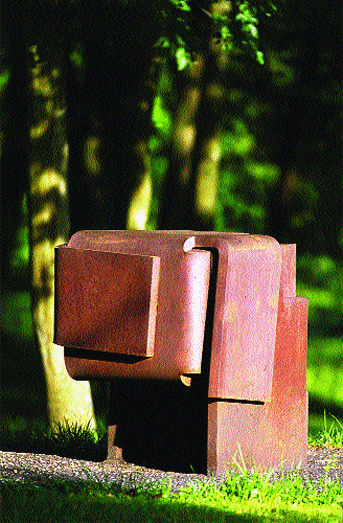Tengo un amigo que gusta de afirmar lo que sin duda suena a paradoja, y que tal vez lo es: "Hay que salvar a los poetas de las obras completas." Mi amigo se refiere a esos gruesos volúmenes con vocación de armario y que son, más bien, fosas que entierran la esquirla luminosa de un verso o de un poema, ese puñado de logros que en el mejor de los casos justifican a un autor. La frase viene a minar una de las esperanzas más testarudas de cualquier poeta, que es la de ver su obra junta, a ser posible rescrita y reordenada, limpia de los errores de la prisa o la inexperiencia: el tiempo sucede, entre otras cosas, para corregir o maquillar el tiempo. Lo que no impide, con todo, que el resultado sea indigno de sus mejores momentos. Las reuniones confortan pero también desencantan, hay que recuperar las obras exentas, la ligereza de lo breve y de lo aislado.
Viene esto a cuento de las ambiguas expectativas con que me acerqué a Chillida-Leku (Hernani), el museo al aire libre que recoge una parte sustancial de la obra del escultor vasco y cuya inauguración, hace un par de años, nos acercó la imagen de un Chillida visiblemente mermado, en los aledaños de una muerte que no por anunciada fue menos dolorosa. Los que hemos tenido la suerte de convivir con alguna de sus piezas (en mi caso, el Elogio del Horizonte que instaló en Gijón en 1989) no ignoramos su profundo magnetismo, la fuerza con que rehacen o trasmutan el espacio circundante. Es un magnetismo que se desprende, en gran medida, de su soledad, como si presidieran con orgullo sobre el conjunto de elementos naturales que las rodean: en el caso del Elogio del Horizonte, la extensión de cielo y mar que excede la mirada, el silbido del viento en la frente de hormigón; en El Peine del Viento, la fuerza del mar a ras de tierra, entre las rocas curtidas. La grandeza monumental de estas piezas no está en conflicto con la actitud de recogimiento que procuran, o mejor con el carácter íntimo de unas preguntas que no habíamos olvidado pero que ahora resurgen a la superficie para que las respiremos. Mi temor, antes de la visita, era que la reunión de hasta cuarenta piezas en un mismo espacio les restara algo de esa fuerza solitaria con que se imponen a nuestros sentidos, que Chillida-Leku fuera algo semejante a unas obras completas, mermando por acumulación el impacto individual de cada pieza. Mi única referencia, en este punto, era el Yorkshire Sculpture Park, fundado en 1977 por la fundación Henry Moore y en el que se exhiben, sobre una amplia extensión de hierba salpicada de robles y castaños, algunas obras escogidas (no llegan a la docena) del escultor británico. La visita a este parque, hace cuatro o cinco años, fue un buen recordatorio del talento inglés para civilizar la naturaleza sin encorsetarla, preservando sus excesos, su asimetría. Los óvalos y curvas de las esculturas de Moore abrían una esfera en el aire, una bola de verde y cielo que condensaba el paisaje en un solo punto: destacaban sobre las formas de la naturaleza porque las contenían.
Ignoro (nadie lo ha comentado) si el ysp fue uno de los modelos tenidos en cuenta en la concepción original de Chillida-Leku. Me inclino a pensar que sí, aunque el resultado es muy diferente y desde luego más completo. La diferencia fundamental estriba en que Chillida pudo concebir el museo como un todo, con un eje en el caserío Zabalaga y una extensión en torno de doce hectáreas donde se reparten cuarenta esculturas de gran formato. La idea del artista de vaciar el caserío, un edificio de 1594 del que se ha conservado únicamente la estructura, y llenarlo con piezas de menor formato y dibujos es un eco del proyecto (tristemente paralizado) de vaciamiento del monte Tindaya: la casa se convierte en otra obra, en una escultura que congrega esculturas dentro y fuera de sus muros. El museo fue el último gran proyecto de Chillida, obsesionado por reunir parte de su producción en un ámbito propicio, aunque para ello tuviera que readquirir lo vendido a viejos clientes. El emplazamiento tiene un fuerte valor simbólico: fue en Hernani mismo, en 1951, no muy lejos de Zubalaga, donde Chillida aprendió con Manuel Irrallamendi los fundamentos de la fragua, el trabajo con el hierro y el fuego.
Sólo llegar al museo se advierte que el caserío preside dos espacios bien diferenciados: uno pequeño y recoleto, poblado de hayas y robles, y otro semejante a su pariente inglés, una gran campa combada donde se alzan algunos de sus aceros, como Homenaje a Ciorán, Estela Guernika, Lotura y Buscando la luz i, y granitos de menor tamaño (Lo profundo es el aire, Harri). Los espacios conviven sin tensiones y las piezas también, alumbradas por la luz cambiante del norte, mantenidas a distancia unas de otras por su propio aliento. La campa y el mínimo bosquecillo adyacente amparan el difícil logro de una convivencia que no merma el poder individual de cada pieza. Más que unas obras completas, Chillida-Leku es una antología que permite el paseo, la contemplación serena, un paisaje-libro cuyas hojas alternan el acero con el granito, la piedra con la madera, el papel con la tinta, a fin de desvelar nuestra propia interioridad, allí donde la geometría que Chillida encuentra en la naturaleza se empareja con los juegos de la imaginación y la memoria. Chillida-Leku nos invita a hacer justicia al esfuerzo del escultor vasco atendiendo a lo único que importa o debería importar: su obra. Que además el entorno nos parezca la limpia emanación de una biografía ejemplar no es una casualidad, tampoco el menor de sus encantos. ~
(Gijón, 1967) es poeta, crítico y traductor. Ha publicado recientemente 'Perros en la playa' (La Oficina, 2011).