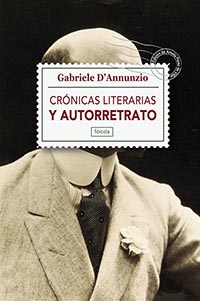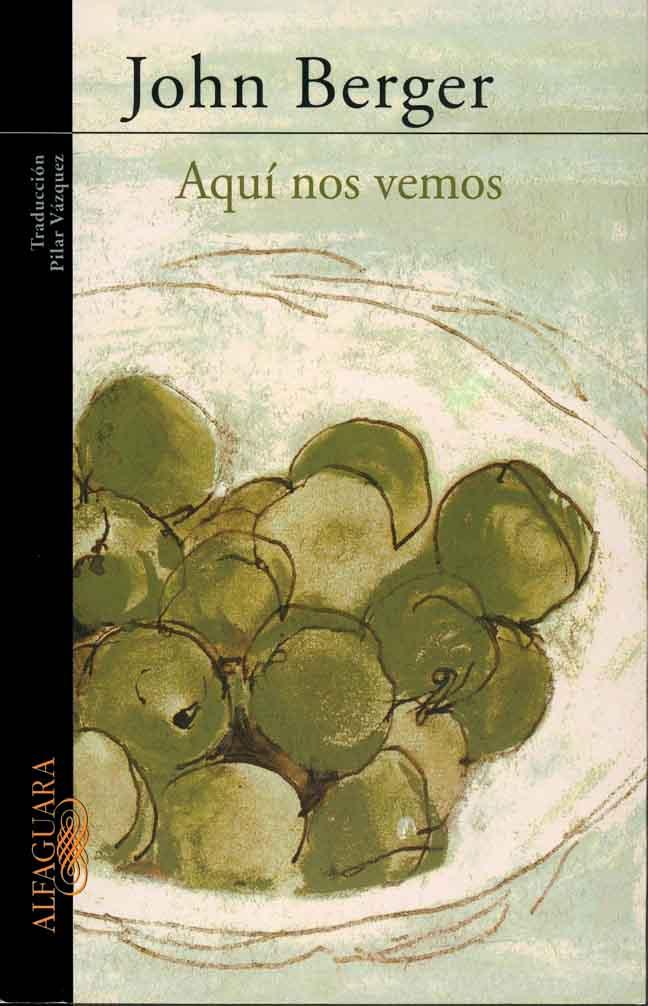Gabriele D’Annunzio
Crónicas literarias y autorretrato
trad., ed. y pról. Amelia Pérez de Villar, Madrid, Fórcola, 2011, 189 pp.
Un libro de critica deve essere, sopra tutto, un eccelente libro di prosa. Critica artifex additus artifici.
D’Annunzio, “Note su Giorgione” e su la critica (1895)
“Volverá a ser leído con gusto cuando el tiempo le haya puesto la pátina a su manierismo”, dijo Mario Praz de Gabriele D’Annunzio en 1941, insistiendo el gran crítico italiano en que
volverá como un delicioso manierista; su mundo ritual y fijado en una actitud sin posibles variantes revivirá como “traje de época”. La coherencia casi mecánica, sobrehumana, de su conducta volverá por segunda vez a hacer su fortuna. Hará verdaderamente época; aquella época que nosotros, por haber vivido inmersos en ella, no vemos aún con suficiente distancia.[1]
El 12 de marzo de 1863 nació D’Annunzio en Pescara y no a bordo de un bergantín en las aguas del Adriático, como él lo sostuvo en uno de sus ficticios y alharaquientos autorretratos. Y el 1o de marzo de 1938 este “anunciador” de lo moderno, como lo llamó Ramón Gómez de la Serna, murió en el Vittoriale degli Italiani, la monumental casa-museo en la cual, junto al lago de Garda, el régimen fascista, tras adularlo como su San Juan Bautista, lo sepultó en oro. Pero no parece que se haya cumplido del todo la profecía de Praz, el mejor de sus lectores, de su retorno. Si acaso Luchino Visconti fue quien le puso “pátina al manierismo” dannunziano en El inocente (1976), su última película y una de las más perfectas, donde Giancarlo Giannini representa al desalmado aristócrata esteta que, como en la novela homónima, expone al bebé bastardo de su esposa a una pulmonía fatal. No en balde también fue Visconti quien retrató al propio Praz, el curador del museo literario dannunziano, en otra película, Gruppo di famiglia in un interno (1974). Pero más allá de Praz, de Visconti y del puñado de mórbidos admiradores de esa vida peligrosa del poeta italiano, que lo leemos y lo escuchamos aquí y allá, como si fuera una canzonetta de Leoncavallo o una aria de la olvidada Francesca de Rimini (1902), es difícil vender a D’Annunzio en el siglo XXI.
No puede ser de otra manera. Compartió la mayor de las popularidades, en el antepasado cambio de siglo, con Tolstói y con Ibsen, pero más joven que ellos y desprovisto por completo de miga humanitaria, se adentró orgulloso y temerario en los horrores del siglo XX. Fue el bardo de la Gran Guerra y una vez vuelto del exilio voluntario que lo retuvo, perseguido por sus acreedores, en Francia, durante un lustro terminado en 1915, excitó a los italianos, a abandonar la neutralidad. Rehizo su virginidad, dijeron sus enemigos, recurriendo al patriotismo más vil. En realidad, lo que tenía que decirle a sus compatriotas era bastante demagógico: creadora de la belleza, a Italia toca defenderla, frase emblemática de la atrocidad latente cuando el esteticismo se cruza con la política.
En medio de una contienda particularmente cruel con los italianos, los menos preparados de los soldados contendientes y aquellos que fueron comandados por los generales más ineptos, D’Annunzio, a diferencia de tantos vocingleros militaristas, predicó con el ejemplo: perdió la visión de un ojo como piloto voluntario, participó, en febrero de 1918, en la llamada “Beffa di Buccari”, el ataque mediante motoscafos de la armada enemiga guarecida en el hoy croata puerto de Bakar y, meses después, en octubre, guió a la flotilla de nueve aviones que bombardeó a la enemiga Viena con octavillas propagandísticas. Una y otra, acciones militarmente irrelevantes, tuvieron un atractivo propagandístico fenomenal, convirtiendo a D’Annunzio en el archimoderno que manejaba automóviles, aviones y lanchas artilladas, el poeta capaz de cumplir lo esbozado por el desgraciado Byron en Grecia, un siglo atrás, haciendo, de la poesía, acción. Sin ser futurista, escribía en el cielo.
Sin poder ocultar la admiración que por este revolucionario de derechas sentían los comunistas –empezando por el propio Lenin–, Antonio Gramsci dará a entender, en sus Cuadernos de la cárcel, que D’Annunzio concentraba en sí mismo la potencia sexual que echaban de menos las decenas de miles de excombatientes que la guerra recién finalizada había convertido en vagabundos y desempleados.[2] Dos mil de estos hombres, acompañados por una legión de aventureros y estetas, fueron guiados por D’Annunzio en la conquista de Fiume, ciudad italianizada en la boca del Adriático que el presidente Wilson no había querido cederles a los italianos como botín de guerra.
Entre septiembre de 1919 y diciembre de 1920, cuando el gobierno liberal de Giolitti bombardeó la ciudad para honrar el compromiso italiano de mantenerla como puerto libre, D’Annunzio, autonombrado comandante de Fiume, gobernó la ciudad con proclamas poéticas, hizo imprimir timbres postales con su figura y la dotó de una constitución, la Carta del Carnaro, prefiguración del régimen fascista y sus corporaciones, una de las cuales, platónica, congregaría a los sabios. Naturalmente, Mussolini había tomado nota minuciosa del fenómeno D’Annunzio, fascinado por su tramoya de paradas militares y discursos placeros pero urgido de impedir que su insólito maestro lo suplantara como Duce.[3]
No le fue difícil a Mussolini apartar del camino a este creyente fervoroso en que el genio se medía por la multitud de los acreedores capaces de asediarlo. D’Annunzio fue literalmente comprado, junto con todas sus deudas, por el Estado fascista, que le concedió un título nobiliario, el de príncipe de Montevenoso. Algunas facturas muy atrasadas las llegó a firmar, en uno de sus escasos gestos humorísticos, como “Príncipe de Montemoroso”. En fin: sin el ejemplo de Fiume, ya veamos aquella aventura de Sancho en Barataria o el sueño realizado de un condotiero, utópico y renacentista, a Mussolini le habría costado mucho trabajo habilitarse pretensiones como príncipe filósofo, lo cual, gracias a D’Annunzio, estaba entre sus pretensiones. Como sea, D’Annunzio en Fiume es la temporada, quizá única en la historia, en que un poeta gobernó a su antojo una ciudad.
Si el amor a la guerra y su indiscutible papel como anunciador del fascismo, primero y su profeta más favorecido, después, han privado a D’Annunzio de la buena prensa nostálgica de la que gozan otros de sus contemporáneos, tampoco ayuda a su rehabilitación su fabulosa erotomanía. Antes fue exaltado como un donjuán, hoy no faltan quienes lo miran con horror como un notorio depredador sexual, culpable de haber vaciado las arcas, las almas y los cuerpos de sus numerosas amantes, empezando por su esposa, la duquesa de Gallese, madre de sus hijos legítimos hasta Eleonora Duse, pasando por un ejército de criadas francesas, aristócratas paisanas suyas, artistas estadounidenses y princesas rusas. A D’Annunzio se le acusa de haber padroteado a la Duse, la musa cuyo busto desvelado, una vez muerta la actriz en 1924, se convirtió en el amuleto que le era imprescindible para escribir. La acusación es chismorreo infame: tejieron entrambos una historia de amor ilustre no solo por haber sido el culmen del mito de Venecia, sitio electivo del idilio, sino por ser un caso ejemplar de colaboración artística y empresarial. Él escribió para ella sus obras de teatro (empezando por La ciudad muerta) y la inmortalizó (y ella feliz de que así fuera) en El fuego(1900), novela de escándalo que narraba la epopeya de los amantes en tiempo real. Ella, aplicándole a su amante el método Stanislavski, le enseñó, entre abundantes refinamientos, a hablar en público a quien se convertiría en el orador emblemático del fascismo, tras oscilar veleidosamente como diputado, entre la derecha y la izquierda. La creatura D’Annunzio acabó por volverse contra su creadora cuando el negocio empezó a resquebrajarse.
El pacifista Romain Rolland se encontró con la pareja, ya descompuesta, en el París de la Gran Guerra y lamentó ver a la Duse, histérica, esclavizada por un seductor cuyos poderes, los de un chaparro engreído y atildadísimo, resultaban incomprensibles para los varones respetables capaces de caricaturizarlo pero no de emular sus conquistas. Se habían empezado a alejar cuando D’Annunzio, cruelmente, prefirió que Sarah Bernhardt, la archirrival de la Duse, actuara en obras suyas destinadas a ganarse al público parisino. Pero la práctica del teatro como un espectáculo total, donde tanto genio hay en la actuación y el texto dramático como en la escenografía, la iluminación, la venta de boletos y la ambición promocional, se debe a la pareja que estrenó, por ejemplo, La ciudad muerta, en el Teatro Lírico de Milán.[4]
Pero volvamos al erotómano. El “primer asalto a un misterio carnal” emprendido por el poeta ocurrió en la pascua de 1877, cuando en el Museo Etrusco de Florencia, en una sala convenientemente desierta y presidida por una Quimera incitante, atacó a su novia Clemenza, mordiéndole los labios hasta hacerla sangrar y amenazándola con bebérsela gota a gota. (La boca del poeta era particularmente desagradable, según varios testimonios. Su voz, coinciden todos, era la octava maravilla del mundo.) Su último devaneo, el de un hombre que presumía sus labios descoloridos de tanto usarlos, tuvo por víctima a la jovencísima Titti, a la cual el viejo sátiro, notoriamente impotente y auxiliado en sus fracasados arrestos por la cocaína, le escribía cartas nauseabundas de tan explícitas, según Piero Chiara, un biógrafo suyo nada pacato.[5]
A D’Annunzio, en fin, se le puede juzgar o no según la moral sexual hoy imperante, pero sin olvidar que fue (y en ese sentido El placer,El inocente,El fuego,El triunfo de la muerte, Las vírgenes de las rocas, sus novelas, son autobiográficas en la dimensión existencial de la palabra) menos un agresor sexual, según la terminología de nuestra época, que un adicto a las relaciones destructivas. Quiso vivir, cohabitar, construir castillos de fábula en la tierra, con la mayoría de las mujeres que amó. Lo suyo fue batallar en el infierno de Paolo y Francesca: amor condusse noi ad una morte (Infierno, v, 106). De Fiume, se dice, huyó cobardemente tras el primer cañonazo. A sus mujeres, en cambio, le costaba muchísimo abandonarlas y cuando lo logró, como en el mitológico caso de la Duse, hizo circular la versión de que le había rogado a Dios, él, el poeta delicuescente y pagano puesto en el Índice por la Iglesia Católica, que solo le reservara a él el tiempo en el purgatorio tan merecido por ambos.
A D’Annunzio lo sentenció uno de sus amigos, el crítico André Suarès cuando le dijo: “Tú dejarás un nombre, no una obra”, y cabe preguntarse si tras el nombre persiste una obra legible, habida cuenta de que aparte de ser un clásico nacional italiano bendecido por la más sofisticada de las atenciones filológicas, ha empezado a ser reeditado en inglés y en español. En ese sentido, la antología que me ha dado pretexto para escribir estas páginas, Crónicas literarias y autorretrato, bien prologada y correctamente anotada por Amelia Pérez de Villar, puede ser útil, al incluir los ensayos dannunzianos más serios (pero no los más interesantes, en mi opinión), aquellos que escribiera sobre las autoridades intelectuales de su época, a las cuales rendía pleitesía, como Émile Zola y al Richard Wagner denostado por Nietzsche. En el volumen aparece también su elogio de Shelley (en opinión de Praz, el príncipe de los anglófilos, una desmesura) y junto a artículos bien convencionales sobre Tennyson y Dante, una curiosidad, “Un poeta de otoño”, reseña en que D’Annunzio se inventó un poeta inglés, Adolphus Hannaford, excusa, según dice Pérez de Villar, para hablar del prerrafaelismo, del cual fue entusiasta difusor. Leer la poesía de D’Annunzio, el Rubén Darío de los italianos, permite hallar, mediante rayos infrarrojos, a las muchas pinturas sobre las que él fue sobreponiendo las propias. A veces, el resultado es un empastelamiento grotesco. En otros, no muchos pero los suficientes para contarlo entre los poetas decisivos del novecientos, se agradece que Hugo o Swinburne (a quien leía traducido al francés) hayan requerido de la corrección nacida de su atrevimiento descarado.
Los versos completos de D’Annunzio fueron diseccionados en una cirugía morosa por Praz, en La carne, la muerte y el diablo en la literatura romántica (1930 y 1946), en cuyo capítulo final, “El amor sensual de la palabra”, el crítico asume que nuestro poeta, sobre todo en Alción(1903), llevó el plagio a otra dimensión. Tomó mucho, inverecundo, no solo de los parnasianos y simbolistas franceses, sobre todo de Verlaine y Henri de Régnier, sino de compatriotas suyos como Carducci. Creía D’Annunzio fielmente en que la frase de Fuseli (“El genio puede soportar pero nunca robar”) bien merecía convertirse en un método y así muchos de sus poemas son versiones donde el robo y la apropiación, dadas la adjetivización ornamental y el gigantismo enfático, se convierten en otra cosa, a veces peor, a veces mejor, sobre todo para quien pueda paladear el italiano. “Tenemos en un puño las cosas terrestres mientras pronunciamos sus nombres”, decía un romántico alemán y D’Annunzio vaya que lo creía, imposibilitado como estaba de escribir cualquier cosa, verso o prosa, sin el estímulo de la entonación musical proporcionada por otro escritor.
Al sublime plagiarismo del poeta, al que debe sumarse el poderío dannunziano, ya exaltado por Henry James,[6] para expresar en sus novelas la morbidez y el patetismo de los hombres y de las mujeres consumidos por el sexo, debe sumarse la amplitud de su registro como cronista de sociedad y como crítico literario. He dicho amplitud y no profundidad, como lo probará quien se pasee por el par de tomos de los Scritti giornalisticique van desde 1882 hasta 1938 que Annamaria Andreoli preparó para Arnoldo Mondadori y de los cuales partió Pérez de Villar para hacer su selección. Hay de todo en el D’Annunzio periodista pero en realidad hay mucho mundo y poca sustancia, tal cual lo percibió Praz: la variedad museística de su obra (y el visitable museo póstumo que dejó) se compone de obras maestras de todos los tiempos y de todos los estilos, desde Grecia hasta el futurismo, pero todo ha sido homogeneizado gracias a la impronta de D’Annunzio, tornando monótono al conjunto. El suyo es un genio de perfumista. El perfume, cuando abandona el pañuelo o el cuello de las damas y se convierte en el olor imperante en una habitación, apesta.[7]
Empezó a escribir periodismo para pagarse sus gastos de recién casado y nuevo rico y la primera época suya, en La Tribuna, duró hasta su primera “jubilación”, a los veinticinco años, cuando decidió escribir El placer(1889), novela cuyo lirismo se alimentó de las infinitas crónicas de sociales que redactó, ornamentadas por listas exhaustivas de aristócratas que disfrutaban de aquella dolce vitainaugural, la de los primeros años de la Roma a la cual, finalmente, se le había permitido ser villa y corte de la Italia unificada. Relató para su público asedios galantes y bodas alcurniosas. Leer esa mundanología sería fascinante, dada la persuasiva belleza de la prosa dannunziana, aun la más trivial, de no tomarse en cuenta que, junto a la pintura del tiempo perdido hecha por Proust (al cual parece que ignoró un escritor que alcanzó a gloriarse, quién sabe por qué, de haber inspirado a Joyce y a Thomas Mann), el de Pescara es solo un acuarelista. En sus crónicas, que ilustran a la Bella Época como el encuentro feliz entre el gran mundo y la alta cultura, aparecen los napoleónidas sobrevivientes (su retrato de Eugenia de Montijo es fastuoso) junto con Liszt, el maestro de la plateada cabellera al cual D’Annunzio comprendía muy bien pues dominó, sobre todo, la crítica musical. Era demasiado italiano para convertirse, como lo pretendió ser, en un wagneriano ortodoxo y el sueño que él y la Duse tuvieron de erigir su propio Bayreuth, fracasó por razones en verdad metafísicas: falta de liquidez, incapacidad de comprensión de la ética protestante y el espíritu del capitalismo.[8]
A D’Annunzio le tocó escribir, para Ida Rubinstein (aquella que según Gómez de la Serna vivió tendida en un diván) y Claude Debussy, El martirio de San Sebastián, estrenada con poco éxito en París, en 1911. Si como crítico de arte exaltó a medianías de su paisanaje y se le fue entero nada menos que el impresionismo francés, sus opiniones musicales, nada operáticas (en el sentido en que se asociaba a la ópera italiana como antídoto de toda novedad), están entre sus mejores crónicas. “All art constantly aspires towards the condition of music”, decía la cita de Pater una y otra vez traída a cuenta por D’Annunzio.
Si como cronista del tiempo perdido, insisto, D’Annunzio queda a deber, ello se debe a que aquella Roma, la suya, como lo percibió Gómez de la Serna, era un caserón vacío donde no había ni demasiados muebles ni demasiada fiesta.[9] Pero no toda la culpa se debe a Roma: ocurre que D’Annunzio creía muy convencionalmente, que el pasado es una cosa triste propia de los libros de memorias y, para él, el presente era perpetuo, la materia de su invención. Por ello fue discípulo aventajado de Paul Bourget (son más entretenidas y escandalosas las novelas dannunzianas que la de este “psicólogo”) y no un verdadero precursor de Proust, quien trascendió entero al decadentismo que en D’Annunzio a veces es tan solo fenoménico.
De las crónicas literarias destaca la autopromoción, un género que D’Annunzio cultivó sin escrúpulos. No solo reprodujo en los periódicos italianos en los que colaboraba las alabanzas que sus obras suscitaban en el continente, como la de Hugo von Hofmannsthal de 1893, sino que, valiéndose de la tercera persona o firmando como el Duque Mínimo (su pseudónimo más socorrido), le daba seguimiento a su obra ante un público crecientemente devoto que no podía ignorar que D’Annunzio se aplaudía a sí mismo.
No todo son, desde luego, fuegos fatuos. Como lo dijo Praz, D’Annunzio dio al traste con la pesada armonía de una de las literaturas más solemnemente burguesas del xix, la italiana, abriéndola al mundo, pero no solo a Francia, también a Rusia, a través de su entusiasmo por el conde tolstoiano Melchior de Voguë, el descubridor de la novela rusa que, además, reseñó a D’Annunzio en uno de sus libros, La Renaissance latine (1894), a su vez reseñado en Il Convitopor un modesto redactor que firmaba, con sus iniciales: GdA. Y en los ensayos recogidos en español por Pérez de Villar, destaca su actitud ante Zola, por respetuosa: en clave simbolista, repudia el materialismo cerebral del novelista pero alaba, al poeta de la vida que había en el narrador. Más agradable aún es constatar la conciencia hiperdesarrollada que D’Annunzio tenía de la naturaleza comercial de la novela de su tiempo. Nadie, que yo recuerde, entre los novelistas de aquel fin de siglo, dijo en la rotundidad de sus entrevistas (fue uno de los primeros autores mediáticos) que “el comercio de la prosa narrativa” obligaba a los literatos como él a saciar el apetito sentimental de la multitud, lo cual tenía un precio que él, al menos, estaba dispuesto a pagar.[10]
Al embestir a la vieja crítica, que en su país estaba representada por Francesco De Sanctis, tan amado y al cual era tan difícil denostar, D’Annunzio escribió sus páginas críticas más eficaces, como las dedicadas a sus amigos Angelo Conti y Enrico Nencioni, “escritores nerviosos” en rebeldía contra la ciencia universitaria de la literatura propuesta por Taine. Pero D’Annunzio, quien consideraba indispensable la belleza de la prosa en un libro de crítica, como cronista literario, que no crítico, solo alcanza la belleza al citar. Como lo dice Blas Matamoro, dannunziano hispanoargentino citado con justicia en la antología de Pérez de Villar, son bellas esas páginas porque contienen citas bellas y oportunas. Y si como poeta tomaba lo ajeno sin recato y sin comillas, como cronista literario se la pasaba reconociendo la autoridad ajena, como una manera cortés de mostrar que la propia no era mucha, sublime modestia en la vanidad.
Podría agregarse mucho más sobre D’Annunzio; Crónicas literarias y autorretratoabrirán, quizá, la puerta para seguir haciéndolo, en español. Reseña aparte merecerían sus escritos militares, sus diarios casi secretos o su precioso francés, que le permitió escribir un pastiche (Le dit du sourd et muet qui fit miraculé en l’an de grâce 1266), pues D’Annunzio pudo ser un escritor francés pero decidió no serlo, prefiriendo, según sentenció un galo envidioso, ser cabeza de ratón que cola de león.
Jubilado definitivamente en Il Vittoriale, D’Annunzio se fue apagando, solícito y pedigüño con Mussolini, a quien ridiculizaba en privado. Quizá entre las razones de la notoria benignidad con que el fascismo trató a los intelectuales, siempre en comparación con lo que ocurría en los reinos del Reich y del Soviet, está que el padrino del régimen fuera un poeta libertino de semejante estirpe. Y de poco le sirvió a D’Annunzio, ante el Duce y ante la posteridad, hacer gala de su antihitlerismo. Apóstol de la latinidad, consideraba contra naturacualquier alianza italiana que no tuviese como prioridad y pareja a Francia, la hermana latina. Hitler, en D’Annunzio, excitaba al nietzscheano y, así, veía en el dictador alemán a la consecuencia del drama musical convertido en vulgar opereta. Y el nietzscheanismo dannunziano, que llenó su prosa de fórmulas y consignas, tenía, debe decirse, un origen más noble, detectado por Gramsci: el superhombre llegó a Nietzsche a través de Burckhardt y de la Storia della letteratura italiana, de De Sanctis, es decir, del elogio de los príncipes italianos del Renacimiento, ese fue el ideal al cual aspiró D’Annunzio en una época en que semejantes ambiciones superhumanas solo podían terminar en la caricatura o en la masacre.
Concluyo con Praz, con quien empecé: dijo el sabio Mario, despreciamos a D’Annunzio porque nos obcecamos en leerlo como moderno. No lo fue. Como Milton, fue un humanista tardío de aquellos a quienes leemos con dificultades al secarse la retórica que les dio su savia. Como Milton, también, tuvo oído e imaginación pero no tuvo corazón. Fue un poeta de la antigua ley. Siendo modernísimo, aviador, automovilista, profeta del cine (esa nueva pantomima, dijo) y fotógrafo, Gabriele D’Annunzio no entendió gran cosa de Rimbaud y de Mallarmé, los verdaderos modernos, a quienes leyó en detalle sin comprenderlos.[11] Un temblorcillo, me parece a mí, le impidió apropiárselos; se lo impidió la astucia de saberse perdido en terreno enemigo, soldado y poeta, antes que impostor. ~
[1] “Museo dannunziano” en Mario Praz, El pacto con la serpiente, traducción de Ida Vitale, México, fce, 1988, p. 291.
[2] Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel,4, edición de Valentino Gerratana y traducción de Ana María Palos, México, era, 1986, pp. 108-109.
[3] David Gilmour, The pursuit of Italy: A history of a land, its regions and their peoples, Nueva York, fsg, 2011.
[4] Helen Sheehy, Eleonora Duse. A biography, Nueva York, Alfred Knopf, 2003.
[5] Piero Chiara, Vita di Gabriele D’Annunzio, Milán, Oscar Mondadori, 1992, p. 433.
[6] A través de la empatía de James (véase su “Gabriele D’Annunzio”, de 1904, en Henry James, Literary criticism. French writers. Other European writers. The prefaces to the New York edition, Library of America, 1984), tan valorado actualmente, acaso puedan releerse sin prejuicios las novelas dannunzianas, quizá afectadas de puerilidad solo porque dicen todo aquello que callaba el puritano angloestadounidense.
[7] Lo del perfume viene de una cita de Enrique Larreta reproducida por Pérez de Villar (p. 16). Imbuido pasajeramente de dannunzianismo, la he modificado a mi antojo, empeorándola.
[8] Algunos berlusconianos acusan a la intelectualidad de izquierda de ser resueltamente dannunziana, es decir, compuesta por italianos enemigos del dinero bien invertido y amigos del despilfarro esteticista a cuenta del Estado.
[9] Ramón Gómez de la Serna, prólogo a Quizás sí, quizás no(Madrid, Biblioteca Nueva, c. 1925), la novela de la aviación que escribiera D’Annunzio en 1910.
[10] Gabriele D’Annunzio, Scritti giornalistici, 1889-1938, ii, edición de Annamaria Andreoli, Il Meridiani/Mondadori, 2003, p. 1583.
[11 En contra de la modernidad de D’Annunzio puede argumentarse otra cosa: él y Kafka coincidieron, sin conocerse, en Brescia, en el novedoso espectáculo aéreo de septiembre de 1909. D’Annunzio estaba del lado de los aristócratas y de los aviadores mientras Kafka era un espectador del montón. Compárese la crónica mundana de D’Annunzio con el célebre testimonio narrativo de Kafka, “Los aeroplanos en Brescia”. Universos paralelos que se encontraron…
es editor de Letras Libres. En 2020, El Colegio Nacional publicó sus Ensayos reunidos 1984-1998 y las Ediciones de la Universidad Diego Portales, Ateos, esnobs y otras ruinas, en Santiago de Chile